“El problema de España, quién sabe si del mundo, es que no ha leído bien el Quijote. La única revolución pendiente es la de la comprensión lectora. El libro no va de un pobre viejo del que todos se ríen. No va del fracaso. Nada de héroe romántico. La obra versa sobre el éxito de Alonso Quijano. Sobre un tipo maduro que decide vivir un sueño y, contra todo pronóstico, lo consigue. […] Si lo leyeran los coaches, lo convertirían en su libro de cabecera”.
Zenda adelanta un fragmento de Cerbantes Park, de Carlos Robles Lucena (Navona).
***
BARRIO
Uno
Algunas noches me despierto temblequeando y pienso que, en realidad, el parque me lo he inventado yo.
Que incluso Arán, Almudena y el Comisario no son más que espectros de mi fantasía.
Fantasmas desleídos, restos de ficción.
Que no existen tampoco los doce kilómetros de paseos aéreos por los senderos de la Intertextualidad, ni las altas almenas del Castillo de Elsinore y sus androides de ropajes polvorientos.
Por el pequeño ojo de buey que hace de ventana en mi cuchitril apenas se ve nada.
Solo el brillo de la contaminación lumínica de la ciudad destaca en el horizonte, como una aurora ligeramente tóxica.
Pero entonces me visto.
No dispongo de mucho espacio en el camarote, por eso utilizo el timón como percha para mi andrajoso uniforme de húsar: pecheras gastadas de paño encarnado, insignias deslucidas, bocamangas azules, botones con las iniciales del parque.
Después, enciendo la lámpara de gas, caliento un café soluble en el hornillo y abro la compuerta con cuidado de que los goznes no griten demasiado. Entonces Argos levanta el hocico canoso en forma de saludo, comba la espalda para desperezarse, medio cojeando se mete entre mis piernas hasta casi hacerme caer: quiere que le ponga algo de comida en el cuenco. Para eso, repite el número que tantas veces ensayó cuando el parque estaba abierto: la llegada de Ulises a la playa de Ítaca.
¿La recuerdan?
Vuelve su dueño disfrazado de pordiosero y el perro le ladra y, después, lo reconoce y se muere.
De todos modos, yo me pregunto cómo iba a aguantar tanto un chucho isleño en aquellos tiempos.
La verdad es que yo, a estas alturas, también parezco un vagabundo.
Un vagabundo de lujo, si quieren, decimonónico, con el uniforme raído por el uso y ya demasiado holgado.
Así que Argos primero me ladra como lo haría a un forastero que trata de llegar al hogar ajeno.
Lo hace con violencia. Todo fauces y saliva, y ojos desorbitados.
Tras un rato, sus ladridos van cesando hasta que se aproxima con lentitud para olisquearme la mano izquierda y, entonces, finge reconocer a Ulises, que vuelve a Ítaca tras años de guerra de Troya y extravío. Así, con la satisfacción del deber cumplido y con el peso de los años en las patas, se tumba a mis pies haciéndose el muerto.
Los visitantes podían disfrutar de la atracción a las seis de la mañana. Digo mal. En el Archivo de la Ficción se prescribe no llamar «atracciones» a nuestras experiencias. Afirma que deben llamarse «lecturas». Los visitantes del parque, consecuentemente, son denominados «lectores».
Al principio, la mayor parte de nuestras lecturas eran de uso individual. Se podía acceder a ellas por riguroso orden de sorteo. Por ejemplo, cada martes y jueves un lector afortunado se veía sometido a un viaje en una cóncava nave de más de tres horas por el Mar Artificial. Si tenía la suficiente audacia para intentarlo, el lector podía conocer a los lotófagos; engañar al Cíclope; escapar, todavía medio excitado, del lecho de Circe. Incluso algunos llegaban a escuchar el ulular de las morsas como sirenas antes del amanecer. Las sogas del palo les dejaban marcas en las muñecas que, a modo de sádico souvenir, tardaban más de dos semanas en desaparecer.
Después de lo que parecía ser el grueso de la lectura, la embarcación debía arribar a Ítaca. Pero, justo entonces, cuando la playa conocida ya se atisbaba en el horizonte, el desastre se hacía presente. A veces, aparecía un remolino feroz. O una parada interminable para cargar vituallas que no acababan de saciar el hambre se imponía como obligatoria. Otras, era uno de los marineros de a bordo el que erraba el rumbo sin remedio.
El caso es que, al final del trayecto, el lector llegaba exhausto.
Con verdaderas ganas de tomar tierra.
Entonces, le recibían los ladridos, y el consecuente miedo, y la posterior función del perro.
La mayoría de los lectores acababan derrengados a su lado, con los ojos llorosos, el corazón en un puño, limpiándole los espumarajos en la boca —Argos sabía producirlos, no me pregunten la manera, como dicen que hacían los perros del teatro de Epidauro—; el alma, si es que existe, reconfortada.
Algo de la emoción primigenia de aquellos lectores reside todavía en la performance que Argos repite para mí cada mañana. Después de la actuación suelo servirle la comida con cuidado de no armar jaleo. No quiero despertar al guarda que vive en la garita del acceso principal. Lo pusieron allí los del Gobierno para impedir la entrada de intrusos. Tomaron la medida tras detectar que en los últimos meses se habían colgado en la red muchos vídeos sobre el ruinoso estado del parque. Dicen que daña nuestra imagen. No especifican quién es ese «nosotros».
En los últimos tiempos parece que es peor dañar la imagen que las cosas.
Pero sí, decenas de amantes de los lugares abandonados y algunos lectores nostálgicos radicales se cuelan con sus minúsculas cámaras de fotos, pilotan drones zumbadores y se dedican a grabar los restos del naufragio.
Yo, desde mi cuchitril —duermo en esta réplica del Nautilus, el submarino del capitán Nemo, abandonado en mitad de un claro del bosque—, he visto algunos de esos vídeos.
Las imágenes son hermosas pero los discursos de los aventureros lo manchan todo con su ego y cháchara insustancial. Para verlas con verdadero placer debo quitarles el sonido. Además, la banda sonora de las ruinas —el rechinar de engranajes, el ladrar de la jauría salvaje, la quiebra de maderas podridas, la melodía intermitente de los mecanismos que todavía se activan de vez en cuando— me resulta especialmente satisfactoria.
Esas imágenes me recuerdan a los vídeos que existen sobre el parque de atracciones de Prípiat. La ciudad aledaña a la central nuclear de Chernóbil. A la hora del fatal accidente faltaban apenas unos días para que el parque abriera las puertas. La montaña rusa, los autos de choque y la noria quedaron disecados allí para la eternidad: icónicos, abandonados y radiactivos.
Me consuela pensar que al menos Cerbantes Park existió y resistió más de un trienio de éxito, polémica y aplausos.
Argos y yo trepamos por las escaleras de incendio hasta la Noria de los Pronombres. Ambos cada vez con mayor dificultad. Yo pendiente de no resbalarme con el rocío de la mañana sobre los peldaños cubiertos de verdín; Argos, renqueando —tiene las caderas desgastadas, algo común en los perros de su edad—, pendiente de que no se le cruce alguna escolopendra y le pique en el morro. Es inútil tratar de coger el ascensor. El generador de corriente eléctrica raramente funciona.
Subimos despacio, decía, parándonos a descansar varias veces.
Tras unos minutos de esfuerzo alcanzamos la góndola del «Nosotros», ya cubierta de hiedra, y dejamos que el viento de la madrugada nos seque el sudor con su fría caricia. Argos jadea un rato y se tumba, y descansa y, después, se lame los huevos; yo aguzo la vista y alcanzo a ver lo que queda del parque.
Una mirada no entrenada, me digo, apenas distinguiría nada en la oscuridad.
Pero la mía lo está.
Al este, todavía el Mar Artificial, pese a la invasión de algas depredadoras, conserva el color vino y ocho de las doce cóncavas naves.
Hacia el sur se pueden entrever las ruinas de lo que fue el Archipiélago de las Ínsulas Extrañas: el Burgo de la Literatura Experimental con sus pagodas luminiscentes, el Embarcadero Fluvial con la gran efigie de Mark Twain carcomida por las polillas, medio desfigurado, pero todavía reconocible.
Al norte, en cambio, apenas quedan restos de lo que fue. Tal vez haya desaparecido por completo el entramado subterráneo de la Angustia de la Influencia. O quizás la turba verde de la riera, sus coníferas salvajes, sus flores amarillas y silvestres, ya lo haya devorado por completo. El bosque va sepultando el parque lenta pero inexorablemente, como una madre demasiado amorosa tapa a su hijo con mil mantas en las noches de invierno, produciendo una leve y dulcísima asfixia. A veces creo que eso, la desaparición, es el mejor de los destinos posibles. Que nuestro sueño se conserve incorrupto como una pirámide maya cubierta de madreselvas y la descubran de aquí mil años.
Tal vez estas notas de voz, que voy dejando en un grupo de WhatsApp que se ha quedado con un solo miembro tras la deserción de todos sus integrantes —yo mismo—, puedan servir como testimonio.
A modo de piedra de Rosetta.
De caja negra.
Sé que hay muchos libros que se sirven del recurso del manuscrito encontrado, de tanto utilizarlo se ha convertido en un lugar común. Tal vez me sea concedida la osadía de recomendar al hipotético oyente de estas palabras que las traslade a limpio prescindiendo de este detalle. Que me perdone la voz aguda y titubeante.
De repente, un quejido de Argos me saca de las elucubraciones metaliterarias. Parece que me dice que está harto de historias que vayan de escritores.
Pero debo decir que esto es otra cosa.
El parque defiende la literatura, no la escritura. De hecho, yo soy casi ágrafo.
Argos se ha sobresaltado porque algo le ha mordido o picado.
Con esta luz no logro ver nada.
Se tranquiliza un poco cuando le rasco la cabeza pulgosa. Se enrosca entre mis pies y lo calmo. Aunque somos habitantes de las sombras, o tal vez por eso, no nos vamos hasta que los primeros rayos de sol —que como un viejo pirata va derrochando monedas de oro a manos llenas— nos lamen la cara.
A lo lejos el dron vuela entre los tejados, se cierne un momento como un moscardón y vuelve a alejarse describiendo una curva perfecta.
—————————————
Autor: Carlos Robles Lucena. Título: Cerbantes Park. Editorial: Navona. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


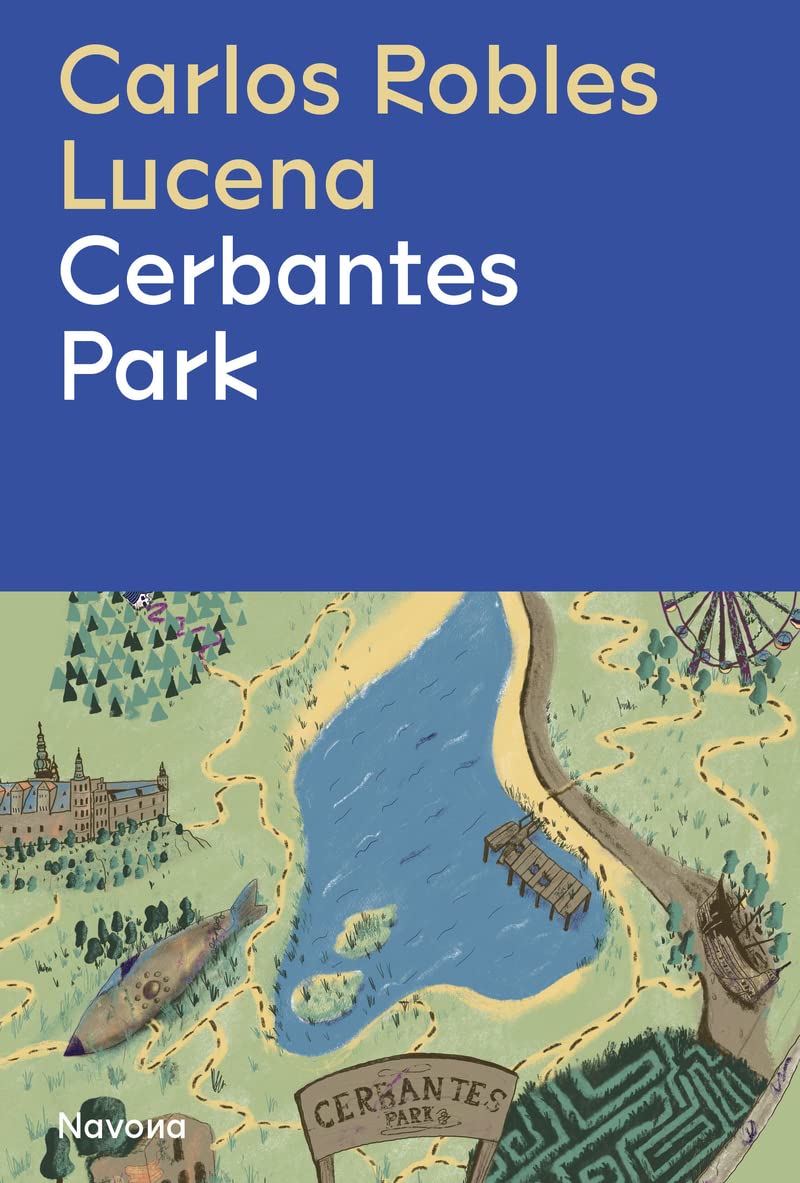


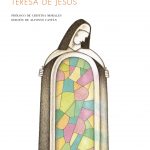
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: