¿Por qué hay poetas a los que parece que se lleva el viento? Poetas que da la sensación de que caminan con guijarros en los bolsillos, para que el aire no los arrebate a esos lugares de los que posiblemente traen sus sueños. Chūya Nakahara fue uno de ellos. Incluso su fotografía más famosa parece reproducir a un hombrecito de papel. En ella se aparece con un gorro de juguete, una mirada un poco asustadiza, y una piel tan inocente que parece iluminada. Sí, es verdad que desde el lado izquierdo —cuidado con las sendas que provienen de ese lado— se proyecta sobre su rostro una sombra. No es una buena señal, pero eso nos permite ver mejor algunos detalles: su nariz de gatito, su boca femenina, sus ojeras tristonas… Aunque también nos anuncia algo terrible, que no estamos dispuestos a reconocer: este poeta es demasiado sensible, va a vivir poco tiempo. Mejor si no se olvida de guardar algunas piedrecitas en los bolsillos —todos los poetas como él tienen un buen puñado al alcance de su mano, en el aparador para las llaves junto a la puerta, o en el propio alféizar, o en la mesilla de noche— antes de salir de casa.
Esta es mi tierra natal:
sopla una brisa fresca.“Puedes llorar sin reservas”,
dice con voz grave una mujer madura.“¿Qué has logrado en todo este tiempo?”,
me pregunta el viento, que ha empezado a soplar.
Nakahara, que nació en la primavera de 1907, tuvo ya de niño dos pasiones: la caligrafía y la poesía, que leía y escribía con la devoción de quien, incluso a esa edad tan temprana, es consciente de estar pisando un lugar tan inseguro como sagrado. En particular, y al igual que al resto de su familia, le gustaba la composición de tankas. Sus padres, todavía jóvenes, todavía sensibles, le enseñaron a expresar sus raptos de tristeza en varios idiomas, ayudándole a trazar las formas breves y armoniosas de aquellos poemitas que encerraban ya entonces alguna idea hermosa y profunda, mientras Nakahara iba creciendo por delante de sus años, mirándose en el espejo de un hermano mayor al que admiraba. Cosa extraordinaria (excepto entre los poetas, claro): ni así dejaba de ser niño. El primer poema que salió de sus manos lo escribió a los siete años, lo cual no deja de ser curioso, si tenemos en cuenta que Nakahara se enamoró muy pronto de Rimbaud, a quien tradujo (y de quien copió el sombrerito de su foto, inspirándose en los graciosos garabatos que del poeta con aspiraciones de vidente dibujó Verlaine), pero más curioso aún es que Rimbaud ya había conocido hacía mucho tiempo a Nakahara. En “Los poetas de siete años”, tomando como modelo a aquel futuro niñito de papel, escribió este pasaje de color oriental:
Cuando el jardín, lavado del aroma del día
tras la casa, en invierno, se inundaba de luna,
tumbado al pie de un muro, enterrado en la marga,
y apretando los ojos para tener visiones,
escuchaba sarnosos rumores de espaldares.
¡Compasión! Él sólo amaba a esos niños canijos,
que avanzan sin sombrero, con mirar desteñido…
¿Compasión por él, un niñito canijo? Sin pensarlo dos veces Nakahara resolvió una parte del problema: se compró un sombrerito. El otro problema (su mirar desteñido) iba a ser un poco más complicado de resolver.
A los quince años, Nakahara ya era un fracasado: había escrito una novela y componía regularmente poemas, dos de los síntomas que delatan a un individuo marginado de la vida, un exiliado de no se sabe qué mundo que es consciente de su paso, fugaz y peregrino, por un planeta de jade. Las maravillas y los encantamientos que Nakahara encontraba en su planeta de adopción rápidamente se los llevaba a los cuadernos de los que se hacía acompañar, y que de vez en cuando sacaba del bolsillo para recitarle a los bohemios y los pobres de solemnidad que se encontraba por la calle un retazo de mundo recién creado. Cosas como el adulterio es pasta dentrífica o el campo inmenso enrojece gota a gota, o la Luna abre su tabaquera de lata oxidada/ e, indolente, se pone a fumar, las canturreaba a gritos, hasta hacerse molesto para los viandantes. Pero él era un poeta del sonido, tanto como de la forma novedosa, y no podía dejar de reclamar la atención de toda aquella gente pasajera que aún no había oído lo que tenía que oírse, y que necesitaba ser salvada. ¿Pero de dónde le venían a él todas esas visiones que producían el pasmo entre las gentes (gentes en el sentido de “nada saben las gentes”, del verso de Cavafis), y que parecían materiales escogidos entre la chatarra de las metáforas mil veces usadas para producir aquello tan tremendo: una nueva visión? No, desde luego, de la tradición. En septiembre de 1923, con Nakahara afortunadamente resguardado a cientos de kilómetros de allí, un terremoto partió la tierra en dos, y fue como si el tiempo se hubiera dividido igualmente en dos mitades: por allí los poetas que seguían echando mano del pasado, conmigo los que miran al futuro. Aguarda, ¿qué futuro? Pues el único posible, ¿cuál va a ser? El adulterio como pasta dentrífica, la Luna con una tabaquera en el bolsillo. Ese futuro.
Misterioso residente de tan lejos, Nakahara, entonces, conoció el amor.
Si una Luna redonda se asomara
saldríamos en barca a navegar,
un poquito de viento soplaría,
las olas batirían sin cesar.Lejos de la orilla habría oscuridad,
el sonido chorreante de las palas
—entre el vacío de tus palabras—
nos sería como algo familiar.
Junto a la jovencita Yasuko, aspirante a actriz (ella tenía diecinueve años; él dieciséis), Nakahara empezó lo que suena prematuro llamar una nueva vida. Pero de la misma forma en que la tierra y el tiempo se habían partido en dos, él acababa de dejar atrás la primera mitad de su breve existencia, así que podemos someter el cómputo de sus años sin remordimientos a estas frases hechas y afirmar con toda solemnidad que Nakahara, efectivamente, vivió a los dieciséis su renacer. Pasaba las noches en la cama de Yasuko, o al menos las noches que Yasuko no abandonaba su lecho para encontrar otras caricias menos impacientes junto al estudiante Hideo Kobayashi, su rival —quizá sólo uno de ellos— en los amores de esa actriz repintada y pagada de amor hacia sí misma. Dejó atrás sus juegos dadaístas, que había iniciado tras el casual descubrimiento de un librito de Shinkichi en una librería de ocasión, para dar comienzo a su largo idilio con Rimbaud y los simbolistas franceses. Sí, había abandonado el dadaísmo. ¿Pero el dadaísmo lo había abandonado a él? Quedaron flecos extraños, voces que no procedían solamente del universo sinestésico de Rimbaud, sino de más allá, de un lugar en el que las geografías mostraban sentimientos
(al otro lado, las colinas
se llevan las manos al pecho y reculan,
el sol crepuscular es del color
oro de la ternura)
y se prolongaban —como en algunos relatos de Ballard, que vivió sus primeros años en un campo de concentración oriental: ¿es posible que algo así lo dé el lugar?— hasta los confines encantados de la mujer amada:
Tus pechos son como el océano,
se mecen con serenidad;
una costa rocosa se extiende blanquecina
bajo el cielo lejano y con olas azuladas;
sopla mientras una fresca brisa
que atraviesa las copas de los pinos.
Un día, Yasuko abandona a Nakahara. Que ve, asustado, cómo sus poemas abandonan a su vez la poca alegría que tenían. Más tarde muere su hermano (“oh, rostro hermoso y consumido/ cuánto te amo”), y él, que ya ha encontrado el amor de otra mujer, está a punto de perder a un hijo. Todas estas son cosas que uno preferiría no contar, pero no resulta fácil separar del poema la piel de Nakahara y sólo si se mencionan tan penosas vivencias es posible explicar que su poesía, que antes se abrazaba a los malabarismos, a las florituras en vuelos desatados, ahora se vuelva de un azul oscuro, como si perdiera el aire. Ni siquiera necesitamos recurrir a la traducción para darnos cuenta de ello. Se percibe en la manera en que Nakahara aborda desde ahora el elemento secreto de las realidades circundantes, en ese algo taciturno y cabizbajo que remienda los versos entre sí, en esa forma introvertida del poeta medio encorvado que se aleja con las manos a la espalda, como tratando de recuperar sus propias huellas, perdiéndose —hasta hacerse casi un punto— entre las líneas del poema.
Se ve muy bien, por ejemplo, en “Este niño”:
Si hubiera idas y venidas de duendes por el cielo,
este niño pálido
seguiría quieto
en el prado.Si negros nubarrones se estiraran por el cielo,
líquido de plata serían
las lágrimas por este niño
derramadas.Ojalá la Tierra se dividiera en dos partes:
una podría ser el mundo de fuera,
en la otra yo me quedaría sentado
bajo la inmensidad azul del cielo.Rocas de granito
el cielo sobre la playa.
Aleros de santuarios
los confines del mar…
¿De qué niño nos habla Nakahara? ¿Del niño que se resistió a dejar de ser, o de ese otro niño, como nacido de sus versos, al que amó con verdadera pasión durante los dos años en que le fue dado abrazar aquel misterio? Un hombre desarraigado de su única creación profundamente sentida, al que unos individuos fornidos tienen que someter con camisas de fuerza, y arrojar a una habitación con paredes de goma para que deje atrás a cabezazos su melancolía de padre arrebatado…
Nakahara pasó casi dos meses en aquellos cuartos fríos, inmovilizado salvo por una boca que gritaba y aullaba para nadie. Después salió, o más bien los médicos que atendieron su caso dejaron salir de allí una sombra llamada Nakahara. En sus intentos por volver a llenar esa sombra, Nakahara trabajó en sus traducciones de Rimbaud, se peleó con sus antiguos versos para reconocer al hombre aquel en el fantasma que ahora lo ocupaba, iba de habitación en habitación, tratando de escapar de un frío extraño, como de otro mundo, del que ni siquiera podía decir que le helaba hasta los huesos.
Mira, mira, estos son mis huesos
rasgando la carne indigna
y llena del sufrimiento que padecí en vida;
clareados por la lluvia,
salen de punta y erguidos.
Qué mala idea, en un hombrecito que iba perdiendo huesos como aquel: se olvidó de recoger los guijarros de la calle, de colocarlos en el alféizar, de llenarse con ellos los bolsillos antes de salir por esa puerta. “Subí hasta la montaña y sentí el viento/ tenía el corazón extenuado.” Sintió el viento. Apenas se palpaba. Ya sólo recordaba a Nakahara por alusiones, como otros tratan de recordar lo que pasó de largo por la punta de su lengua.
Mientras aún trabajaba en su segundo poemario, Canciones de los días pasados, Nakahara abrió la ventana y aquel hombre desganado y sin peso voló y voló, lejos de su sombrerito que hacía tirabuzones en el aire, lejos, muy lejos de un mundo que, “en broma o por artimaña”, parecía que sólo disfrutaba “haciendo sonar la porcelana.” Bueno, él ya se había despojado de toda porcelana. Lo que ahora flotaba era otra cosa. ¿Cómo era él allá en lo alto? ¿Y cómo sería el mundo, aquel mundo espinoso y encantado, contemplado desde tan arriba?
Érase una vez un prado herboso en una noche oscura:
un animal que se hallaba en el interior de un brasero
golpeó un pedernal y creó las estrellas…
el invierno se revolvía. Soplaba el viento.
Ah, sí: soplaba el viento.
—————————————
Autor: Chūya Nakahara. Título: Abrazado a las estrellas. Editorial: Satori. Venta: Todostuslibros.
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…
-

Cinco poemas de José Naveiras
/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…
-

Una historia real en la ficción
/abril 29, 2025/Esta es la historia de un niño de diez años que sobrevive a las ausencias y descubre el mundo por sus propios medios, que relata la dificultad de convivir con las restricciones, las amenazas y la tradición de amistades impostadas en una sociedad anclada en casi 40 años de dictadura militar. En este making of Robertti Gamarra reconstruye el origen de Secreta voluntad de morir (Huso). ***** Los sucesos que describe Secreta voluntad de morir tienen mucho que ver con eso. El trasfondo de la historia, la muerte del general Anastasio Somoza Debayle (ex presidente de Nicaragua) en Asunción, Paraguay,…


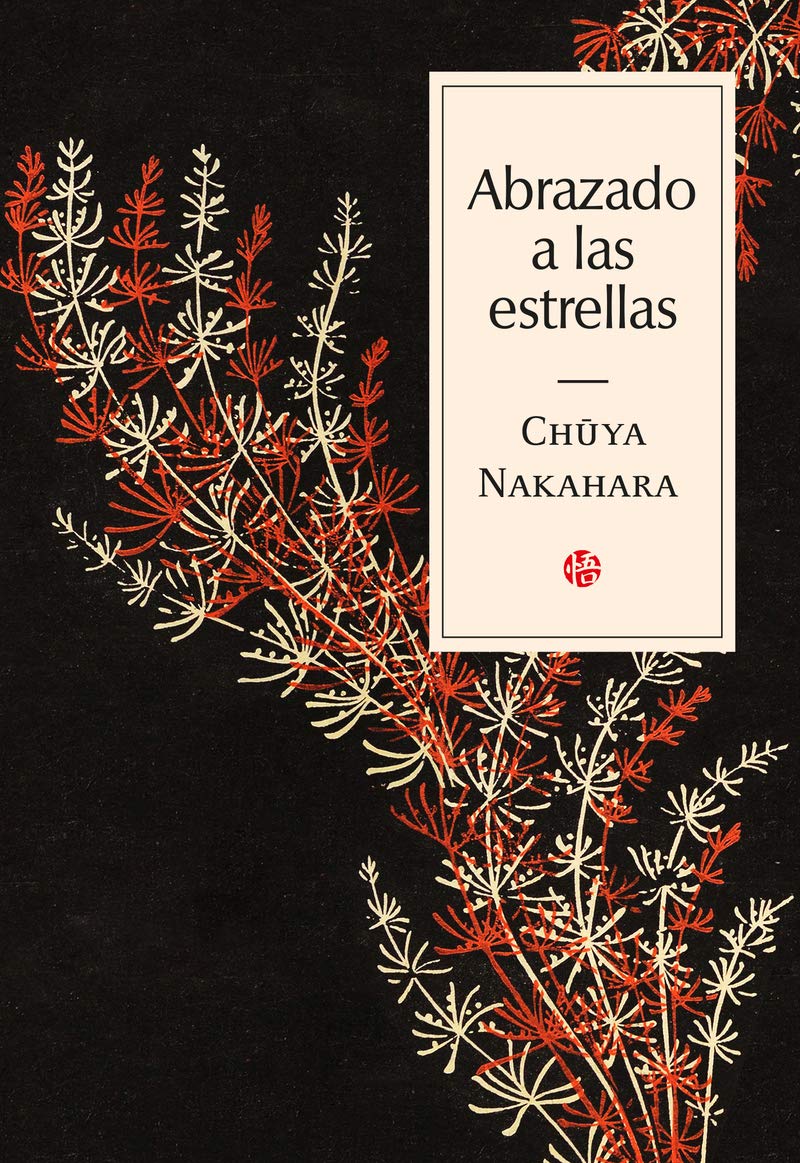



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: