Clare Mackintosh, uno de los nuevos fenómenos internacionales de la novela policiaca anglosajona, se encuentra este viernes en Madrid ofreciendo entrevistas y este sábado participa en Getafe Negro. Su primera novela, Te dejé ir, superó el millón de ejemplares vendidos. Con Te estoy viendo, Mackintosh sigue la estela de thriller y suspense marcada por su debut literario. Ofrecemos un adelanto de la novela, publicada por DeBolsillo.
El hombre que tengo detrás está tan pegado a mí que podría humedecerme la piel del cogote con su aliento. Desplazo los pies hacia delante unos centímetros y me pego más a un abrigo gris que huele a perro mojado. Tengo la sensación de que no ha parado de llover desde principios de noviembre; una fina capa de vapor emana de los cuerpos calientes apiñados unos junto a otros. Un maletín se me clava en el muslo. Cuando el tren toma una curva con brusquedad, no me tambaleo gracias al peso de las personas agolpadas a mi alrededor y porque apoyo una mano accidentalmente sobre el abrigo gris en busca de cierto equilibrio. Ya en Tower Hill, el vagón escupe una docena de viajeros llegados a la ciudad desde las afueras y se traga otra docena, todos apresurados, ansiosos por llegar a casa para pasar el fin de semana.
—¡Ocupen la totalidad del vagón! —se oye por el altavoz.
Nadie se mueve.
El abrigo gris se ha marchado, y yo avanzo como puedo para ocupar su lugar, sobre todo porque ahora logro sujetarme a la barra y ya no tengo el ADN de un desconocido en el cogote. El bolso se me ha desplazado hasta la espalda y tiro de él para colocármelo por delante. Dos turistas japoneses llevan sendas mochilas enormes apoyadas sobre el pecho, por lo que ocupan el lugar de otras dos personas. En el otro extremo del vagón, una mujer se da cuenta de que estoy mirándolos y me expresa su solidaridad con un mohín. Acepto el contacto visual fugazmente y luego agacho la cabeza para mirarme los pies. Los zapatos que me rodean son de diversos tipos: los masculinos son grandes y lustrosos, bajo dobladillos de perneras de raya diplomática; los femeninos son coloridos y de tacón, con los dedos apiñados en puntas de estrechez imposible. Entre la maraña de piernas veo un par de elegantes medias; son de nailon negro y tupidas, y contrastan enormemente con las zapatillas de deporte blancas como la nieve. No veo a la propietaria, pero imagino a una veinteañera con un par de tacones altísimos guardados en un bolso espacioso o en un cajón de su despacho.
Jamás he llevado tacones durante el día. Casi no me quitaba los botines Clarks cuando me quedé embarazada de Justin, y no tenía sentido usar tacones en la caja del Tesco ni para ir tirando de un niño pequeño por la concurrida calle principal. Con los años me he vuelto más práctica. Tengo una hora de tren hasta el trabajo y otra hora de regreso a casa. Debo subir por escaleras mecánicas estropeadas, adelantar corriendo carritos de bebé y bicicletas… ¿Y para qué? Para pasar ocho horas detrás de una mesa. Reservo los tacones para los días señalados o las vacaciones. Llevo un uniforme autoimpuesto de pantalón negro y una variedad de camisetas elásticas que no necesitan plancharse y que son lo bastante elegantes para pasar por ropa de trabajo. Lo complemento con una chaqueta de punto que tengo en el último cajón para los días de mucho ajetreo, cuando las puertas están siempre abiertas y el calor se esfuma con la entrada de cada cliente potencial.
El tren se detiene y me abro paso por el andén. Desde aquí cojo el metro que circula por la superficie, y, aunque a menudo va muy lleno, lo prefiero. Estar bajo tierra me hace sentir incómoda; me cuesta respirar aunque sepa que el malestar es psicológico. Sueño con trabajar en un lugar que se encuentre lo bastante cerca de casa para ir caminando, pero eso no va a ocurrir jamás: los únicos trabajos atractivos están en la zona uno. Las únicas hipotecas asequibles son para casas de la zona cuatro.
Debo esperar el tren y, del expositor junto a la máquina expendedora de billetes, cojo un ejemplar de The London Gazette. Sus titulares reflejan la cruda realidad apropiada a la fecha de hoy: viernes 13 de noviembre. La policía ha frustrado una nueva trama terrorista. Las tres primeras páginas están repletas de imágenes de explosivos que han requisado en un piso del norte de Londres. Voy pasando las hojas con fotografías de hombres barbudos, al tiempo que avanzo hacia la hendidura del suelo situada justo debajo del cartel con el número de andén. Es el punto exacto donde se abrirá la puerta del vagón. Mi estratégica posición me permitirá, antes de que el tren se llene, colocarme en mi sitio favorito: al fondo del todo, donde puedo apoyarme, semisentada, contra la mampara de cristal. El resto del vagón queda ocupado en un santiamén, y observo a los pasajeros que siguen de pie. Me siento aliviada, aunque un poco culpable, al no ver ningún anciano ni ninguna embarazada con barriga pronunciada.
A pesar del zapato plano, los pies me duelen, pues me paso casi todo el día ordenando los archivadores. Se supone que no debería encargarme de eso. Hay una chica cuya ocupación consiste en fotocopiar los detalles de las propiedades y mantener el orden de la documentación, pero está pasando quince días en Mallorca y, según he comprobado, lleva semanas sin ordenarlas. He encontrado propiedades residenciales mezcladas con locales comerciales, y alquileres perdidos entre las ventas. Y he cometido el error de comentarlo.
—Será mejor que te encargues de ordenarlo, Zoe —dijo Graham.
Así que, en lugar de programar las visitas para los clientes, tengo que pasar horas de pie en el pasillo donde se encuentra el despacho de Graham, sufriendo las corrientes y deseando no haber dicho nada. Hallow & Reed no está mal como lugar de trabajo. Antes venía una vez a la semana para llevar la contabilidad, luego la gestora de la empresa cogió la baja por maternidad y Graham me pidió que la sustituyera. Yo era contable, no agente de la propiedad, pero el sueldo estaba bien y había perdido un par de clientes, así que aproveché la oportunidad sin pensarlo. Tres años después, todavía sigo aquí.
Cuando llegamos a Canada Water, el vagón se ha vaciado bastante y los únicos pasajeros que siguen de pie lo están porque quieren. El hombre sentado junto a mí tiene las piernas tan separadas que debo apartar las mías, y, cuando miro la hilera de pasajeros de enfrente, veo a otros dos viajeros en la misma postura. ¿Será algo consciente? ¿O se debe a un instinto innato de intentar parecer más corpulento que nadie? La mujer que tengo justo delante mueve la bolsa de la compra y oigo el tintineo inconfundible de una botella de vino. Espero que Simon se haya acordado de meter una en la nevera: ha sido una semana larga, y lo único que me apetece en este momento es acurrucarme en el sofá y ver la tele.
En las páginas casi centrales de The London Gazette, un antiguo finalista de X Factor se queja por «la presión de la fama», y hay un artículo sobre las leyes de privacidad que ocupa la parte central de otra página. Leo sin asimilar las palabras: miro las fotos y echo un vistazo a los titulares para no sentirme del todo desconectada. No recuerdo la última vez que leí el periódico de cabo a rabo, o que me senté a ver las noticias de principio a fin.
Siempre veo fragmentos del telediario de Sky mientras desayuno o leo de reojo los titulares en el periódico de otra persona de camino al trabajo.
El tren se detiene entre Sydenham y Crystal Palace. Oigo un suspiro de impaciencia procedente del fondo del vagón, pero no me molesto en averiguar quién ha sido. Ya es de noche y al mirar por las ventanas solo veo mi rostro devolviéndome la mirada. Se refleja incluso más pálido de lo que realmente es y está desfigurado por la lluvia. Me quito las gafas y me froto los surcos que la montura me ha dejado a ambos lados de la nariz. Se oye el crujido de los altavoces, pero el sonido llega tan amortiguado y quien habla tiene un acento extranjero tan fuerte que resulta imposible entenderlo. Para el caso, podría tratarse de un problema con la señalización o incluso la presencia de un cadáver en las vías.
Espero que no sea un cadáver. Pienso en mi copa de vino y en Simon dándome un masaje en los pies mientras estamos en el sofá, luego me siento culpable por estar pensando en mi comodidad y no en la desesperación del hipotético suicida. Estoy segura de que no se trata de un cadáver. Los cadáveres son muy de lunes por la mañana, no de viernes por la noche, cuando el trabajo queda felizmente a tres días de distancia.
Se oye un nuevo crujido por los altavoces y se hace el silencio. Sea cual sea el motivo del retraso, va a llevarnos un rato.
—Eso no es una buena señal —dice el hombre sentado a mi lado.
—Mmm… —Es un comentario que no me compromete.
Sigo pasando las páginas del periódico, pero no me interesan los deportes y ahora solo me quedan los anuncios y las críticas de cine. Si esto sigue así, no llegaré a casa hasta las siete y pico: tendremos que cenar algo rápido, en lugar del pollo asado que había planeado. Simon cocina durante la semana, y yo me encargo de ello los viernes por la noche y los fines de semana. Él también lo haría, si yo quisiera, pero sería incapaz de pedírselo. No podría exigirle que cocinara todas las noches para nosotros, para mis hijos. Quizá compre comida para llevar.
Me salto la sección de economía y echo un vistazo al crucigrama, pero no llevo ningún boli encima. Así que leo los anuncios, porque se me ha ocurrido que podría buscar un trabajo para Katie, o para mí, ya que estoy, aunque sé que nunca dejaré Hallow & Reed. El sueldo está bien y soy buena en lo que hago. De no ser por mi jefe, sería el trabajo perfecto. La mayoría de clientes es agradable. En su mayoría son start-ups en busca de local o empresas prósperas que quieren ampliar sus instalaciones. No gestionamos muchas casas, sino más bien los pisos situados sobre tiendas para compradores primerizos y clientes sin mucho dinero. Conozco a muchas personas que acaban de separarse. A veces, si me apetece, les digo que sé por lo que están pasando.
—¿Al final te ha ido bien? —me preguntan siempre las mujeres.
—Es lo mejor que he hecho en mi vida —les digo en tono de confidencia. Es lo que quieren oír.
No encuentro ninguna oferta de trabajo para una aspirante a actriz de diecinueve años, pero doblo la esquina de una página donde hay un anuncio en el que buscan una jefa de recursos humanos. Mirar las ofertas no hace daño. Durante un segundo me imagino que entro en el despacho de Graham Hallow y le entrego mi carta de dimisión, diciéndole que no pienso seguir aguantando que me hable como si fuera una mierda. Luego leo el sueldo de la oferta de jefa de recursos humanos y recuerdo cuánto me ha costado ascender, con uñas y dientes, hasta el puesto que ocupo, gracias al cual puedo mantenerme. Como dice el refrán: mejor malo conocido…
Las últimas páginas del Gazette están dedicadas a resoluciones de sentencias sobre compensaciones económicas y otros asuntos financieros. Evito escrupulosamente los anuncios de préstamos —esos que ofrecen dinero con unas tasas de interés que solo aceptaría alguien desquiciado o muy desesperado—, y leo el final de la página, donde se anuncian las líneas de contacto.
Mujer casada busca acción discreta y sin compromiso. Para fotos envía sms a Angel al 69998.
Arrugo la nariz más por el altísimo precio de la llamada que no por el servicio en sí. ¿Quién soy yo para juzgar lo que hacen los demás? Estoy a punto de volver la página, resignada a leer algo sobre el partido de fútbol de anoche, cuando veo el anuncio de debajo del de Angel. Durante un segundo supongo que tengo la vista cansada. Luego parpadeo con fuerza, pero nada cambia.
Estoy tan absorta en la lectura que no me doy cuenta de que el tren ha retomado la marcha. Arranca de pronto, y mi cuerpo da un bandazo hacia un lado, alargo una mano de forma automática y esta acaba aterrizando en el muslo de mi vecino.
—¡Perdón!
—Tranquila, no pasa nada. —Él sonríe, y yo me obligo a devolverle el gesto.
No obstante, me palpita el corazón y tengo la mirada clavada en el anuncio. Incluye la misma advertencia que los demás sobre el precio de la llamada, y un número que empieza con el prefijo 083 en la parte superior del recuadro. Hay una dirección de internet, www.encuentrala.com, pero lo que estoy mirando es la fotografía. Es un primer plano del rostro, aunque se ve claramente el pelo rubio y se intuye una camiseta negra de tirantes. Es una mujer mayor que el resto de las que mercadean con su compañía, aunque con una foto tan granulada resulta difícil precisar la edad.
Sin embargo, yo sé cuántos años tiene. Tiene cuarenta. Porque la mujer de ese anuncio soy yo.
Sinopsis de Te estoy viendo, de Clare Mackintosh
Como cada día, Zoe regresa de trabajar en el metro de Londres. Sin embargo, al abrir el periódico encontrará algo que perturbará su apacible vida. Un anuncio de la sección de clasificados lleva su foto. No hay explicación alguna: solamente la imagen granulada de Zoe, la dirección de una página web y un número de teléfono. Su familia está convencida de que el misterio no es tal, sino solamente un caso de extraordinario parecido físico. Pero, día tras día, en el anuncio aparece la foto de una mujer distinta… y su presencia en los clasificados parece ser el presagio de un mal que les ha de acontecer.
Zoe siente que alguien la observa, que alguien estudia cada uno de sus movimientos, y no cesará hasta descubrir quién se esconde tras las sombras. Pero el enigma quizá encierre un peligro al que no quiera enfrentarse.
—————————————
Autor: Clare Mackintosh. Título: Te estoy viendo. Editorial: DeBolsillo. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


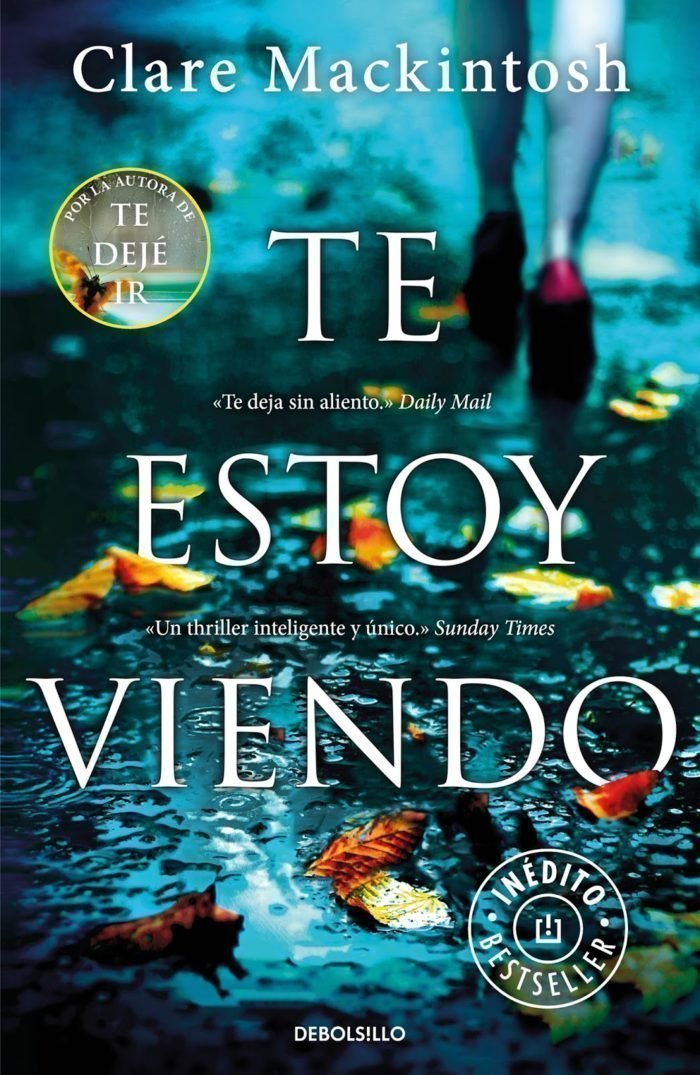



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: