Los entresijos de una costurera que juega al ajedrez
Lo de escribir novelas, como casi todo en la vida, es un asunto muy de cada cual y, normalmente, cada cual se las apaña de un modo distinto y personal.
Creo que era el señor Janés, sí, el mismo que le puso nombre a una editorial, quien decía que había escritores con brújula y escritores con mapa, distinguiendo entre aquellos que se enfrentan al papel en blanco con una ligera idea de por dónde irán los tiros y aquellos que, una vez se deciden a mecanografiar, tienen meridianamente claro qué quieren contar.
También se cuenta que Wilde solía decir que había sido un buen día cuando, tras pasarse todo el día corrigiendo, había logrado decidirse a quitar una coma para, finalmente, volver a ponerla.
Creo que era Twain el que escribía de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde. Solo entre esas horas y con exactitud enfermiza, tanta que si el carillón que tenía en el estudio daba la primera de las cinco campanadas dejaba la frase, la palabra y la sílaba sin terminar.
Y mi admirado Mendoza suele decir que el escritor, de tanto en tanto, debe valerse de trucos de costurera para contar sus historias.
Hay miles de anécdotas ilustrativas y ahora, por aquello de las casualidades de la vida, dado que algunos me tienen en estima gracias a mis cuentos, se supone que hay a quien le interesa conocer las mías. No sé si serán muchos o pocos…
Sea como sea, y sean cuantos sean, me siento honrado y agradecido.
Y estos son mis trucos de costurera:
Como aviador, he llevado una vida ajetreada, con muchas noches de hotel, horas sueltas en aeropuertos y demasiado tiempo sin más biblioteca de consulta que la porción que podía esconder en la maleta, de modo que el voraz lector que fui de niño pronto se transmutó en un escritor en ciernes que, a los pocos años, hubo de aprender a apañárselas de modos un tanto particulares. No hubiera sido fácil arrastrar notas, cuadernos, libros de referencia y demás utensilios de un lugar a otro, mucho menos aún mostrarse maniático con el dónde, el cuándo o el cómo debía trabajar. Así me convertí en un cazador de historias nómada.
Lo de dormir una noche en Buenos Aires, la siguiente en Madrid y a la tercera en Lima me obligó en mis primeros días como escritor, y pronto aprendí que no me quedaba otro remedio que ser, ante todo, eficiente. La necesidad me enseñó una valiosa lección.
Aprendí a jugar al ajedrez con mis novelas.
Para todo aquel aficionado al maravilloso juego del sha, que es el nombre original del asunto, es natural terminar por aprender aperturas, desarrollos y un buen puñado de partidas completas. Al profano le parece extraña esta capacidad, pero no tiene mérito alguno porque las jugadas tienen una correlación lógica, una serie de causas y consecuencias que, una vez entendidas, ayudan a memorizar las posiciones de las piezas y sus desarrollos. Es algo así como con una canción que resulta familiar: antes de escuchar la melodía hubiéramos sido incapaces de recitar dos estrofas, pero una vez comienza a sonar somos quiénes de tararear, cuando menos, el estribillo.
Y, aunque como jugador de ajedrez soy rematadamente malo, me sé de memoria unas cuantas partidas y un puñado de aperturas o jugadas clásicas, lo que me permitió encontrar un modo de acomodar, igual que los desarrollos de las piezas en el tablero, las acciones de mi novela en su argumento.
Así, cuando decido que mi personaje se despierta de buena mañana, igual que cuando decido abrir con un peón central, tengo una serie posible de siguientes acciones que tienen lógica. Mi protagonista podría encenderse un cigarro, preparar el desayuno, vestirse a toda prisa, darse una ducha… Hay opciones varias, infinitas, pero no tendría sentido (en la mayoría de argumentos) que empezase a toser para soltar una bola de pelo igual que podría hacer un gato (a no ser que la novela sea una versión retorcida de La metamorfosis). Muchas cosas pueden pasarle al personaje; si es un relato de ciencia ficción incluso pueden aparecer marcianitos que, durante la noche, hubieran atracado su diminuto platillo volante junto a la lamparita de noche.
Creo que, aunque el abanico de posibilidades es infinito, se entiende la premisa: en el marco de un tipo de historia, a las acciones de los personajes les siguen consecuencias plausibles. Y el concepto es el mismo que en el ajedrez: si abro con un peón de caballo, lo normal es que mueva ese caballo y que desarrolle el alfil, lo que sería una apertura clásica como tantas otras cuyo nombre no viene al cuento aquí. Pero no tendría mucho sentido que, por ejemplo, avanzase un peón del flanco contrario. A lo mejor esto no se entiende a no ser que el lector juegue al ajedrez, pero sin embargo creo que el concepto queda claro. Tras una jugada hay unas cuantas lógicas y otras que no lo son tanto.
Insisto. Igual que en el contexto de una partida concreta de ajedrez el movimiento de cada pieza tiene un sentido que, a su vez, condiciona nuevos movimientos de las demás piezas, en una novela con un determinado género, cada acción desemboca en un abanico de posibilidades razonables para las acciones subsiguientes.
Así que, como escribí hace unas líneas, aprendí a jugar al ajedrez con mis historias. De tal modo que, sin necesidad de cuadernos, apuntes, esquemas, borradores u otros utensilios, aprendí a definir el desarrollo de todas las acciones que construían el entramado argumental de la novela igual que si fueran piezas moviéndose por los escaques del tablero.
Por ejemplo: Zutano se despierta, se ducha, se va al trabajo, llega una nueva compañera, le gusta…
O también: Zutano se despierta, se fuma un cigarro y se acaba la botella de bourbon que durmió en su mesilla, se viste a toda prisa, se mete en un coche y aparca delante de un banco, atraca la sucursal, huye…
Al principio costó un poco pero, practicando con novelas que había releído en varias ocasiones, pronto comprendí cómo sacar el meollo al asunto de la acción en cada escena. Y hacerlo como lo hacía con el ajedrez me permitía una libertad absoluta. En cualquier rato muerto, incluso mientras cumplía con inevitables funciones fisiológicas o en un semáforo en rojo, sin necesidad de lápiz, bolígrafo, ordenador o lo que fuese, yo podía diseñar mi propia historia sin tomar notas.
Ahora bien, una colección de acciones lógicas no es una novela, es solo eso, una colección de acciones. Para convertir esa colección en una auténtica historia tuve que aprender algo más, tuve que aprender algo de cine.
Como con el ajedrez, yo, de cine, sé más bien poco, pero sí lo suficiente para los propósitos que, en aquel entonces, hace ya unos cuantos años me marqué.
Tenía una colección de acciones que podía desarrollar en mi cabeza igual que una partida de ajedrez, podía incluso tomar decisiones al respecto, decisiones como cambiar la apertura, la defensa, el desarrollo del juego medio o los finales, pero, para contarlas, debía tomar otras decisiones transcendentales y ahí fue cuando me convertí en una especie de zarrapastroso director de cine.
Comprendí que mi primera decisión debía ser dónde poner la cámara o cámaras con las que rodar.
Zutano se despierta, de acuerdo, esa es la primera acción. A partir de ahí, desde qué ángulo la filmo. Puedo hacerlo desde el interior de Zutano (algo subjetivo que me permite mostrar el estado de ánimo u otras consideraciones íntimas), desde cualquiera de las esquinas de su habitación (lo que me ayudaría a enseñar el decorado de la pieza), con un plano cenital y ajeno tomado desde la lámpara que cuelga del techo…
Dicho de otro modo, puedo narrar la misma acción en tercera persona, en primera, como narrador omnisciente o no. Puedo narrar esa acción desde los ojos de la prostituta que se despierta junto a Zutano, o desde los ojos del gato de Zutano, o desde los ojos de una mosca que revolotea en la caja de pizza que ha quedado tirada en el suelo.
Comprendí que debía tomar una decisión al respecto para cada una de las acciones de mi argumento, y comprendí también que, una vez tomada esa decisión, debía centrarme en la fotografía.
Exactamente, la fotografía.
Zutano se despierta y lo vemos desde la ventana de un piso frente al suyo, lo que nos permite observar parte de los edificios (que nos señalan que no es un buen barrio) y parte de la habitación (que está desastrada). Ahora bien, la imagen puede ser luminosa, oscura, algo borrosa, con colores más apagados o con colores más vivos, con largas sombras o sin ellas. Al ver la escena, la fotografía nos susurraría. Si la única luz es la de un televisor que se ha quedado encendido, la penumbra nos sugerirá algo bien distinto a si luz es la de un radiante amanecer colándose por la ventana.
Pues eso mismo sucede al contar las acciones de un argumento, con la diferencia de que, al escribir, no dependemos de la luz, sino de las palabras.
Esa caja de pizza abandonada en el suelo de la habitación puede describirse:
«… como el puzle recién desembalado de un preescolar…»
O bien:
«… como si la hubiera pisoteado un borracho al salir de una taberna portuaria…»
Una evocación es mucho más halagüeña que la otra. Pero no solo se trata del empleo de figuras retóricas. El tono de una novela, dependiente de las palabras empleadas en sus frases, es también como esa fotografía de los cineastas. Por ejemplo, preñada siempre parece acarrear un significado peyorativo, mientras que embarazada no. Y saberlo resulta crucial.
«… nubes cenicientas, preñadas de lluvia, anunciaban la galerna…»
Resulta mucho más ominoso que:
«… en el cielo gris se anticipaba la lluvia…»
Que también viene a indicar que el personaje va a mojarse, pero que lo hace de un modo más amable.
Además, el ritmo es capital.
«…No tenía nada. Iba a perderlo todo…»
…que es una de las líneas de Laín, el bastardo, tiene mucha más fuerza construida así, de forma sencilla, que de un modo alambicado.
«…Huérfano y desahuciado apenas le quedaba otra cosa que lo puesto. Y lo poco que aún tenía iba a perderlo en una serie de desdichas…»
En suma, una vez elegida la acción, debe escogerse el tiro de cámara y la fotografía, o lo que es lo mismo para este ensayo, debe escogerse el narrador y el uso que se le va a dar al lenguaje.
Pero eso no es todo. Aún debemos continuar con nuestro paralelismo cinéfilo. Tras la fotografía, viene el montaje.
Que Zutano se despierte en su habitación desastrada puede ser la primera acción en términos argumentales, pero eso no significa que deba ser la primera escena que vea el espectador o, en este caso, la primera escena que lea el lector.
Es probable que la escena de Zutano despertándose sea útil para el contador de historias, porque le permitirá describir al personaje y al entorno de un modo práctico, pero, según el tipo de novela y lo complicada que deba ser esa introducción puede interesar presentarla de otro modo.
Si Zutano, pongamos por caso, va a atracar un banco, puede considerarse como primera escena para el espectador o el lector el momento en el que aparca delante de la sucursal y, más adelante, mientras se desarrolla el atraco, se va mostrando que esa mañana se despertó con resaca junto a una fulana que le advirtió de que uno de sus socios pensaba traicionarle.
Hay muchas opciones: algunas serán inútiles, otras igual de válidas entre sí y, finalmente, será el director, o el novelista el que habrá de decidir por cuál se decantará.
Es decir, resumiendo, con la analogía del ajedrez quedan establecidas una serie de acciones que desarrollan la trama de la novela. Y con la analogía del cine, se establecen el narrador, el tono del narrador y la secuencia de la narración. A partir de ahí, cuando todos esos elementos están claros, cuando no se tiene ninguna duda, ha llegado, para mí, el momento de mecanografiar; nunca antes.
Como decía mi admirada Matute, la novela es un árbol que va creciendo en la sesera del escritor y uno no debe, bajo ningún concepto, ponerse ante la máquina de escribir antes de que las ramas le salgan por las orejas.
Yo, personalmente, me he visto condicionado por mi vida anterior (a día de hoy, gracias a la aceptación que han tenido mis historias, mi día a día es mucho menos ajetreado) y, con los años, a base de errores, desarrollé la peregrina técnica de los párrafos anteriores y, para mí, funciona.
Ante la idea inspiradora definitiva (después de haber rechazado cientos de otras ideas que acaban por ser descartadas), dedico un largo período a la documentación y comienzo a jugar mi partida de ajedrez mientras considero la posición de la cámara, la fotografía y el montaje. Se siguen entonces meses de dura reflexión, con muchas ideas que terminan en el rincón de los desperdicios. Finalmente, emerjo de entre la montaña de libros y artículos que he usado para documentarme con todos los elementos necesarios para, ahora sí, ponerme a mecanografiar.
A mí me funciona. Resulta limpio y rápido, eficiente. No pierdo tiempo con esquemas, anotaciones, resúmenes o borradores y, normalmente, mis editores lo agradecen porque mis manuscritos suelen ser bastante limpios. Además, toda esa reflexión previa me da confianza en mi trabajo, me permite defenderlo con convicción, ante los demás y ante mí mismo.
De modo que, cuando mecanografío la primera palabra, tengo una idea bastante aproximada de la extensión de la novela, de los capítulos, de algunas frases que ya se me han ocurrido. Es decir, antes de escribir la primera palabra tengo, como decía el señor Janés, un mapa completo de mi novela.
A partir de entonces, soy constante, busco horas de trabajo hasta donde no las hay y me marco un mínimo de páginas diarias y una fecha final, incluso aunque no haya un contrato editorial que la exija. Trabajo a destajo y termino con un manuscrito que se parece mucho a lo que tenía en la cabeza.
Esa es la versión original. Pero, una vez terminada, me obligo a hacerle tres revisiones.
En la primera, reviso y releo con calma toda la novela e, indefectiblemente, recorto lo mecanografiado en un porcentaje que ronda el diez por ciento; siempre encuentro cosas que sobran, superfluas.
En la segunda revisión repito el proceso, pero lo hago habiendo dejado pasar un par de meses, como mínimo, desde haber terminado la primera. Y este es un paso fundamental que tomé directamente de las confesiones de Stephen King: hay que alejarse de la historia para poder leerla como lector y no como escritor o padre de la criatura. En esta segunda revisión el texto suele adelgazar otro cinco por ciento.
Por último, en la tercera revisión siempre leo toda la novela en voz alta, repasando la sonoridad, interpretando los diálogos, buscando afinar la música de la narración y la veracidad de las voces. En este caso la novela no suele adelgazar, pero sí cambian cosas, especialmente en los diálogos.
Una vez conforme, se la envío a mi agente y empiezo a trabajar en la siguiente mientras editoriales y representante se pelean. A esa parte del negocio, la verdad, no le presto demasiada atención.
Así de sencillo.
Por último, como coda final, dado que este artículo surge de la publicación de mi última novela, Laín, el bastardo, cabe aclarar un par de cuestiones que solo afectan a esta obra.
La idea original, la verdadera inspiradora de la novela, fue la biografía del trovador Martín Códax. Mientras estudiaba la lírica galaicoportuguesa descubrí, anonadado, que era una página en blanco, y me pareció que era una oportunidad fantástica. Si nada se sabía de su vida, contarla podía ser una novela maravillosa. Ahora bien, eso era solo un germen, una idea como cualquier otra que podía acabar en la basura si no encontraba algo de más enjundia. De modo que me puse a estudiar en profundidad el siglo XIII y descubrí a Alfonso X, el comercio ilegal de reliquias que practicaron los templarios, los viajes de Marco Polo, las Cruzadas (incluyendo el increíble episodio conocido como la Cruzada de los Niños), el trasiego de perlas desde el estrecho de Ormuz, a los conocidos como hashashin (que son los culpables de que en castellano usemos la palabra “asesino”), la cetrería, el imperio de Gengis Kan, la Ruta de la Seda…
Descubrí muchísimas cosas atractivas como narrador, pero me faltaba algo, un elemento que consolidase la historia. Finalmente me topé con él al encontrar referencias a la cruzada que encabezó el rey Teobaldo I de Champaña y Navarra (que también fue trovador). Pese a ser un hecho poco conocido, resultó que los de la Península Ibérica también habían participado en las Cruzadas y que, precisamente en la ocasión en la que el monarca navarro había intentado reconquistar Tierra Santa, decenas de hombres quedaron perdidos en los desiertos de Judea.
Ahí estaba.
Martín Códax contaría la historia de aquellos hombres perdidos en las guerras de ultramar (que era como se nombraba a las Cruzadas en aquel tiempo) y lo haría al conocer a alguien que regresaba de Palestina con la historia en las alforjas. Así empecé a jugar mi partida de ajedrez con Laín, el bastardo.
Ahora, el juicio sobre mi trabajo está en manos de los lectores.
Gracias.
—————————————
Autor: Francisco Narla. Título: Laín, el bastardo. Editorial: Edhasa. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro



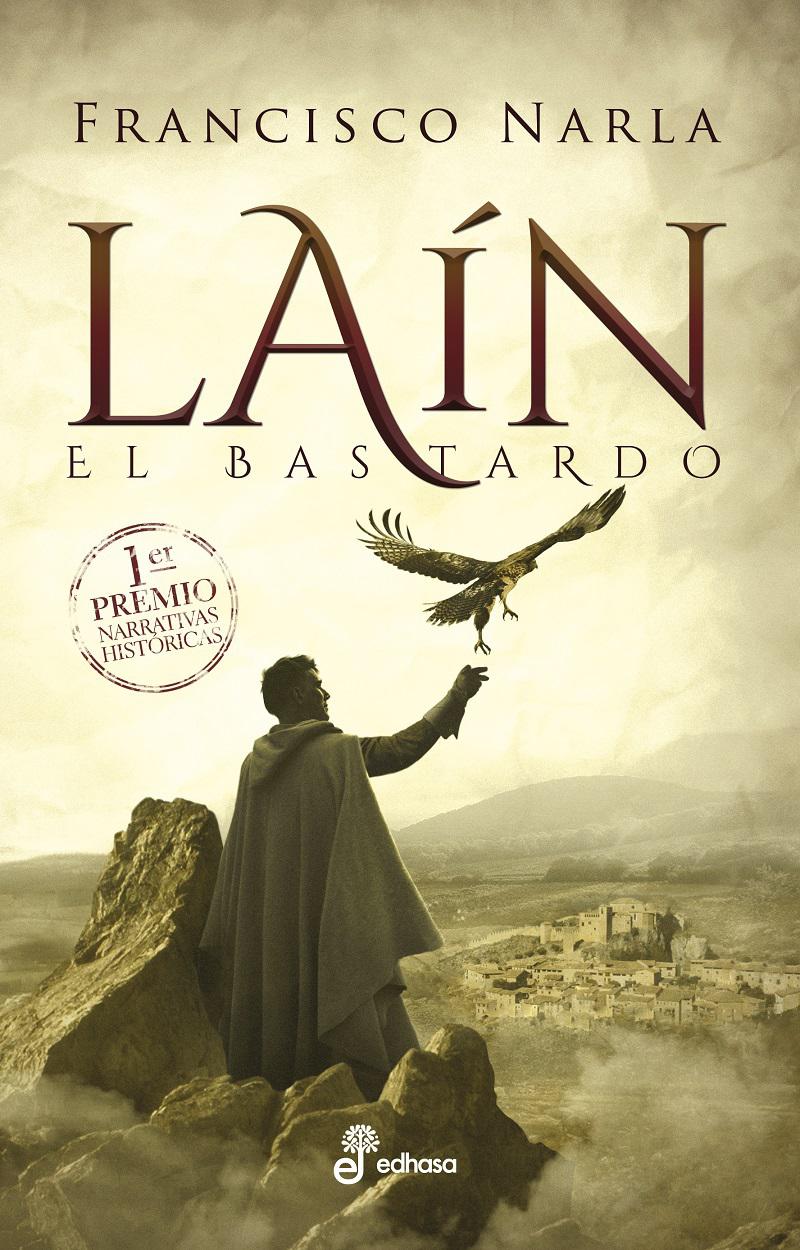



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: