Enfermo de ambición y de sensualidad sin límites, el novelista y poeta italiano Gabriele D’Annunzio inició su carrera periodística nada más llegar a Roma, en noviembre de 1881. A sus dieciocho, con la excusa de matricularse en la facultad de Letras de La Sapienza, se instaló en el número 12 de la via Borgoñona, muy cerca de su amada piazza de España —según él, la más bella del mundo— y desde su buhardilla, repleta de botes de colonia y trajes recién planchados, puso en marcha una maquinaria propagandística sin precedentes en la literatura italiana.
La primera maniobra del joven D’Annunzio consistirá en hacerle la pelota al rey, publicando a expensas paternas su primer libro de poemas: Odas al Augusto Soberano de Italia Umberto I de Saboya. Como esta táctica no será suficiente para ganar popularidad —ríase el lector de Sálvame Deluxe—, D’Annunzio alimentará el bulo de su propia muerte tras caerse de un caballo, para desmentirlo varios días más tarde, cuando todos lo consideran ya en la tumba. La fama que le granjeó semejante trápala sirvió a la publicación de uno de sus cuentos en el semanal Fanfulla della Domenica, primera revista italiana de tirada nacional, donde, un año después y ya desde Roma, escribiría su primera crónica mundana. Más tarde publicará en La Tribuna, el Corriere di Napoli, Il Mattino, Il Giorno; y hasta en medios internacionales como Le Matin, The Daily Telegraph, New York American…

D’Annunzio en 1880 fotografiado por Francesco Paolo Michetti
¿Cuál es su táctica? Consiste en crear una leyenda basada en su modus vivendi. Por las mañanas practica esgrima, por las tardes equitación. Entre medias, recorre las calles de Roma libreta en mano apuntando colores, aromas, sonidos, expresiones populares, rostros que más tarde aparecerán en las crónicas… Asiste con furor obsesivo a todas las fiestas, inauguraciones, exposiciones, bailes, funerales, conciertos, óperas, combates de esgrima, carreras de galgos… Lo que sea con tal de nombrar en sus artículos a los asistentes, cuyos perfumes, modos de actuar y vestidos describe con minucia hasta el último camafeo o alfiler de corbata.
Este ardid provoca un efecto similar al de la prensa del corazón o las redes sociales: la aristocracia, protagonista de las crónicas, satisface su vanidad al verse reflejada y acepta al autor en sus cenáculos. En la pequeña burguesía se produce un efecto espejo: desean parecerse a los aristócratas y leen compulsivamente los artículos, que no solo son populares sino también cultos.
A menudo, D’Annunzio emplea el truco de reproducir párrafos enteros de unas crónicas a otras, practicando un recurrente autoplagio, lo que hoy llamaríamos reciclaje literario.
Al decir de Amelia Pérez de Villar, “el Gabriele reportero cultivaría una forma de escribir —y se ejercitaría en ella— que sirvió de aprendizaje al Gabriele novelista y de catapulta al Gabriele vivant. Con sus artículos está creando un nuevo estilo, que emplea el lenguaje como herramienta para expresar la voluptuosidad revestida de sutileza”.
***
Y después de las palabras de Amelia, para completar esta reseña de las crónicas dannunzianescas en Fórcola, se me ocurre la idea de insertar una serie de fragmentos perteneciente a ellas en estilo indirecto libre.

Roma, el Panteón en 1890.
1
“Se celebraba una misa de réquiem en el Panteón: el bellísimo templo pagano se vio desfigurado de un modo irreverente por pesados drapeados fúnebres. La luz descendía sobre el enorme catafalco como una cascada de agua turbia“. Tras semejante descripción decadentista, D’Annunzio, sin solución de continuidad, escribe algo así: “Y ahora, dejemos a Cherubini y su funeral y hablemos del baile que tuvo lugar a continuación en casa de Pallavicini”.
2
D’Annunzio afirma que el asunto es grave, que la invasión de la crónica mundana en los periódicos serios de la capital es tan furibunda, tan irresistible, y crece con tanta rapidez que está espantado (…). Quiere replegar su bandera de cronista de la elegancia y escribir solamente de cosas serias, como la arqueología, la Historia o las antigüedades.
3
En relación con el baile de la prensa, celebrado en el Circolo Nazionale, relata que una cohorte de socios provistos de guantes y lazos recibían a las señoras con ramilletes de flores. La sala de baile era amplia (toda llena de complicados frisos, figuras grotescas, dorados y molduras). El calor, pesado y perfumado, se hacía más denso. Los perfumes eran muy penetrantes y subían por la nariz en oleadas provocando el aturdimiento.
4
Nos encontramos en una exhibición de esgrima. Los floretes y la musculatura varonil deleitan a las señoras, que no pueden evitar turbarse ante el espectáculo de la masculinidad. Tras los combates, y ante el ruego de los asistentes, diversos participantes terminan interpretando a capela arias como Les granediers, con letra de Arrigo Heine y música de Roberto Schumann.
5
Roma, lamenta D’Annunzio, se está convirtiendo en la ciudad de demoliciones. La gran polvareda de las ruinas se eleva desde todos los puntos de la urbe y se dispersa entre los rayos del dulce sol de mayo. En la embocadura de muchas calles hay un tablero colgando de un asta que prohíbe el paso. Los encargados de la demolición están manos a la obra armados con sus picos. Aquí y allá se lee: “Escaparate en venta”, o bien: “Debido a las expropiaciones, el día 15 del corriente este negocio se traslada a la calle tal”. Los pequeños burgueses, satisfechos de sus reformas, tragan con infinita paciencia el polvo blanco.
6
Con la llegada del verano se terminan entre la aristocracia los bailes y recepciones nocturnas y se inician las fiestecitas de día, esas que los ingleses llaman garden parties. En ellas la etiqueta consiste en abandonar el solemne y ceremonioso frac.
7
Un telegrama de Bayreuth informa a D’Annunzio secamente de que el abate Franz Liszt falleció ayer a las 11.15 horas. En los últimos años su figura había adquirido una solemnidad legendaria: se había convertido en una reliquia. Solía dar conciertos en las primaveras romanas. Tenía la inmovilidad de una escultura, capaz de mantener el mismo rictus durante media hora. Al autor de la crónica le parece que no es ya un ser humano vivo, sino un ídolo materializado en metal y cera.

Roma, la via del Corso en 1890
8
Uno de los párrafos que D’Annunzio copia-pega de unas crónicas a otras viene a decir que la via del Corso es un largo río solar que va de piazza Colonna a piazza del Popolo, un blandísimo río áureo dentro del cual se sumergen los cuerpos con deleite. Salid, salid al aire señoras mías… Piazza de España es ideal para quienes aman a las mujeres, las flores, los sándwiches y las alfombras orientales. Las mañanas que preceden a la Navidad son eminentemente eróticas. En ellas la flirtation al aire libre se vuelve muy activa.
9
Durante el estío romano, D’Annunzio aconseja visitar las galerías Colonna, Doria, Borghese, Barberini… Eso si el lector no quiere llegar hasta el Vaticano… Las grandes salas señoriales repletas de arte están en verano desiertas, llenas de sombra y de frescor. Cuando el guarda tira del cordón de un cortinaje y sus anillos se deslizan por la barra con un leve chirrido, uno experimenta una sensación singularísima, una especie de temblor, un placer imposible de definir (la luz ilumina de improviso una dama pintada por Tiziano, un santo de Anibale Carracci, una virgen de Sandro Botticelli). Y podemos quedarnos allí ante el cuadro elegido, sentados en una butaca de damasco en buena compañía de nuestra amiga, que lleva entre las manos un ramo de hortensias o de rosas, del color de su delicada piel.
10
Según D’Annunzio, Roma en primavera es puro esplendor, parece joven y alegre y recuerda a la Roma pagana, saturnal y augusta. Con un poco de buena fe —se atreve a afirmar— hasta un policía podría transmutarse en sagrada virgen. Por las calles, el sol dota de cándidos reflejos a los delantales de las niñeras.
11
En cierta crónica, el autor se encuentra en el ocaso con catalanes de piel broncínea, mentón cuadrado, pómulos salientes, labios sutiles que parecen un corte de navaja y ojos brillantes como la hoja de una espada toledana. Y se pregunta si alguien será capaz de explicar la extraña fascinación que provoca el crepúsculo en Roma.
12
A menudo, los días de verano le resultan a D’Annunzio ociosos y fastidiosos. La ciudad sufre la opresión del siroco y, vista desde lo alto, surge como una inmensa Pompeya sepultada por las cenizas. Una exasperación malsana invade a la gente: en cada uno de sus gestos, de sus actitudes, se manifiesta irritación mal disimulada.
13
Y por concluir estos fragmentos con el eterno tema de la sensualidad, D’Annunzio conoce a cierta dama de la alta sociedad, llamada doña Claribel: afirma que tiene dos jocundos brazos dionisíacos que están siempre fríos como el mármol, fríos pero mullidos… como una noche de estío.



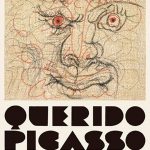

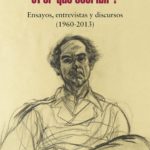
¡Qué algo más bonito, que la Plaza de España en Roma!
¿Quién lo cuestiona?
¡Ni ellos, los nosotros!