Cruces es un nuevo misterio literario: una aventura histórica, una historia de amor, un romance fantástico que desafía los géneros literarios para trasladarnos a un mundo de misterio, amor y venganza a lo largo de tres siglos.
En Zenda ofrecemos el Prefacio de Cruces: Historia de dos almas (Duomo), de Alex Landragin.
***
Yo no he escrito este libro. Lo he robado.
Conocía a Beattie Ellingham de toda la vida. Era de los Ellingham de Filadelfia. Se había casado con un aristócrata belga, pero al poco quedó viuda, recuperó el apellido de soltera y nunca se volvió a desposar. Pasaba el tiempo entre su piso del Boulevard Haussmann y su mansión en Bélgica. En privado, mi esposa y yo la llamábamos afectuosamente «la Baronesa», aunque la verdad es que su comportamiento no era en absoluto afectado ni ceremonioso. La Baronesa era mi clienta más antigua y leal, al igual que lo había sido para mi padre antes de que yo heredara el negocio. Durante su larga vida como coleccionista había llegado a tener una de las mejores bibliotecas privadas sobre todo lo relacionado con Charles Baudelaire. Era más que una coleccionista; ni siquiera la palabra «bibliófila» le hacía justicia. Era obsesiva. Trataba sus libros con el mismo mimo que otros miembros de su clase re- servan para los caballos y el vino. Daba tanta importancia a la encuadernación de un libro como a su contenido. Para ella, encuadernar era un arte, y el encuadernador un artista casi tanto como el propio escritor. Le gustaba decir que una buena cubierta a medida era el mejor halago que se le podía hacer a un libro. Siempre que yo trabajaba en uno de mis encargos, la Baronesa visitaba mi estudio y observaba mi labor sin interferir. Para ella era un placer ser testigo de cómo a un tomo único le era concedida una segunda vida con una encuadernación igualmente única. Y, dado que reservaba el goce de su colección únicamente para sí misma, le gustaba darse caprichos hasta donde la ley lo permitía y a veces más allá. En una ocasión previa le había encuadernado una edición en árabe de coleccionista de El spleen de París en cuero hecho con la piel de una pantera negra, y una edición ilustrada clandestina de los poemas prohibidos de Las flores del mal en piel de cocodrilo con incrustaciones de pitón de agua.
Tres días después de su llamada, un joven en escúter me trajo el manuscrito. No se quitó el casco, que le amortiguó la voz y le oscureció el rostro. Me entregó un paquete que contenía las páginas y el cuero para encuadernarlas. Enseguida lo guardé en una caja fuerte que tengo en el piso de arriba del taller.
Durante la encuadernación de un libro hay que tomar muchas decisiones, especialmente en cuanto a la elección de los materiales. Las incrustaciones, troquelados, dorados, relieves, cosido, estampación, guardas, exlibris, cartón, frontispicio, bordes, cabezada, cola, bisagra, jaspeado, cajetín, portada… Todas ellas eran decisiones en las que la Baronesa, por mucha confianza que me tuviera, quería ser consultada antes de iniciar el trabajo. Aquella noche abrí el paquete para inspeccionarlo. Siete brillantes perlas cayeron de la bolsita de terciopelo negro en la que habían estado guardadas. El cuero estaba teñido de rojo coral. La miniatura en marfil no seguía la tradición del encuadernado Cosway y no era un retrato, sino una ilustración estilizada, en tinta negra, de un ojo abierto. En último lugar cogí el manuscrito. Incluso cuando se le han dado instrucciones específicas de no leerlo, ni el encuadernador más escrupuloso puede evitar reparar accidentalmente en ciertas palabras o frases. En este caso, el título, escrito a mano, me saltó a la vista: Cruces. Debajo había una lista de cifras, también escritas a mano, que no parecían tener relación alguna con el texto. Este consistía en tres documentos separados, todos escritos a mano en francés; uno de ellos tenía un aspecto notablemente más antiguo que el resto, y su caligrafía era diferente. El manuscrito parecía muy vivido: muchas de las páginas tenían los bordes arrugados, estaban dobladas o contenían manchas de humedad, y el papel en sí estaba amarillento y desprendía ese aroma como de chocolate y nueces que exhala el papel viejo al deteriorarse.
Tardé una semana en llamar a la Baronesa, un poco más de lo habitual; cuando por fin lo hice, contestó una voz masculina que no reconocí y me informó de que ella había fallecido recientemente, en paz, mientras dormía. Cuando pregunté por el funeral, me dijo que se había celebrado el día anterior, en su mansión de Bélgica. La noticia me sorprendió tanto que olvidé preguntar qué hacer con el manuscrito.
El círculo de coleccionistas de libros es pequeño, y las noticias viajan rápido. Dos días más tarde, mientras caminaba por el Quai de la Tournelle siguiendo el río, me encontré con Morgane Rambouillet, una bouquiniste que trabajaba por allí cerca y que se había especializado en novelas románticas del siglo XIX. Sabía, además, que la Baronesa era una de sus clientas habituales. Morgane estaba muy alterada. Según ella, la Baronesa no había muerto mientras dormía, sino que la habían asesinado. Al cadáver, dijo, le faltaban los ojos. Al oír eso sentí un escalofrío; pensé en la miniatura de marfil ilustrada que me había llegado con el manuscrito una semana y media antes. Me apresuré a ir a casa a investigar online. El obituario de Le Monde repetía la versión que me habían dado por teléfono (una muerte pacífica en sueños), mientras que el de Le Figaro obviaba por completo las circunstancias del fallecimiento. Encontré una única mención a detalles macabros en una noticia breve en la edición del periódico belga L’Echo correspondiente al día después del suceso. Mi impresión desde el desconocimiento fue que se habían silenciado deliberadamente los detalles.
Mi esposa y yo hablamos del asunto durante días. Lo que me intrigaba, casi tanto como el asesinato de una de las últimas grandes dames de París, era el paradero de aquellas dos maravillas de color gris y ágata que siempre alababan quienes la conocían: sus ojos. Mi padre me había comentado que, pese a no ser especialmente agraciada, a Beattie Ellingham se la consideraba de joven una gran belleza precisamente debido a sus ojos; eran el manantial de su encanto, y quizá hasta el factor clave en su destino. Su matrimonio con el barón de Croÿ no había resultado dichoso, pero los ojos de la Baronesa nunca perdieron su brillo ni sus reminiscencias felinas.
Siempre más práctica que yo, a mi esposa le parecía muy natural que me hubieran mentido por teléfono.
—Tienen que pensar en la reputación de la familia —me dijo—. No van a decirle al primer desconocido que llame que fue asesinada y mutilada.
Llegamos a la conclusión de que la Baronesa debía de haber estado implicada en alguna oscura cuestión de libros. Las piezas de coleccionista pueden sacar lo peor de la gente. Por su- puesto, eso nos condujo a los dos a la misma pregunta, casi demasiado horrible: ¿podía estar relacionado de alguna forma su fallecimiento con el manuscrito que tenía yo en mi caja fuerte? Durante las siguientes semanas esperé a recibir instrucciones de su albacea en cuanto a seguir adelante con el encargo o devolverle el material a quienquiera que fuese su nuevo propietario. No tuve noticia alguna. Tampoco yo ofrecí información de que estaba en mis manos, no tanto por conveniencia sino por temor. Obviamente no deseaba que mi familia compartiese el destino de la Baronesa. Solo había otra persona en el mundo, aparte de mi esposa, que podía saber dónde se encontraba: el hombre que me lo había entregado, y no le había visto la cara; de hecho, ni siquiera podía estar seguro de que fuese un hombre. Dado el valor del paquete, di por hecho que en algún momento acabarían contactándome, por lo que dejé el manuscrito sin encuadernar.
Pasaron varios meses hasta que contemplé la posibilidad de que nadie acudiera a buscarlo. Había caído en mis manos por accidente. Decidí que la condición que había puesto la Baronesa ya no estaba en vigor: ahora que me pertenecía, aunque fuese de forma provisional, me sentí libre de leerlo. Lo hice de una frenética sentada, una noche tan fría que se formó hielo en el Sena; las tres historias seguidas, en el orden en que estaban al recibirlas. La primera, «La educación de un monstruo», parece ser un relato escrito por Charles Baudelaire, aunque no existe ninguna referencia a este excepto una breve nota en el diario del poeta. La caligrafía parece auténtica, aunque no así la historia, por razones que el lector comprenderá más adelante. La segunda historia, «Ciudad de fantasmas», es una especie de thriller noir ambientado en el París de 1940, al parecer narrado por Walter Benjamin, y en el que «La educación de un monstruo» desempeña un papel clave. La tercera historia, «Cuentos del albatros», es la más extraña: parece ser la autobiografía de alguna clase de encantadora inmortal.
Tras la lectura me puse manos a la obra, trabajando solo a la suave luz del amanecer. Acabé decidiéndome por una encuadernación convencional, impersonal, con un cuero de caballo que los franceses llaman «piel de la tristeza», en color rojo cardenalicio. No tuve duda alguna de que se trataba de una obra de gran valor, quizá hasta incalculable, tal como me había dicho la Baronesa. Sin embargo, las circunstancias en las que había llegado a mí me hicieron pensar que era mejor que el resultado final no llamara demasiado la atención.
Una vez encuadernado el libro, mi esposa también lo leyó. Pero ella sospechó, en cuanto vio los números al inicio, que se trataba de una paginación alternativa, a la que llamamos «la secuencia de la Baronesa», y la leyó por ese orden. En cuanto acabó me urgió a que yo también lo hiciera así. Me anonadó ver que se convertía en un libro del todo diferente, no tanto una colección de relatos como una única novela, y en absoluto convencional. Pero ya estaba cosido, y, dadas su antigüedad y su fragilidad, decidimos mantener Cruces en el orden en el que yo lo había recibido, y que es el mismo en el que usted, apreciado lector, lo encontrará. Deberá elegir por sí mismo en qué orden hacerlo, si como historias sueltas vagamente conectadas o como una única novela.
Las circunstancias de la muerte del escritor Walter Benjamin (nacido en Berlín, Alemania, en 1892, y fallecido en Portbou, España, en 1940) son bien conocidas. Tras huir de París a mediados de junio, posiblemente el mismo día en que las tropas alemanas ocuparon la ciudad, pasó dos meses en Lourdes, una ciudad de peregrinaje en los Pirineos, antes de ir a Marsella e intentar conseguir un pasaje a los Estados Unidos. Al no lograrlo, regresó a mediados de septiembre a los Pirineos y se unió a un pequeño grupo de judíos alemanes que querían cruzar la frontera de forma ilegal y entrar en España.
Llegados al pueblo pesquero de Portbou el 26 de septiembre, en un principio se les negó la entrada al país. A Benjamin, que tenía el corazón delicado y se sabía buscado por los nazis, le dijeron que iban a devolverlo a Francia por la fuerza al día siguiente. Esa noche, en la habitación de un hotel, se tragó una dosis letal de morfina. Por la mañana, y de forma inexplicable, a los demás se les acabó concediendo la entrada en España.
Después de la guerra empezaron a circular rumores sobre un manuscrito que tenía consigo Benjamin en el momento de su muerte, pero que posteriormente desapareció. Según un testigo que había cruzado la frontera con él, llevaba una cartera de cuero como único equipaje al cruzar las montañas; al preguntarle qué contenía, respondió que era un manuscrito que consideraba más valioso que su propia vida. A medida que la reputación de Benjamin crecía tras la guerra, también lo hicieron las especulaciones sobre el texto.
Sinceramente, no puedo afirmar que este libro sea la obra perdida de Walter Benjamin. Su procedencia es demasiado incierta, su contenido demasiado fantástico. Pero eso es lo que se afirma, y no hay nada verificable en él que contradiga esa hipótesis. Así, procedamos bajo el supuesto de que, en efecto, es lo que parece. Solo puede ser descrito como una novela. Sabemos que Benjamin era un gran estudioso de la literatura, y que hasta fue coautor anónimo de una novela detectivesca. Sabe- mos que su francés era impecable y, sin duda, a la altura del manuscrito. Aun así, publicarlo con su nombre sería extralimitarse. Por tanto, y a falta de otro nombre —y quizá también debido a la vanidad de un amante de los libros—, he decidido hacerlo con mi nombre, aunque con la salvedad de mencionar- lo en este prefacio. En rigor no soy más que el padre adoptivo de esta criatura encontrada. Aún no hay pruebas genéticas de paternidad para los escritos. Si alguien sospecha de la ética de esta medida, confío cuando menos en su legalidad. Al haber transcurrido más de setenta años de la muerte de Benjamin, el libro (si en verdad es auténtico) ya no es, según las leyes francesas, propiedad de sus herederos.
Estoy convencido de que la Baronesa nunca pretendió que se publicara: deseaba encuadernarlo para su propio disfrute. Aunque habremos de dejar para otra ocasión la historia de cómo Cruces ha llegado a publicarse, hacerlo no ha sido una decisión tomada a la ligera. Solo por su procedencia cuento con que no estará libre de polémica, al menos en los lejanos rincones del mundo académico y bibliófilo. Habiendo llegado a conocerlo de forma tan íntima, creo que hay al menos siete maneras de interpretarlo: como una historia imaginaria, una obra anónima, por tanto, de ficción; como una broma muy elaborada y creada inexplicablemente por el propio Benjamin; como una falsificación o engaño perpetrado por una tercera persona desconocida; como las alucinaciones de un hombre al que le fallaba cada vez más la salud y que se encontraba bajo una insoportable presión psíquica; como una compleja y subterránea alegoría o fábula; como una especie de código secreto dirigido a alguien que desconocemos, o como unas memorias apenas disimuladas. A estas alturas estoy demasiado imbuido en el relato como para tener una opinión objetiva y desapasionada. He creído al menos una vez en cada una de esas posibilidades, y en algunas de ellas más de una vez, pero sigo sin tener ninguna certeza.
—————————————
Autor: Alex Landragin. Título: Cruces. Historia de dos almas. Traducción: Alex Landragin. Editorial: Duomo. Venta: Todos tus libros.
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…
-

Cinco poemas de José Naveiras
/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…
-

Una historia real en la ficción
/abril 29, 2025/Esta es la historia de un niño de diez años que sobrevive a las ausencias y descubre el mundo por sus propios medios, que relata la dificultad de convivir con las restricciones, las amenazas y la tradición de amistades impostadas en una sociedad anclada en casi 40 años de dictadura militar. En este making of Robertti Gamarra reconstruye el origen de Secreta voluntad de morir (Huso). ***** Los sucesos que describe Secreta voluntad de morir tienen mucho que ver con eso. El trasfondo de la historia, la muerte del general Anastasio Somoza Debayle (ex presidente de Nicaragua) en Asunción, Paraguay,…




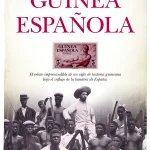
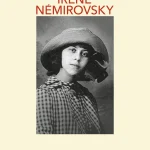

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: