Una editora muy perspicaz me pidió que intentara narrar, durante un verano entero, historias de amor y pasiones ocultas de personas comunes y corrientes. Esto sucedió hace catorce años en el diario La Nación de Buenos Aires. Con mi libreta de apuntes y mi experiencia de reportero salí a la calle en busca de esos relatos que iban a ser ilustrados por Liniers y que intentarían capturar tramos secretos e intensos de la vida privada. El periodismo no tiene las herramientas para narrar los sentimientos, y salvo excepciones, tampoco el permiso para exhibir en carne y hueso —más allá de una visión panorámica y sociológica— lo que todos y cada uno ocultan. Muchos argentinos se mostraban deseosos por contarme sus peripecias, sus deleites y sufrimientos amorosos, y sus increíbles vueltas de tuerca. Pero a poco de conversar, me pedían que cambiara los nombres y las circunstancias, las profesiones y los lugares, y que desdibujara sus identidades mezclando su historia con otras, porque el temor a ser reconocidos era paralizante. Fue así que debí recurrir a la ficción para contar la verdad. Tuve que literaturizar las historias ciertas para poder relatarlas de un modo acabado. Utilicé deliberadamente el tono de comedia, porque no otra cosa es a veces el enamoramiento, si uno es capaz de verlo desde fuera. La serie se llamó “Corazones desatados” y se publicaba en la revista dominical, con un éxito estremecedor: llegaban 1500 cartas y correos por semana a mi despacho, donde a la vez yo escribía mis columnas políticas. Al final de esa experiencia, publiqué todo el material en un libro de Alfaguara, en el que se agregaron textos más largos como “El amor es muy puto”, “La teoría de los mamíferos” y “Un mal día lo tiene cualquiera”. A lo largo de los años, muchísimos lectores me han escrito sobre esta serie, que se transformó también en lectura nocturna por Radio Mitre. Llega por primera vez a Zenda Libros una comedia narrativa por capítulos, donde se prueba que el amor crece en las incertidumbres y que te puede dar muchas sorpresas.
***
Fernández se tropezó con la increíble historia de amor y odio de Miguel Lear, la investigó febrilmente durante meses, se obsesionó con ella y al final la desechó por impublicable. Pero la verdad es que jamás pudo olvidarla. Lear había sido el gerente de Seguridad Informática de un banco español con sede en Buenos Aires. Un tipo moderno y audaz que combinaba su solitaria pasión por la tecnología con una auténtica vocación por los programas colectivos. Pertenecía a un clan muy amplio de la zona norte integrado por su familia multitudinaria y sus muchos amigos tiernos, y pasaba casi todo el tiempo con ellos, en esa nube ensordecedora y anestésica que producen las reuniones, las fiestas ociosas, los juegos, los deportes compartidos y las sobremesas interminables. Internauta empedernido, su otra vida estaba dotada en cambio de un silencio digital y aséptico. Amiguísimo de sus amigos, un día empezó a preocuparse por uno de ellos: Luis, el más antiguo y cercano. Ahora Luisito, que siempre había sido alegre y comunicativo, estaba ensimismado y amargo, y aunque muchas veces Lear había intentado abordarlo para saber qué le ocurría, el muchacho esquivaba el asunto y se mantenía en su misterio. El gerente informático empezó a desesperarse una noche en que lo llamaron de la comisaría para decirle que su amigo estaba borracho y que había intentando golpear a un agente en la vía pública.
Necesitó un segundo vaso para reponerse de la sorpresa. Luego lo acometió algo parecido al miedo, cerró todo y se marchó en puntas de pie. Luisito, tan callado que se lo tenía —pensó después bajo la ducha—. ¡Enamorarse de una cuñada! Dios mío, qué mala leche. Pero lo que más lo avergonzaba era el hecho de que él no habría descubierto la verdad ni en cien años. Pensó, durante los días siguientes, si tenía que encarar o no a su amigo y revelarle que había espiado su correspondencia y que conocía la razón íntima de su dolor. Pero luego lo vio en el golf bastante repuesto, y no se atrevió a importunarlo. Una tarde de esas, mientras probaban entre varios un vino francés de edición limitada que costaba mil dólares la botella, Lear tuvo un instante de lucidez, pudo despegarse del grupo como un alma que se despega del cuerpo agonizante, y ver la escena desde afuera y desde arriba. Quizás estaba un poco ebrio, pero aun en esa nebulosa se preguntó cuántos secretos igualmente inconvenientes ocultaban los otros integrantes del clan. Trató de imaginar, por las caras, qué clases de pecados tendrían: parecían todos tan virtuosos y normales, y el ambiente era siempre tan idílico y hogareño, que el ejercicio le resultaba muy difícil.
Esa noche, cuando volvió a su casa, fue acometido por una extraña fiebre. Se sentó frente a su Mac, munido de licor y castañas de cajú, y pasó diez horas hackeando los correos de sus padres, hermanos, tíos, primos y amigos. Era un verdadero experto, conocía todos los trucos y de joven había sido un hacker patológico, siempre a punto de terminar en la cárcel. Terminó en un banco respetable defendiendo al sistema capitalista de los piratas informáticos, como esos ladrones de joyas que terminan asesorando a las joyerías.
Así y todo, en esa primera velada varias cerraduras se le resistieron, pero siguió adelante sembrando trampas informáticas y se contentó con enterarse de que su padre se escribía cartas eróticas con una antigua novia que vivía en Holanda. La prosa lo dejó helado y luego le divirtió, porque era casi pornográfica y sobre todo porque no encajaba con el physique du rôle de papá, siempre tan serio, frío y distante.
A lo largo de toda esa semana, algunos peces picaron, y Lear pudo recorrer la correspondencia íntima de la mayoría de los miembros del clan. Se topó con un primo que tenía una doble vida, casa instalada con chicos y todo. Con una tía que le escribía sonetos a un hombre casado que le hacía el amor todos los jueves en un bulín de la calle Ayacucho. Con un amigo que organizaba intercambios de parejas. Con una amiga soltera que mantenía tres amantes simultáneos. Con la homosexualidad apenas reprimida de su hermano menor. Con el desamor perpetuo y explícito de varias parejas perfectas.
Lear estaba shockeado, no tanto por la comidilla sino por la sensación de haber vivido en la ignorancia. ¿Cuánto sabemos de verdad sobre las personas que más conocemos?, se preguntaba boca arriba, insomnio tras insomnio. No sentía culpa por estar violando la intimidad de sus seres queridos. Al contrario, sentía un sordo rencor ante su hipocresía. No podía creer que esas personas honorables se dedicaran con tanto empeño a ocultar sus verdaderos rostros, a no bajar jamás sus máscaras, a simular que vivían según las reglas puritanas de las buenas costumbres y las buenas conciencias. Aunque no lo escandalizaba ninguna de esas acciones privadas, sino su ocultamiento.
Las reuniones maratónicas se transformaron en un laboratorio humano. A ojos de Lear todos mentían y hablaban intrascendencias, con lo cual empezó a tirar consignas sobre el amor y a jugar con fuego. Preguntaba sobre amantes, sobre dobles vidas, sobre amores imposibles y sobre matrimonios marchitos. Al principio, casi todos se lo tomaban a broma, pero como el hacker los apuraba las conversaciones iban subiendo en intensidad y se hacían algunos silencios sospechosos. Luisito, en el hoyo número nueve, le preguntó un día qué le pasaba. Se lo preguntó con cierta soberbia, y Lear no pudo reprimirse: Comparado a lo que te pasa a vos casi nada, pibe. Al menos yo no me enamoré de mi cuñada. Casi se van a las manos, estuvieron discutiendo media hora, abandonaron los links y dejaron de hablarse durante diez días.
En otra de sus incursiones digitales, Lear se encontró una tarde de sábado con los correos de su amiga de la infancia, y el hallazgo lo dejó seco. Ella lo amaba en silencio, y comentaba con sus compañeras de trabajo lo doloroso que era contraponer la imagen gigantesca y amorosa de Lear con la imagen de los pobres hombres que la rondaban: ninguno resistía esa comparación, y así era como todos fracasaban una y otra vez frente a ese corazón tomado. La chica narraba, a veces, escenas donde ella le enviaba a Lear miradas e indirectas bien directas, y donde él jamás se daba por aludido. También contaba las veces que Lear le confesaba su amor por una mujer del club o de la oficina. Eran “confidencias de amigo”, y ella volvía siempre llorando a casa.
El disgusto fue tan grande que Lear dejó de ir a las reuniones y pidió una licencia en el trabajo. Estuvo encerrado y solo, sin responder los llamados ni abrir la máquina, rumiando su dolor y recriminándole a su mejor amiga la falta de coraje y sinceridad, y la ocurrencia de hacerlo sentir un ogro y un estúpido durante tantos años. Más tarde hizo un pedido formal en la cúpula del banco, aceptó una vieja oferta y avisó a su extensa familia que la empresa lo enviaba por un tiempo a una sucursal en Nueva Zelanda. Quisieron retenerlo y luego ametrallarlo a preguntas, y al final quisieron hacerle una gran despedida, pero Lear no permitió nada de eso. Organizó todo, hizo su equipaje y desde un locutorio de Ezeiza tomó los correos pecaminosos que había espiado y los reenvió a todos y cada uno de los miembros del clan, para que todos y cada uno leyeran la verdad individual y colectiva.
Luego tomó su bolso, presentó su pasaporte y se fue del país para siempre.


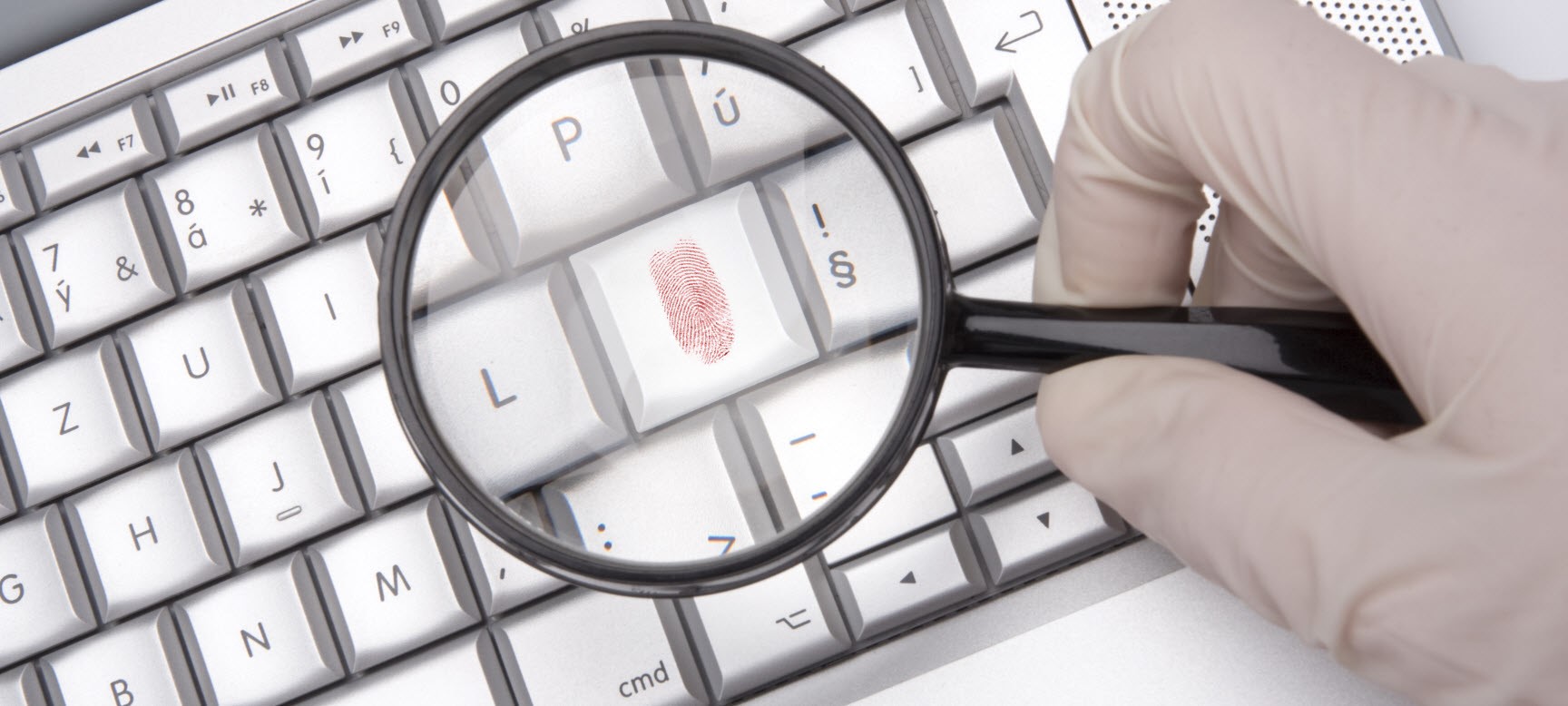



Maravilloso en la narración y en la historia, que me atrapó hasta el final.
Decía mi abuela que hay secretos que deben permanecer ocultos bajo siete llaves, porque las verdades escondidas pueden hacer mucho más daño que las mentiras aireadas.
A veces, es mejor seguir siendo ignorante en asuntos que nos pondrá la vida bocarriba.
Seguro que la vida de ese “clan” se tornó tormenta huracanada y los finales de cada historia darían para muchos relatos.
Felicidades, un abrazo.
La curiosidad y la hipocresía son dos temas que se desprenden del artículo de Jorge. La curiosidad (parafraseando a Albus Dumbledore) es una virtud excepcional, pero tenemos que ser prudentes. Cuando esa prudncia no existe, corremos el riesgo de llegar a la Verdad, y terminar inexorablemente como Edipo. Porque esa Verdad también nos involucra a nosostros mismos, y a veces (solo a veces) puede resultar insoportable.
Por otro lado, es temerario poner en evidencia a los demás. A nadie le gusta que le quiten la máscara que lleva puesta y que, por diversas razones, ya forma parte de su personalidad y semblante. Erasmo de Rotterdam ya nos advirtió en ese excelente libro (“Elogio de la locura”) las implicancias que conlleva denunciar la hipocresía: la soledad, las miradas iracundas de los farsantes y la angustia (sí, la angustia) de no ser querido por todos. Porque a los hipócritas no les agrada que les quiten las máscaras. Por eso el rencor. Sin embargo, somos muchos los que agradecemos este desenmascaramiento, este mostrar a la gente como realmente es, y no solo como aparenta ser.
Un saludo a Jorge y a todos los que llevan adelante esta página.
Por cierto, después de leer el artículo no pude menos que pensar en Luis Mario Vittete, sobre todo en alusión a la joyería.
Saludos.
Por el bien del prójimo, los secretos discordantes, que empañan la percepción particular que tenemos de alguien, han de respetar su naturaleza: permanecer aprisionados en el esoterismo, cuya soledad es rompible cuando son visitados exclusivamente por sus autores.