Con Pequeño mundo (Navona Ediciones), de Hermann Hesse, los lectores de estos cuentos se encontrarán con alguien distinto del creador de El lobo estepario y Siddharta. El primer relato, que reproducimos en Zenda, se titula “El noviazgo”, en el que un hombre muy sensible y de quien se mofan todos llega a conquistar la felicidad gracias a la cordial simpatía de una encantadora mujer.
EL NOVIAZGO
En la calle de los Ciervos hay una modesta mercería que, al igual que las tiendas de la vecindad, sigue inamovible a pesar del cambio de los tiempos y cuenta con bastante clientela. Allí siguen despidiendo a los clientes, aunque lleven veinte años visitando la casa regularmente, con las palabras: «Háganos el honor de venir una próxima vez», y a ella acuden todavía dos o tres antiguas compradoras que demandan cintas y lienzos en varas, y en varas se los proporcionan. Atienden una hija del dueño, que sigue soltera, y una empleada; el propietario mismo está en la tienda desde buena mañana hasta entrada la noche y siempre anda ocupado, pero no dice nunca ni media palabra. Ronda los setenta, es muy bajito, tiene las mejillas sonrosadas y una barba canosa bastante rala; sobre su cabeza —calva ya desde tiempo atrás— luce siempre un gorro redondo y rígido con flores y grecas bordadas. Se llama Andreas Ohngelt y forma parte de la burguesía de más abolengo de la ciudad.
Al callado comerciante nadie le presta demasiada atención, tiene el mismo aspecto desde hace décadas y no da la impresión de envejecer, aunque tampoco la da de haber sido más joven. Sin embargo, en su momento Andreas Ohngelt fue niño y joven, y si se pregunta a los más ancianos, sabremos que le apodaban «El pequeño Ohngelt» y que gozó de cierta popularidad aun en contra de su voluntad. En una ocasión, hace unos treinta y cinco años, vivió una «historia» que corrió de boca en boca por toda Gerbersau, aunque ahora ya nadie la cuente ni la quiera oír. Fue la historia de su noviazgo.
En la escuela, a Andreas le hacían el vacío en conversaciones y reuniones; el chico notaba que sobraba en todas partes, que todos lo observaban, y era lo suficiente temeroso y modesto para transigir ante los demás y dejar el campo libre. Sentía un respeto inmenso por los profesores, y una mezcla de admiración y temor por los compañeros. Nunca se le veía por la calle o en los lugares de esparcimiento, muy de tarde en tarde aparecía en el río para bañarse, y en invierno pegaba un respingo y se agachaba en cuanto veía a un niño con una bola de nieve en las manos. En cambio, en casa jugaba muy a gusto con los muñecos heredados de sus hermanas mayores y con una tienda en cuya balanza pesaba harina, sal y arena, que luego metía en bolsitas; las intercambiaba, las vaciaba, las llenaba de nuevo y volvía a pesarlas. También le gustaba ayudar a su madre en las faenas del hogar, le hacía recados o buscaba en el jardín los caracoles para la ensalada.
Sus compañeros de clase se metían con él a menudo, pero como Andreas nunca se enfadaba y no se tomaba casi nada a mal, en general vivía una existencia fácil y feliz. La amistad y el cariño que no podía dar ni recibir de sus iguales, se los prodigaba a sus muñecos. Al ser un hijo tardío, perdió a su padre muy pronto, y aunque a su madre le hubiera gustado que fuera de otra manera, le dejó estar y desarrolló por su dócil dependencia un sentimiento algo compasivo.
Pero esa situación de tolerancia se mantuvo únicamente hasta que el pequeño Andreas abandonó la escuela y realizó su aprendizaje en la tienda de Dierlamm, situada en el Mercado Alto. Por esa época —tendría unos diecisiete años—, su ansia de ternura apuntó hacia otros derroteros. El tímido joven empezó a mirar a las chicas cada vez con mayor asombro y erigió en su corazón un altar para honrar el amor que profesaba por ellas. Pero cuanto más altas ardían allí las llamas, más tristes eran los desenlaces de sus enamoramientos.
Tuvo abundantes ocasiones de conocer y observar a muchachas de su edad, ya que, después de su aprendizaje, entró a trabajar en la mercería de su tía, de la que posteriormente sería el encargado. Allí acudían niñas, colegialas, damiselas y ancianas solteras, criadas y señoras un día sí y otro también, revolvían cintas y lienzos, se decantaban por una prenda, elogiaban y criticaban, regateaban y pedían consejo, pero luego no hacían caso de las opiniones del dependiente, compraban y cambiaban lo comprado una y otra vez. A todo aquello se habituó el amable y tímido joven; abría cajones, subía y bajaba por la escalera, mostraba y volvía a guardar, anotaba pedidos y enumeraba precios, y cada ocho días se enamoraba de una clienta distinta. Ruborizado, alababa lienzos y lanas; temblando por dentro, calculaba costes; con el corazón latiendo a mil por hora, sujetaba la puerta y recitaba la consabida frase del «honor» cuando una joven hermosa abandonaba orgullosa la tienda. Para resultar galante y agradable a sus amadas, Andreas se acostumbró a emplear maneras de lo más refinadas. Cada mañana se peinaba el pelo rubio con esmero, mantenía impolutos camisas y trajes, y examinaba su incipiente bigotito con impaciencia. Recibía a las señoras con elegantes reverencias; al ofrecer el género, apoyaba la palma de la mano izquierda en el mostrador mientras hacía recaer el peso de su cuerpo en una pierna, y alcanzó gran maestría en sonreír, pues su abanico de sonrisas abarcaba desde el discreto esbozo hasta el estallido radiante. Además, estaba siempre a la caza de frases hermosas que la mayor parte de las veces se reducían a adverbios que iba renovando de forma cada vez más exquisita. Como desde pequeño tenía dificultades para conversar y le costaba hilar una oración completa con sujeto y predicado, ahora hallaba gran ayuda en tan peculiar vocabulario y se acostumbró a hacer suyo ese lenguaje ante los demás, aun renunciando al sentido y la comprensión.
Si alguien decía «Hoy hace un día precioso», el pequeño Ohngelt respondía «Cierto… oh, sí… porque, con permiso… sin duda…». Si una compradora preguntaba si el lino era resistente, él decía: «Oh, por favor, sí, sin duda, cómo decirlo, completamente cierto.» Y si alguien se interesaba por su salud, él contestaba: «Gracias, su seguro servidor… ciertamente bien… muy amable…». En situaciones especialmente importantes y solemnes, no dudaba en emplear expresiones como «no obstante», «por descontado», «de ningún modo», o «antes al contrario». Al mismo tiempo, todos los miembros de su cuerpo —desde la cabeza, que inclinaba hacia delante, hasta la punta del pie, que levantaba levemente— eran pura atención, amabilidad y expresividad. Pero lo más expresivo era su cuello —en proporción, largo— delgado y nervudo, y dotado de una nuez asombrosamente grande y siempre en movimiento. Cuando el pequeño y lánguido mancebo daba una de sus respuestas en «staccato», la gente tenía la impresión de que la garganta ocupase una tercera parte de su cuerpo.
La naturaleza reparte sus dones no sin sentido, y si el significativo cuello de Ohngelt no estaba en consonancia
con su capacidad de palabra, sí era propio de un apasionado cantante. Andreas era un gran aficionado al canto. Puede ser que, incluso prodigando los cumplidos más logrados y realizando los ademanes más elegantes, o pronunciando los más sentidos «por descontado» y «aun cuando», en el fondo de su alma Andreas no se hubiera sentido tan embelesado como cantando. Durante la época escolar ese talento se mantuvo latente, pero una vez que, con el cambio de voz, salió a la luz, el joven fue desarrollándolo más y más, aunque siempre en secreto. No se habría correspondido con el carácter temeroso y recatado de Ohngelt que hubiera disfrutado con su arte en otro lugar que no hubiese sido la seguridad de su refugio.
Por la noche, entre la cena y la hora de acostarse, pasaba un rato en su cuarto cantando en la oscuridad y disfrutaba lo indecible con sus éxtasis líricos. Su voz era la de un tenor que alcanzaba cotas considerablemente altas, y lo que le faltaba en estudios lo suplía con el temperamento. Se le humedecían los ojos, la cabeza —con el pelo dividido por una raya que parecía trazada con regla— se le inclinaba hacia la nuca, y la nuez subía y bajaba por su cuello a medida que emitía los distintos tonos. Su canción preferida era «Wenn die Schwalben heimwärts ziehn». En la estrofa «Despedirse, ay, despedirse duele» hacía un vibrato y en ocasiones acababa con lágrimas en los ojos.
En su carrera laboral avanzó con paso rápido. En el plan estaba que viajara durante unos años a una ciudad más grande. Pero en la tienda de su tía se hizo tan imprescindible que esta no quiso dejarlo marchar y, como más tarde heredaría el local, su bienestar económico estaba ya asegurado de antemano. Las cosas eran distintas en cuanto a los anhelos de su corazón. Para todas las muchachas de su edad, sobre todo para las más bellas, y pese a las miradas y a las reverencias que les dirigía, él no era más que una criatura ridícula. Él se iba enamorando de todas y se habría quedado con cualquiera que hubiera dado un paso adelante. Pero nadie lo dio, pese a que él iba perfeccionando el lenguaje a base de perífrasis rebuscadas, y el aspecto, a base de detalles y cuidados.
Sí hubo una excepción, pero Andreas no reparó en ella. La señorita Paula Kircher —conocida en la ciudad como Pauli, la de los Kircher— se mostraba siempre muy simpática con él y parecía tomarlo en serio. Cierto que no era ni joven ni guapa, ya que tenía unos años más que él y pasaba muy desapercibida, pero era una muchacha avispada y bien considerada, que provenía de una acomodada familia de artesanos. Cuando Andreas la saludaba por la calle, ella respondía con simpatía y formalidad, y si Pauli entraba en la tienda, se comportaba de forma amistosa, sencilla y discreta, de tal modo que para Andreas era muy fácil atenderla porque, además, ella siempre tomaba en mucha consideración sus comentarios. No es que le resultara desagradable, y le tenía confianza, pero por lo demás le daba exactamente igual: ella pertenecía al insignificante número de solteras en las que nunca reparaba a no ser por temas estrictamente profesionales.
Tan pronto centraba todas sus esperanzas en unos zapatos nuevos como en un bonito pañuelo para el cuello, por no hablar del bigote, que iba creciendo poco a poco y al que cuidaba tanto como a las niñas de sus ojos. Acabó por comprar a un comerciante una sortija de oro con un ópalo engastado. Entonces tenía veintiséis años de edad.
Pero cuando cumplió los treinta y siguió navegando rumbo al puerto del matrimonio solo en sus fantasías, a la madre y a la tía les pareció conveniente tomar cartas en el asunto. La tía, cuya edad ya estaba bastante avanzada, dio el primer paso con el ofrecimiento de traspasarle la tienda todavía en vida, pero solo el día que se casara con una respetable joven de Gerbersau. Para la madre esa fue también la señal de iniciar el ataque. Tras muchas reflexiones, llegó a la conclusión de que su hijo debía entrar en una sociedad, para alternar con gente y aprender a relacionarse con las mujeres. Y como conocía a la perfección su amor por el canto, pensó que ese sería un buen anzuelo y le recomendó ingresar en el orfeón.
A pesar de su habitual rechazo a las reuniones sociales, Andreas estuvo de acuerdo. Sin embargo, propuso —en vez del orfeón— la coral de la iglesia, porque prefería la música sacra. Pero la razón auténtica era que Margret Dierlamm formaba parte de aquella coral. Era la hija del encargado de la tienda donde Ohngelt había realizado el aprendizaje y una joven guapa y alegre de poco más de veinte años en la que últimamente había puesto los ojos, ya que no quedaban solteras de su edad y, menos, solteras guapas.
La señora Ohngelt no tenía nada en contra de la coral de la iglesia. Cierto que la coral no celebraba tantas reuniones nocturnas ni fiestas como el orfeón, pero, en cambio, la cuota era mucho más barata, y había un montón de muchachas de buena familia con las que Andreas podría intimar en los ensayos y las actuaciones. Así que sin darle más vueltas se presentó con su hijo ante el director, un maestro de escuela, que los atendió con toda amabilidad.
—Bueno, señor Ohngelt —dijo este—, ¿desea ingresar en nuestra coral, entonces?
—Sí, cierto, por favor…
—¿Ya ha cantado usted antes?
—Oh sí, o sea, más o menos…
—Pues hagamos una prueba. Cánteme algo que se sepa de memoria.
Ohngelt se puso como un tomate e hizo lo imposible por evitarlo. Pero el maestro insistió —al final, incluso, de malos modos—, con lo cual Andreas venció su miedo y, con una mirada resignada a su madre allí sentada, entonó su canción preferida. Era una balada que le resultaba arrebatadora y comenzó la primera estrofa sin balbuceos.
El director le indicó con un gesto que era suficiente. Volviendo a su habitual amabilidad, comentó que lo hacía bien y que se veía que le ponía pasión, solo que tal vez su manera de cantar fuera más apropiada para la música profana. ¿No preferiría hacer una prueba para ingresar en el orfeón? El señor Ohngelt estaba tratando de hilar una respuesta aceptable cuando su madre contestó por él. Dijo que había comenzado realmente bien, aunque estuviera algo azorado, y que agradecería mucho al director que lo admitiera, porque el orfeón era muy diferente, ni mucho menos tan fino, y que ella contribuía todos los años con un donativo para el reparto que la iglesia hacía en Navidad, y si el maestro era tan amable por lo menos de tenerle durante un período de prueba, luego ya se vería. El anciano trató de apaciguarla en dos ocasiones más, explicándole que cantar en la iglesia no era ninguna broma y que, además, ya estaban muy estrechos en la tribuna del órgano. Pero acabó imponiéndose la elocuencia de la madre. Hasta aquel momento al director nunca se le había presentado el caso de que un hombre de más de treinta años hubiera demandado incorporarse al coro con el apoyo incondicional de su madre. El hecho le resultaba desacostumbrado e incómodo, pero también le parecía gracioso, aunque no en el plano musical. Emplazó a Andreas para el ensayo siguiente y les dejó marchar con una sonrisa divertida.
El miércoles por la tarde el pequeño Ohngelt llegó puntual a su cita en el aula donde tenían lugar los ensayos. Iban a ensayar una coral para la fiesta de Pascua. A medida que llegaron los cantantes, fueron saludando al nuevo miembro con mucha amabilidad y mostraron una actitud tan festiva y jovial que Ohngelt se sintió en la gloria. Margret Dierlamm también se hallaba allí y le saludó con un amable gesto de la cabeza y una sonrisa. De vez en cuando, Andreas oía alguna risita apagada a su espalda, pero estaba habituado a que la gente se mofara un poco de su aspecto y no se lo tomó a mal. Lo que sí le extrañó fue el comportamiento serio y discreto de Pauli, que también se hallaba allí, y, como pronto descubriría, era de las cantantes más consideradas. Siempre se había comportado con él con mucha delicadeza y ahora estaba extrañamente fría y casi daba la impresión de que estuviera molesta por el hecho de que él hubiera entrado en el coro. Pero ¿a él qué le importaba Pauli, la de los Kircher?
A la hora de cantar, Ohngelt se comportó de forma cautelosa. De los tiempos de la escuela tenía todavía una ligera idea de solfeo y algunas notas las entonó en voz baja siguiendo a los demás, pero en general se encontraba poco seguro y tenía serias dudas de que alguna vez las cosas llegaran a cambiar. El director, que sonreía y se compadecía ante sus confusiones, le quitó hierro al asunto y, al despedirse, le dijo:
—Con el tiempo las cosas irán mejor, si se esfuerza.
De todas formas, para Andreas fue todo un placer permanecer cerca de Margret y mirarla a menudo. Pensó que durante las actuaciones, antes y después del servicio religioso, en el órgano los tenores se situaban justo detrás de las chicas, y se hizo la ilusión de que en la fiesta de Pascua y en todas las intervenciones posteriores estaría tan próximo a la señorita Dierlamm que la podría contemplar sin interrupción. Entonces, para su desconsuelo, recordó lo bajito y enclenque que era y se dijo que, inmerso entre los otros cantantes, no podría ver absolutamente nada. Con gran esfuerzo y muchos tartamudeos, le transmitió a uno de sus compañeros el motivo de su disgusto; por supuesto, sin desvelar la auténtica razón de su pena. El hombre le tranquilizó entre risas y comentó que podría ayudarlo a buscar una solución.
Al término del ensayo, todos se marcharon deprisa, sin apenas despedirse. Algunos caballeros acompañaron a unas cuantas damas a sus casas, otros se fueron juntos a tomar una cerveza. Ohngelt se quedó solo en la plaza que se abría frente al sombrío edificio de la escuela, mirando apenado cómo se marchaban los demás —concretamente, Margret—; el hombre tenía la decepción dibujada en el rostro. Entonces, Pauli pasó por su lado y, cuando él se quitó el sombrero, comentó:
—¿Regresa a casa? Si es así, llevamos el mismo camino y podemos ir juntos.
Él se unió a ella, agradecido, y caminaron uno al lado del otro por las calles húmedas y frías de marzo, sin intercambiar más palabras salvo el «buenas noches» de despedida.
Al día siguiente, Margret Dierlamm fue a la mercería y Andreas se encargó de atenderla. El hombre asía las piezas de tela como si fueran de seda y manejaba el metro como el arco de un violín, imprimiendo sentimiento y gracia a todos sus movimientos, mientras ansiaba en silencio que ella hiciera algún comentario sobre el día anterior, la coral y el ensayo. Y así fue. Antes de cruzar la puerta, ella comentó:
—Fue una sorpresa para mí que usted también cantara, señor Ohngelt. ¿Lo hace desde hace mucho?
Y mientras él respondía con el corazón acelerado «Sí… mucho, no tanto… con su permiso», ella asintió levemente y desapareció en la calle sin más.
«Vaya, ¡mira, mira!», pensó él para sí y empezó a urdir sueños de futuro. Y, por primera vez en la vida, al recoger, confundió las piezas de lana cien por cien con las que solo llevaban un cincuenta por ciento.
Entretanto, se iba aproximando la Pascua y, dado que el coro de la iglesia actuaba tanto el Viernes Santo como el Domingo de Resurrección, hubo varios ensayos a lo largo de la semana. Ohngelt aparecía siempre puntual y hacía auténticos esfuerzos para no estropear las cosas, los demás también le trataban de forma muy correcta. Solo Pauli parecía descontenta con él, y eso le molestaba, ya que era la única dama por la que sentía verdadera confianza. Además, solían regresar juntos a casa, porque, aunque acompañar a Margret era su máximo deseo y siempre estaba decidido a intentarlo, finalmente no reunía el valor para proponérselo. Y acababa yéndose con Pauli. Al principio, no decían ni una palabra en el camino. Pero en una ocasión la señorita Kircher se armó de valor y le preguntó por qué era tan parco en palabras, ¿acaso tenía miedo de ella?
—No —balbuceó él asustado—, eso no… más bien… desde luego que no… al contrario.
Ella se rio y preguntó:
—¿Y cómo le va con el canto? ¿Disfruta con él?
—Por descontado, sí… mucho… claro.
Ella movió la cabeza y preguntó en voz baja:
—¿Es que no hay manera de charlar tranquilamente con usted, señor Ohngelt? Se expresa siempre dando un montón de rodeos. Andreas la miró con ojos de desamparo y tartamudeó sin llegar a pronunciar una sola palabra.
—Se lo digo por su bien —añadió ella—. ¿No me cree? Andreas asintió con vehemencia.
—¡Pues entonces! ¿No puede decir otra cosa que «¿cómo así?», «en todo caso», «con su permiso» y demás? —Sí, claro, yo puedo, aunque… sin duda.
—Sí, aunque y sin duda. Dígame, ¿por las noches, con su madre y con su tía habla usted claro, o tampoco? Si es así, hágalo también conmigo y con los demás. Así podríamos mantener una conversación mucho más razonable. ¿No quiere?
—Sí, claro, quiero… cierto…
—Pues bien, eso es muy sensato por su parte. Ahora ya puedo hablar con usted. En realidad, tengo algo que decirle.
Y ella habló con él de una manera a la que Ohngelt no estaba habituado. Le preguntó qué buscaba en aquel lugar
donde casi todos eran más jóvenes que él, si además no sabía cantar. Y dijo si no se daba cuenta de que a veces se burlaban de su presencia y otras cosas por el estilo. Pero cuanto más le humillaba el contenido de la charla, más
comprendía lo bien intencionadas que eran sus palabras. Algo lloroso, fluctuó entre el rechazo frío y el agradecimiento emotivo. Y llegaron a la casa de los Kircher. Paula le dio la mano y añadió con seriedad:
—Buenas noches, señor Ohngelt, y no se lo tome a mal.
La próxima vez seguiremos hablando, ¿sí?
Se fue muy confuso a casa. Pero por mucho que le dolían los reproches de Pauli, también sentía una sensación
nueva y consoladora por el hecho de que alguien hubiera hablado con él con total sinceridad y de una forma tan
amistosa y cargada de buenas intenciones.
De regreso del siguiente ensayo, logró emplear un lenguaje mucho más claro, como le sucedía en casa con su madre, y eso le permitió ganar en valor y confianza. Las siguientes tardes se sintió incluso capaz de hacer una confesión, estaba casi decidido a hablar de la señorita Dierlamm con nombre y apellido porque esperaba lo imposible de la colaboración y complicidad de Pauli. Pero ella no le permitió llegar a ello. De pronto, cortó sus confidencias y preguntó:
—Usted se quiere casar, ¿me equivoco? Es lo más sensato que puede hacer. Ya tiene la edad adecuada.
—La edad, eso sí —dijo él con tristeza. Pero ella se rio y él se fue desconsolado a casa.
La próxima vez trató de hablarle de esa posibilidad nuevamente. Pauli solo replicó que él sabría a quién querer;
pero que era evidente que su participación en la coral no podría venirle bien ya que las jovencitas aceptan de su enamorado cualquier cosa salvo que haga el ridículo.
El dolor de corazón que esas palabras le proporcionaron, dio paso al nerviosismo ante los preparativos del concierto de Viernes Santo, pues Ohngelt iba a participar por primera vez en el coro situado en la tribuna del órgano. Esa mañana se vistió con especial cuidado y llegó temprano a la iglesia con la chistera recién cepillada. Una vez que le asignaron su sitio, se volvió al compañero que le había prometido echarle una mano en la colocación. Realmente, el hombre parecía no haberse olvidado de su promesa porque le hizo un gesto al organista y este trajo sonriente un escabel que acoplaron a la grada de Ohngelt para que él se subiera encima. Así vería y le verían, exactamente igual que los tenores más altos. Pero mantenerse en equilibrio sobre el escabel era complicado y un auténtico peligro, y Andreas empezó a sudar solo de imaginar que podría venirse abajo y acabar con las piernas rotas ante las jóvenes que estaba situadas en la balaustrada, ya que la tribuna bajaba en estrechas gradas escalonadas hasta la misma nave de la iglesia. Pero, a cambio, tenía el placer de contemplar la nuca de la bella Margret Dierlamm desde una cercanía turbadora. Una vez que terminaron los cánticos y el oficio completo, Ohngelt se hallaba exhausto y respiró profundamente cuando se abrieron las puertas y las campanas comenzaron a sonar.
Días después, Pauli le echó en cara que su posición, tan elevada, le hacía parecer orgulloso y le daba un aspecto ridículo. Él prometió que posteriormente no volvería a avergonzarse de su pequeña estatura, pero al día siguiente, en la ceremonia de Pascua, quería emplear el escabel por última vez, aunque solo fuera para no ofender al caballero que se lo había proporcionado. Ella no se atrevió a preguntarle si no se daba cuenta de que el hombre le había entregado el escabel únicamente para gastarle una broma. Movió la cabeza y lo dejó por inútil, pero se sentía muy irritada por su estupidez y, al mismo tiempo, conmovida por su falta de malicia.
El Domingo de Pascua la coral de la iglesia adquiría aún más solemnidad. Las músicas seleccionadas eran más
complicadas, y Ohngelt se balanceaba con valentía sobre su pedestal. Cuando estaban a un paso de terminar, descubrió con horror que el escabel se movía bajo las suelas de sus zapatos y era cada vez más inestable. No podía hacer nada, salvo mantenerse en silencio y tratar de evitar la caída gradas abajo.
Eso lo consiguió, y en vez de un accidente que hubiera propiciado un auténtico escándalo, el tenor Ohngelt fue
menguando poco a poco con cara de susto hasta desaparecer con un crujido leve. Sus ojos perdieron de vista sucesivamente al director, la nave de la iglesia, a los compañeros y la bella nuca de la rubia Margret, pero llegó sano y salvo al suelo y en la iglesia —a excepción de los otros cantantes, que sonreían con malicia— solo los colegiales más cercanos observaron lo ocurrido. En el lugar de su desgracia seguía sonando jubiloso el primoroso coro pascual.
Con los últimos acordes del órgano, los feligreses abandonaron la iglesia, pero los integrantes del coro se quedaron
todavía en la tribuna conversando un rato, ya que, al día siguiente, Lunes de Pascua, celebraban como todos los
años una excursión campestre. Desde el principio, Andreas Ohngelt había puesto muchas expectativas en esa excursión. Y, a pesar de lo ocurrido, reunió el arrojo suficiente para preguntarle sin demasiados tropiezos a la señorita Dierlamm si acudiría.
—Sí, por supuesto que iré —dijo la hermosa joven con calma, y luego añadió—: Antes no se ha hecho daño, ¿verdad?
—pero no pudo contener la risa por más tiempo y salió corriendo sin escuchar la respuesta. En el mismo momento,
Pauli miró en su dirección, con unos ojos tan compasivos y tristes que Ohngelt se sintió todavía más confuso. El valor se le vino abajo de repente y si no hubiera hablado ya de la excursión con su madre y esta le hubiera animado
a acudir, habría renunciado en el acto a ella, a la coral y, por encima de todo, a sus esperanzas.
El lunes amaneció azul y soleado y a las dos del mediodía casi todos los integrantes de la coral con algunos invitados y parientes se reunieron en la avenida de los Alerces, en la parte alta de la ciudad. Ohngelt llevó a su madre. La noche anterior le había confesado que estaba enamorado de Margret y, aunque se hacía pocas ilusiones, todavía confiaba en la mediación de su madre y en la tarde de excursión. Aunque esta le deseaba lo mejor a su pequeño, creía que Margret era demasiado joven y guapa para él. Pero se podría intentar, lo principal era que Andreas tuviera una esposa, por la tienda, incluso.
Caminaban sin cantar, pues el sendero a través del bosque era empinado e intrincado. Pese a ello, la señora Ohngelt reunió la energía y el aire suficiente para transmitirle a su hijo los últimos consejos para las horas siguientes y, más tarde, comenzar una conversación intrascendente con la señora Dierlamm. La madre de Margret respondía a las preguntas esenciales y, cuando recuperaba el aliento montaña arriba, escuchaba aquellos comentarios tan entretenidos e interesantes. La señora Ohngelt comenzó por alabar el maravilloso tiempo que hacía, para luego comentar la música de la iglesia, ensalzar el aspecto lozano de la señora Dierlamm y el vestido primaveral de Margret, detenerse en temas de arreglo personal y, finalmente, exponer el asombroso crecimiento que la mercería de su cuñada había experimentado en los últimos años. Ante aquellas palabras, la señora Dierlamm no pudo menos que hablar maravillas del joven Ohngelt, que demostraba un gusto exquisito y grandes capacidades de venta, tal como ya había intuido su marido unos años atrás, en los tiempos del aprendizaje de Andreas. La madre del joven, extasiada ante tanta lisonja, respondió con medio suspiro. Por supuesto que Andreas era capaz e iba a llegar lejos; además, la valiosa tienda ya era prácticamente de su propiedad, pero era una lástima la timidez que sentía por las mujeres. Desde su punto de vista, al joven no le faltaban ni las ganas de casarse ni las virtudes necesarias para el matrimonio, pero sí la confianza y la iniciativa.
La señora Dierlamm comenzó a consolar a la madre preocupada y, aunque ni se le ocurrió pensar en su hija, aseguró que la unión con Andreas sería motivo de alegría para cualquier joven casadera de la ciudad. A la señora Ohngelt esas palabras le supieron a gloria bendita.
Mientras tanto, Margret y otros muchachos de la coral se habían adelantado un buen trecho. A ese grupo de jóvenes divertidos acabó por unirse Ohngelt, a pesar de que le costó alcanzarlos con aquellas piernas tan cortas que no le permitían más que dar pasos pequeños. Todos se comportaron de nuevo muy amablemente con él porque para aquellos guasones el pequeño miedoso con ojos de enamorado era un auténtico filón. Y la guapa Margret colaboraba lo suyo haciendo hablar a su admirador con aparente seriedad, de tal modo que Ohngelt terminó acalorado a causa del nerviosismo y el esfuerzo que le suponía hilar sus palabras sincopadas.
Sin embargo, la diversión no duró mucho. Poco a poco el pobre diablo se dio cuenta de que se estaban riendo a su costa, y aunque solía asumir que ese era su destino, aquella tarde se sintió morir y perdió toda esperanza, pero trató de que no se le notara exteriormente. Las risas de los jóvenes crecían en intensidad y él las coreaba todo lo posible, a pesar de comprender que era el centro de todas las bromas e insinuaciones. Por último, el más lanzado de los chicos, un espigado mancebo de farmacia, dio fin a las puyas con una broma realmente inapropiada.
Estaban llegando junto a un bonito y viejo roble y el farmacéutico se jactó de alcanzar con las manos la rama más baja del alto árbol. Se irguió y saltó varias veces hacia arriba, pero no lo logró del todo. Los espectadores, que lo
observaban en semicírculo, se rieron de él. Entonces, al muchacho se le ocurrió emplear una broma para recuperar
el honor y conseguir que fuera otro el motivo de las chanzas. De pronto, cogió al pequeño Ohngelt por la cintura, lo
subió en vilo y le exigió que se asiera a la rama y se colgara de ella. Andreas, sorprendido, se enojó mucho y no hubiera aceptado de no ser por el terror que le producía terminar precipitándose en el suelo. Por eso, se sujetó a la rama; en cuanto el otro se dio cuenta, lo soltó de inmediato y Ohngelt se quedó colgado ante las carcajadas de los demás. Pendía totalmente desvalido de la rama, bamboleando las piernas y gritando de rabia.
—¡Abajo! —chillaba a pleno pulmón— ¡Bájeme inmediatamente! ¡Oiga!
Su voz se entrecortó, se sentía absolutamente ninguneado, avergonzado para el resto de sus días. Entonces el
farmacéutico dijo que tendría que pagar una prenda y todos asintieron, aplaudiendo.
—¡Tiene que pagar una prenda! —gritó también Margret Dierlamm.
Ante eso, Andreas no tuvo nada que replicar.
—Sí, sí —dijo—, pero ¡deprisa!
El martirizador soltó un pequeño discurso, sacando a relucir que Ohngelt llevaba ya tres semanas como miembro
del coro de la iglesia y, sin embargo, nadie le había oído cantar todavía. Ahora no sería liberado de su peligrosa
situación hasta que no cantara una canción ante la asamblea.
Apenas había terminado de hablar cuando Andreas empezó a cantar, pues sentía que le flaqueaban las fuerzas. Gimoteando, comenzó la balada «Gedenkst du noch der Stunde»… y no había terminado la primera estrofa cuando
se vio obligado a soltarse y cayó con un grito agudo. Todos se asustaron de verdad y, si se hubiera roto una pierna, seguro que habría obtenido el arrepentimiento y la compasión de los presentes. Pero se levantó enseguida, pálido
pero ileso, agarró el sombrero, que estaba a su lado, en la hierba, se lo puso de nuevo y se marchó en silencio por el mismo camino por el que habían llegado. Tras el primer recodo del sendero, se sentó a la orilla y trató de recobrarse.
Allí lo encontró el mancebo, que le había seguido con mala conciencia. Le pidió disculpas sin recibir una sola respuesta.
—Lo siento mucho —volvió a decir—, le aseguro que no quería hacerle nada malo. Por favor, discúlpeme, y venga
otra vez.
—Ya está bien —dijo Ohngelt, haciendo un gesto de rechazo con la mano, y el otro se marchó descontento.
Algo después llegó el resto del grupo —los de más edad, con las dos madres incluidas— caminando despacio. Ohngelt se acercó a su madre y le dijo:
—Me quiero ir a casa.
—¿A casa? ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo?
—No. Pero no tiene ningún sentido, ahora lo veo con claridad.
—¿Y eso? ¿Te han dado calabazas?
—No. Pero lo sé…
Ella le interrumpió y tiró de él.
—¡Ya basta de tonterías! Te vienes conmigo y todo saldrá bien. Durante el café siéntate al lado de Margret, presta
atención.
Él movió la cabeza, apesadumbrado, pero obedeció y continuó caminando. Pauli trató de mantener una conversación con él y tuvo que dejarlo, porque Andreas miraba al frente en silencio con una expresión irritada y amarga que nunca antes le había visto.
Media hora después, el grupo llegó a la meta de su excursión: una aldea del bosque con una posada famosa por su
café, que estaba en las proximidades de un castillo semiderruido. En el jardín de la posada, los jóvenes del grupo llevaban ya un buen rato dedicados a sus juegos. Sacaron unas mesas del interior del edificio y chicos y chicas pusieron a su alrededor sillas y taburetes. A continuación, trajeron manteles limpios y bandejas con tazas, cafeteras, platos y bollería. La señora Ohngelt logró su propósito de que su hijo se sentara junto a Margret. Pero él no aprovechó la oportunidad, sino que se hundió desolado en su desgracia, sin dejar de remover con la cucharilla el café ya frío, y continuó callado a pesar de las constantes miradas que le echaba su madre.
Tras la segunda taza de café, los jóvenes decidieron caminar hasta las ruinas, para posteriormente pasar allí un
rato jugando al aire libre. Así que chicos y chicas se levantaron en medio del bullicio general. También lo hizo Margret Dierlamm y, al hacerlo, le tendió al alicaído Ohngelt su precioso bolsito con perlas bordadas mientras pronunciaba las palabras:
—Por favor, guárdemelo, señor Ohngelt; vamos a entretenernos un poco.
Él asintió y tomó el objeto. Ya no le sorprendió la cruel naturalidad con la que Margret asumía que él se quedaría con los mayores sin participar en sus juegos. Solo, el hecho de que no lo hubiera comprendido desde el principio: la
sorprendente amabilidad en los ensayos, el asunto del escabel y todo lo demás.
Cuando los jóvenes se marcharon y los demás siguieron tomando café y conversando, Ohngelt se escabulló sin ser visto por detrás del jardín, cruzó la pradera y se fue al bosque. El bolsito que llevaba en la mano brillaba a la luz del sol. Se detuvo ante el tocón de un árbol recién cortado. Sacó el pañuelo, lo extendió sobre la madera todavía fresca y húmeda, y se sentó sobre él. Apoyó la cabeza en las manos y se sumergió en sus oscuros pensamientos y, cuando sus ojos se fijaron de nuevo en el bolsito de colores en el preciso momento en que un golpe de viento trajo los gritos y las voces de júbilo del grupo, inclinó todavía más la cabeza y empezó a llorar en silencio, como un niño.
Estuvo allí sentado cosa de una hora. Sus ojos estaban secos de nuevo y el desasosiego se había desvanecido ya, pero sentía que en su interior la tristeza y el desaliento eran todavía mayores. Entonces oyó unos pasos leves que se aproximaban, el frufrú de un vestido y, antes de que pudiera levantarse, Paula Kircher se hallaba junto a él.
—¿Completamente solo? —preguntó ella con una sonrisa. Y al ver que no respondía, observándolo mejor, se puso seria de pronto y preguntó con instinto femenino—:
—¿Qué le ocurre? ¿Le ha pasado algo?
—No —respondió Ohngelt en voz baja y sin molestarse en buscar ninguna perífrasis—. No. Solo me he dado cuenta de que no encajo con la gente. Y que he sido el hazmerreír de todo el mundo.
—Bueno, no será para tanto…
—Sí, es así. He sido el hazmerreír de la gente, y sobre todo de las chicas. Porque no tengo dobleces y actúo de buena fe. Usted tenía razón, no debería haberme apuntado a la coral.
—Puede dejarla y todo volverá a ir bien.
—Dejarla sí, y lo haré cuanto antes: mejor hoy que mañana. Pero con eso no se arreglarán las cosas.
—¿Por qué no?
—Porque me he convertido en su bufón. Y porque ahora ninguna más va a… —un sollozo le hizo callar.
Ella preguntó con afecto:
—¿Ninguna más va a…?
Con voz temblorosa continuó:
—Ninguna más va a fijarse en mí y a tomarme en serio.
—Señor Ohngelt —dijo Paula despacio—. ¿No está siendo injusto? ¿O cree que yo no me fijo en usted y no lo tomo en serio?
—Sí, eso sí. Creo que sí, que usted se fija en mí. Pero no es eso.
—Entonces, ¿qué es?
—Ay, Dios, no tendría que hablar de estas cosas. Pero ¿me equivoco si pienso que a los demás las cosas les van mejor que a mí? Y yo también soy una persona, ¿no? Pero conmigo… conmigo… ¡nadie se quiere casar conmigo!
Permanecieron un tiempo en silencio. Luego Pauli volvió a hablar.
—Bueno, ¿le ha preguntado ya a alguien si quiere o no quiere?
—¡Preguntar! No, eso no. ¿Para qué? Ya sé yo que no quieren.
—Entonces usted pretende que las chicas lleguen y le digan: «Señor Ohngelt, perdone, pero ¡estoy deseando que se case conmigo!». Pues si es así, seguro que va a tener que esperar mucho tiempo todavía.
—Ya lo sé —suspiró Andreas—. Usted sabe a lo que me refiero, señorita Kircher. Si supiera que alguna podría
llevarse bien conmigo y soportarme, entonces…
—Entonces ¡tendría usted la deferencia de guiñarle un ojo o señalarla con el dedo! Dios mío, es usted… es usted…
Y se marchó corriendo, pero no riendo, sino con lágrimas en los ojos. Ohngelt no pudo verlo, pero notó algo extraño en su voz y en su manera de correr que le hizo ir tras ella, y cuando estuvieron juntos pero ninguno de los dos encontró las palabras adecuadas, de pronto se abrazaron y se dieron un beso. Y de este modo el pequeño Ohngelt acabó teniendo novia.
Cuando regresó al jardín con su novia del brazo, turbado pero orgulloso, ya estaba todo preparado para la partida y tan solo los esperaban a ellos dos. En medio del tumulto general, el asombro, los gestos de cabeza y los deseos de felicidad, apareció la hermosa Margret y preguntó a Ohngelt:
—Bueno, y ¿dónde ha dejado mi bolsito?
El novio, consternado, dio detalles y se apresuró a regresar al bosque, y Pauli fue con él. En el lugar donde había estado tanto rato sentado, llorando, en medio de la hojarasca, se hallaba el objeto brillante, y entonces la novia comentó:
—Qué bien que hayamos venido de nuevo. Aquí se había quedado también tu pañuelo.
—————————————
Autor: Herman Hesse. Título: Pequeño mundo. Editorial: Navona. Venta: Amazon y Casa del libro


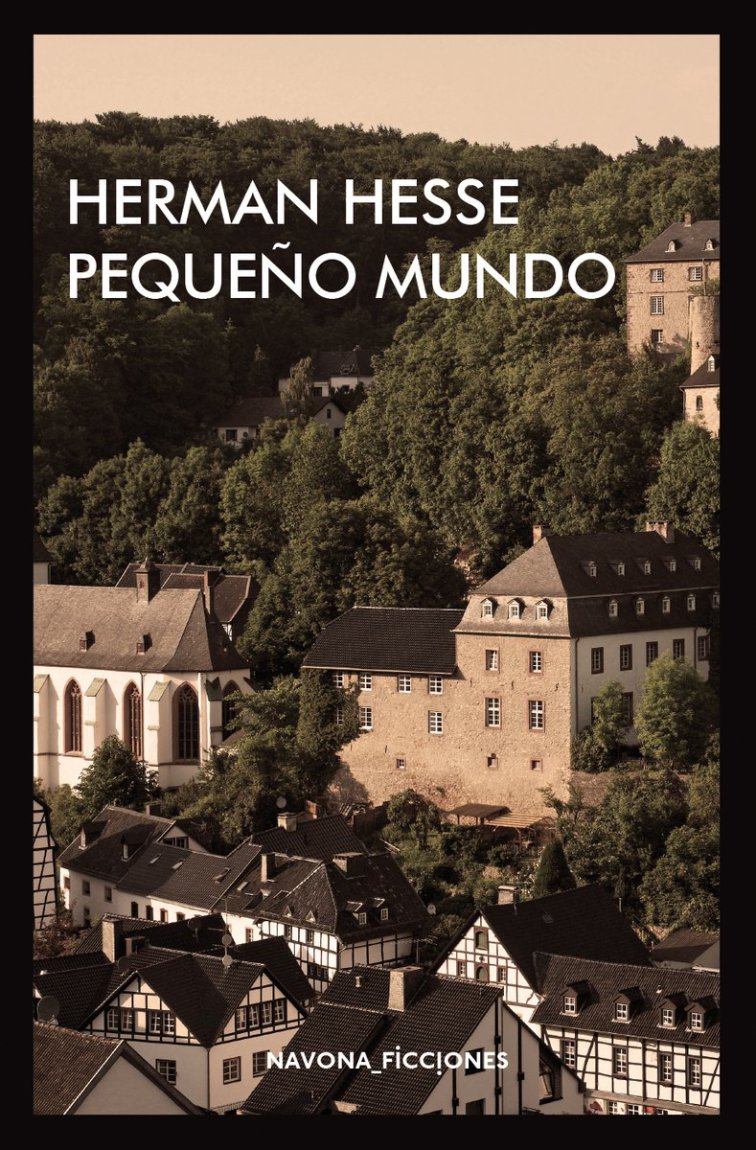



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: