Realmente, ¿es importante oler? Sí, el olfato es imprescindible para muchos aspectos cruciales de nuestras vidas, no hay ninguna otra experiencia sensorial que sea capa de evocarnos recuerdos con tanta nitidez. Zenda adelanta la introducción del autor a este interesante ensayo.
***
Los meses fríos han quedado atrás. Por primera vez en lo que llevamos de año, el aire es cálido. Los campos están recién arados. Un agradable aroma, muy particular, flota en el aire. Cualquier persona que haya vivido alguna vez un momento así sabe lo que anuncia esa fragancia: primavera, tierra fresca, campos de cultivo. Es posible que algún recuerdo del que hasta ahora no éramos conscientes nos transporte de repente al pasado. Prácticamente no hay ninguna otra experiencia sensorial que sea capaz de evocarnos vivencias con tanta nitidez como la percepción olfativa, es decir, como los olores. Es como si nuestros recuerdos solo estuviesen aguardando a que apareciese la fragancia adecuada para emerger.
Pero el sentido del olfato no solo está presente en nosotros. Desde los insectos hasta los humanos, todos los seres vivos, sean vertebrados o invertebrados, emplean diferentes sistemas de percepción para interpretar su entorno y comunicarse entre sí. En el transcurso de la evolución, son muchas la especies que se han vuelto en mayor o menor medida dependientes de un determinado tipo de información: las cigarras y los murciélagos utilizan principalmente las ondas sonoras; las libélulas y los humanos confían más bien en la vista; las polillas, los cerdos y los perros, en cambio, son famosos por su fino olfato.
Nuestra especie se decanta claramente por lo visual y tiende a olvidar el resto de los sentidos, especialmente el del olfato. Esto se debe, en parte, a que en la actualidad dependemos menos de la información química, y en parte también a que en el olfato hay algo de primitivo, algo de lo que queremos huir: baste pensar en todo el esfuerzo que dedicamos a ocultar nuestro propio olor corporal, disimulándolo con fragancias artificiales o bloqueándolo mediante desodorantes. Tal vez pienses que nosotros necesitamos menos los datos olfativos que otros seres vivos, pero no es así: en realidad, muchos aspectos cruciales de nuestra vida dependen en buena medida de los olores. Te explicaré cómo y por qué en el capítulo dedicado específicamente al sentido del olfato en los seres humanos.
En el caso de otros animales, contar con un olfato desarrollado es absolutamente imprescindible para sobrevivir y reproducirse. Ya en el siglo XIX al entomólogo francés Jean-Henri Fabre le llamó la atención que un gran número de polillas macho llegasen a su casa atraídas por un ejemplar hembra que guardaba en una jaula, y aventuró la hipótesis de que el olfato desempeñaba algún papel en aquel fenómeno. Hoy sabemos que estaba en lo cierto: las polillas macho siguen el rastro de olor que, en una concentración de proporciones homeopáticas, esparcen las hembras, lo que las convierte probablemente en los seres con mejor olfato de todo el reino animal.
Cuando un salmón regresa al mismo brazo de río en el que nació para desovar en él, encuentra su camino gracias al olfato. Sin él, estaría perdido. En el agua, los olores son muy específicos: cada afluente, de hecho, tiene su propio aroma. Los perros macho son tan diligentes a la hora de localizar el olor de una hembra en celo como las polillas, aunque no sean tan sensibles como ellas. Con todo, su sensibilidad ante los olores es mil veces mayor que la nuestra. Los humanos hemos sabido aprovechar de múltiples maneras la capacidad olfativa de estos animales, por ejemplo para cazar, para rastrear, para encontrar a personas sepultadas tras un terremoto y hasta para diagnosticar cánceres. En gran medida, para los perros la vida no transcurre tanto en un terreno visible como en un paisaje de olores. De hecho, estos animales no «ven» el pasado en forma de impresiones visuales, sino de aromas, que perduran en el tiempo y que pueden decirles qué ha ocurrido en una zona — o quién ha pasado por ella — incluso mucho después de que el acontecimiento — o el transeúnte — haya dejado de ser visible.
Durante mucho tiempo se pensó que los pájaros no poseían sentido del olfato o que, a lo sumo, este sentido apenas estaba desarrollado en ellos. Hoy en día, en cambio, los conocemos mejor. Sabemos que los buitres pueden percibir el olor de determina-das moléculas que se desprenden de animales muertos situados a grandes distancias, y que, gracias al olfato, los albatros y otras aves marinas son capaces de encontrar el camino hacia zonas con abundante plancton, donde hay grandes oportunidades de atrapar peces.
Pero tal vez resulte aún más sorprendente el hecho de que también las plantas sean capaces de oler y de transmitirse mensajes en forma de fragancias. Y no solo eso: también emiten aromas muy específicos para manipular a sus amigos y a sus enemigos. Por ejemplo, para defenderse del ataque de las orugas modifican las sustancias volátiles que exhalan, y esas sustancias tienen dos efectos beneficiosos para los vegetales: por una parte, advierten a los vecinos de la misma especie de que se está produciendo un ataque, para que activen sus sistemas de defensa antes de que los herbívoros los alcancen; por otra, a veces sirven también de «llamada de auxilio», ya que atraen a los enemigos naturales de los atacantes. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos: este principio también es válido en el mundo vegetal.
Además, las plantas han evolucionado para atraer a los insectos que necesitan para su polinización. Por lo general, este proceso resulta beneficioso para ambas partes, pero a veces un vegetal engaña a los insectos para que cumplan la tarea sin recibir ni la más mínima contraprestación.
Todos estos ejemplos nos demuestran que la mayoría de los seres vivos dependen de la información olfativa para sobrevivir y reproducirse. Aquellos que sean capaces de percibir su entorno químico conseguirán adaptarse a las condiciones de su medio, encontrar alimento o pareja y evitar a los más diversos enemigos, sustancias venenosas y agentes patógenos.
Pero para comprender cómo funciona el olfato, primero debemos saber en qué consiste exactamente este sentido. El olfato y el gusto se basan en información química: las moléculas disueltas en el agua nos proporcionan sabores, mientras que las que se expanden por el aire nos suministran olores. Para que un objeto pueda oler a algo, es imprescindible que desprenda moléculas que sean lo suficientemente ligeras como para volar por el aire. Por ejemplo, un terrón de azúcar no tiene olor porque sus moléculas son demasiado pesadas como para elevarse. En cambio, las moléculas que suelta un limón son absolutamente inconfundibles: el limoneno y el citral circulan con facilidad hacia nuestra nariz.
No todas las moléculas que se esparcen dan lugar a olores. Solo pueden generar aromas — por ejemplo, el de un plátano — si otro ser vivo es capaz de percibirlas. El número de sustancias que se pueden emitir es increíblemente elevado. Un plátano, de hecho, libera cientos de moléculas distintas. Pero solo unas cuantas de ellas son verdaderas moléculas olorosas, que un insecto o la nariz de un humano puede percibir. Las demás no son más que sustancias volátiles.
Todos los animales necesitan algún tipo de sistema de detección para captar los aromas. Además, es preciso que una determinada parte de su sistema nervioso — provista de receptores específicos capaces de reconocer las moléculas correspondientes — entre en contacto con el entorno. De hecho, nuestra nariz es el único punto de nuestro sistema nervioso que se encuentra directamente en contacto con el medio que nos rodea. En cierto modo, los nervios se entremezclan con nuestro entorno. Bueno, debería matizar esta frase: en realidad, flotan en un mar de mucosidad dentro de nuestra nariz, pero eso no les evita quedar expuestos a todas las sustancias venenosas y al polvo que, junto con las moléculas olorosas, entran en nuestras fosas nasales. Pero los nervios, como tales, no pueden ver ni oler. Para realizar estas acciones, necesitan contar con unos mecanismos especiales de reconocimiento, que se denominan «receptores».
Nuestra especie solo requiere de tres tipos de receptores para captar toda la luz visible, que está compuesta por ondas que oscilan con mayor o menor rapidez. La frecuencia de esa oscilación es lo que da lugar precisamente a la impresión de los diferentes colores. Sin embargo, el olfato funciona de una forma completamente distinta: cada molécula de olor presenta sus propias particularidades químicas que la diferencian de todas las demás moléculas. Por eso no nos bastan tres receptores para el olfato: en realidad, disponemos de unos cuatrocientos. Si no fuera así, no podríamos percibir los millones de olores distintos que somos capaces de diferenciar. La mayoría de esos receptores perciben un espectro completo de moléculas diferentes y se activan de forma parecida a la de las teclas de un piano: pulsando las cuatrocientas teclas-receptores, conseguimos tocar millones de melodías aromáticas.
Una vez que los nervios de nuestra nariz han percibido las moléculas olorosas, las señales correspondientes se transmiten hacia una determinada área del cerebro, en la que la información se organiza en glomérulos, es decir, en pequeños ovillos de tejido nervioso. Cada uno de esos glomérulos recibe datos procedentes de los nervios vinculados a un receptor de un determinado tipo. De este modo, la «melodía» se convierte en un «mapa» tridimensional de la actividad, que las neuronas del siguiente nivel leen y transmiten a otra área del cerebro, en concreto al hipocampo y a la amígdala, donde el significado del olor se codifica y se relaciona con otros elementos de su contexto. Pero más tarde volveré al importante papel que desempeñan estas áreas y todo el sistema.
Lo interesante es que en la mayoría de los seres vivos (con excepción de las plantas) que la ciencia ha estudiado hasta el momento el sistema olfatorio presenta, en lo esencial, una estructura muy parecida, con nervios periféricos provistos de receptores que convergen en una serie de pequeños ovillos de tejido nervioso y que avanzan desde ahí hacia áreas cerebrales específicas. En animales muy diferentes entre sí — desde las moscas hasta los huma-nos — encontramos exactamente estos mismos componentes.
Sin embargo, aunque el sentido del olfato presente una configuración más o menos similar en todos los animales, en realidad ha evolucionado a partir de orígenes diferentes. Probablemente las similitudes observadas son el resultado de un desarrollo convergente a través del largo camino que media desde los insectos hasta los humanos. Para oler, la nariz de todos los seres vivos tiene que disponer de algún tipo de detector químico provisto de neuronas capaces de percibir diferentes moléculas presentes en el aire (o, en el caso de los peces, en el agua). Esta percepción e identificación de las moléculas comienza en los receptores radicados en la membrana de los nervios del olor — las neuronas olfativas sensoriales —. Esos receptores están formados por proteínas cuyas cadenas moleculares cruzan siete veces la membrana neuronal, con lo que forman bolsas y pliegues en los que las moléculas olorosas encajan como una llave en una cerradura. En el momento en que la llave correcta entra, se desencadena un proceso neuroquímico en forma de cascada de transmisiones que, en último término, genera una reacción eléctrica por parte de las neuronas: esta señal viaja a través del axón de dichas neuronas hasta la primera estación olfativa del cerebro.
Pero antes de adentrarnos en el cerebro, observemos el microentorno que rodea a las neuronas olfativas sensoriales. En la nariz de todos los mamíferos, los pájaros y otros vertebrados terrestres, las células nerviosas se asoman al exterior. Este es el único punto de nuestros cuerpos en el que las neuronas quedan directamente expuestas a su entorno. Por eso la nariz está provista de una capa protectora de moco que envuelve a las neuronas así expuestas. En los insectos y en otros artrópodos, en cambio, las neuronas se encuentran en el interior de los pelitos de las antenas y los pedipalpos (las narices de los insectos), envueltas en una mucosidad de composición similar a la del agua de mar, aunque contiene, además, numerosas proteínas, lo cual le confiere una textura más espesa y dificulta su evaporación. Estas proteínas también contribuyen a que incluso las moléculas grasas se disuelvan en el «agua marina» de la nariz.
Desde las antenas y la nariz, las neuronas olfativas sensoriales extienden sus axones hasta alcanzar el bulbo olfatorio (en el caso de los animales vertebrados) o el lóbulo antenal (en el caso de los artrópodos) del cerebro. En todos los animales que veremos a lo largo de esta obra, esos centros olfativos cerebrales primarios presentan una configuración más o menos similar. Los axones de las neuronas parten de la nariz hacia una serie de pequeños ovillos de tejido nervioso denominados «glomérulos». Cada tipo de neurona olfativa, que expresa un receptor de olor de una determinada clase, llega a uno de estos glomérulos del bulbo o del lóbulo. Cuando las neuronas de la nariz o de las antenas se activan, en esos ovillos de tejido nervioso se «dibuja» un mapa de la actividad. Los insectos suelen tener entre cincuenta y quinientos glomérulos; los ratones, unos dos mil; los humanos, incluso más.
En el interior del bulbo olfatorio o del lóbulo antenal se produce, en cierto modo, un procesamiento de la información. Para ello, las neuronas esparcidas por esta zona se encargan de transportar los datos de un pequeño ovillo a otro, lo que permite que los olores de diversos tipos interactúen entre sí. Al final, el mensaje procesado sale del lóbulo o del bulbo para viajar, a través de las neuronas, hasta las regiones cerebrales más elevadas, donde tienen lugar procesos cognitivos como la percepción, la memoria o la adopción de decisiones, entre otros.
¿Y qué pasa con la abundante información olfativa que fluye tanto entre los individuos de una misma especie como entre especies diferentes? Pues bien, existen una serie de términos específicos para designar a los mensajeros que transmiten estas señales. En los próximos capítulos volveré a ellos una y otra vez, pero me detendré ahora a explicarlos brevemente.
Una sustancia olorosa que permite transmitir un mensaje entre individuos de la misma especie es lo que se conoce como «feromona». Encontramos un ejemplo muy representativo en las perras: cuando están en celo, emiten una señal olorosa para llamar a todos los machos de su entorno y proponerles: «¡Ven aquí y aparéate conmigo!». En los próximos capítulos encontraremos muchos otros casos en los que las feromonas entran en acción.
El resto de los mensajeros químicos permiten transmitir señales entre diferentes especies. En este caso, se suele distinguir entre aquellos que benefician a sus receptores y aquellos que benefician a sus emisores. Los primeros se conocen como «cairomonas». Un ejemplo típico: el olor que desprende una presa — como un ratón — y que percibe un depredador — en este caso, por lo general, un gato.
En cambio, si quien sale ganando con ese olor es el emisor, es-tamos ante una «alomona»: dentro de esta categoría se encuentran todas las sustancias que provocan atracción, pero también mecanismos de defensa como el de la mofeta, animal que emana un fétido fluido para apartar a sus enemigos.
Por último, hay mensajeros de olor que pueden ser beneficiosos para ambas partes: se trata de las «sinomonas». Un ejemplo clásico es el del perfume de las flores que recurren a los insectos para su fecundación. Gracias a ese aroma, la planta consigue la polinización y, a cambio, el animal se lleva una recompensa en forma de néctar y polen.
Nosotros, los seres humanos, hemos recopilado multitud de datos acerca de cómo funciona el sentido del olfato, qué moléculas participan en él y a qué tipo de comportamientos dan lugar los olores. Gracias a este conocimiento, podemos planificar diferentes estrategias que nos benefician de diversas maneras. Por ejemplo, hoy en día existen narices electrónicas cuyo papel es crucial para el diagnóstico de enfermedades, la realización de controles de seguridad y el seguimiento de la contaminación del medioambiente. Y todos tenemos en mente también el pujante sector de la creación de nuevos y seductores aromas para aplicar en nuestros cuerpos. Cuando un criador de cerdos quiere que sus animales tengan descendencia, compra feromonas sintéticas de verraco para provocar que las hembras se pongan en celo. Y también es posible poner freno a muchas especies de insectos empleando feromonas o aromas vegetales.
En este libro descubriremos, a través de diferentes ejemplos de nuestro entorno, el fascinante mundo de los olores. En primer lugar, conoceremos nuestros propios órganos del olfato y veremos cómo funcionan y de qué manera están configurados. Después analizaremos otros sistemas olfativos. En varios capítulos relataré apasionantes historias procedentes de mis propias investigaciones sobre diferentes animales y también de las de mis compañeros. Pero no nos olvidaremos de echar un vistazo al modo en que los aromas de las plantas modelan nuestro medio. Al principio del libro, abordaré la influencia del cambio climático en la ecología de los olores. Al final, expondré un panorama general sobre cómo el ser humano puede sacar partido de la abundante información disponible sobre los olores y sobre los comportamientos que estos desencadenan.
—————————————
Autor: Bill Hansson. Traductora: Lara Cortés Fernández. Título: Cuestión de olfato. Historias asombrosas sobre el mundo de los olores. Editorial: Crítica. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Relaciones abiertas en ciudad-kermés
/abril 02, 2025/La próxima vez que te vea, te mato (Anagrama, 2025) es la última obra de Paulina Flores, y que mucho tiene que ver con el encuentro y vida en Barcelona a partir del referido máster. La novela, con sus veintiún capítulos —cada uno con su título— tiene una estructura circular: empieza y termina con la misma escena en el metro de Barcelona: Javiera debe consolar a un afligido hombre mayor que llora. Antonio se ha quedado solo: “Que alguien llorara con tal congoja y delante de tanta gente desahogó un poquito el vertedero cínico de mi corazón”. Ella, en ese…
-

El lugar de un hombre, de Ramón J. Sender
/abril 02, 2025/En 1939, Ramón J. Sender publicó en México una novela inspirada en el conocido como “crimen de Cuenca”. Veinte años después, sacó una nueva versión, llena de modificaciones, que ha servido de base para esta nueva edición de Contraseña. En Zenda ofrecemos las primeras páginas de El lugar de un hombre (Contraseña), de Ramón J. Sender. *** CAPÍTULO PRIMERO LA CASUALIDAD DORMIDA. EL “SASO” «cu-cut», «cu-cut» el dos de mayo Santa Cruz. En esa fecha eran las fiestas. Mi pueblo tenía cinco mil habitantes. En el centro, donde vivíamos nosotros, había edificios de dos y hasta de tres plantas. A…
-

Zenda recomienda: Lugares, de Georges Perec
/abril 02, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “Un reto. Una exploración. Un juego. Una locura. Una pirueta sin red. Perec en estado puro. El 7 de julio de 1969, Perec le escribió una carta a Maurice Nadeau para ponerle al día de sus proyectos y le explicó un plan tan bello como ambicioso, en el que preveía «un vasto conjunto autobiográfico que se articula en cuatro libros, y cuya realización me exigirá al menos doce años; no doy esta cifra al azar: se corresponde con el tiempo necesario para la redacción del último de esos cuatro libros, que delimita…
-

4 poemas de William Carlos Williams
/abril 02, 2025/*** Poema de Jersey paisaje de árboles de invierno y delante un árbol en primer plano donde junto a la nieve recién caída yacen seis troncos listos para el fuego *** Solo para decir Que me comí las ciruelas que estaban en la nevera y que tal vez guardabas para el desayuno Perdóname estaban deliciosas tan dulces y tan frías *** Retrato proletario Una mujer joven alta sin sombrero y en delantal Detenida en la calle con el pelo hacia atrás La punta del pie enfundada en su media rozando la acera Y el zapato en la mano. Examina atenta…


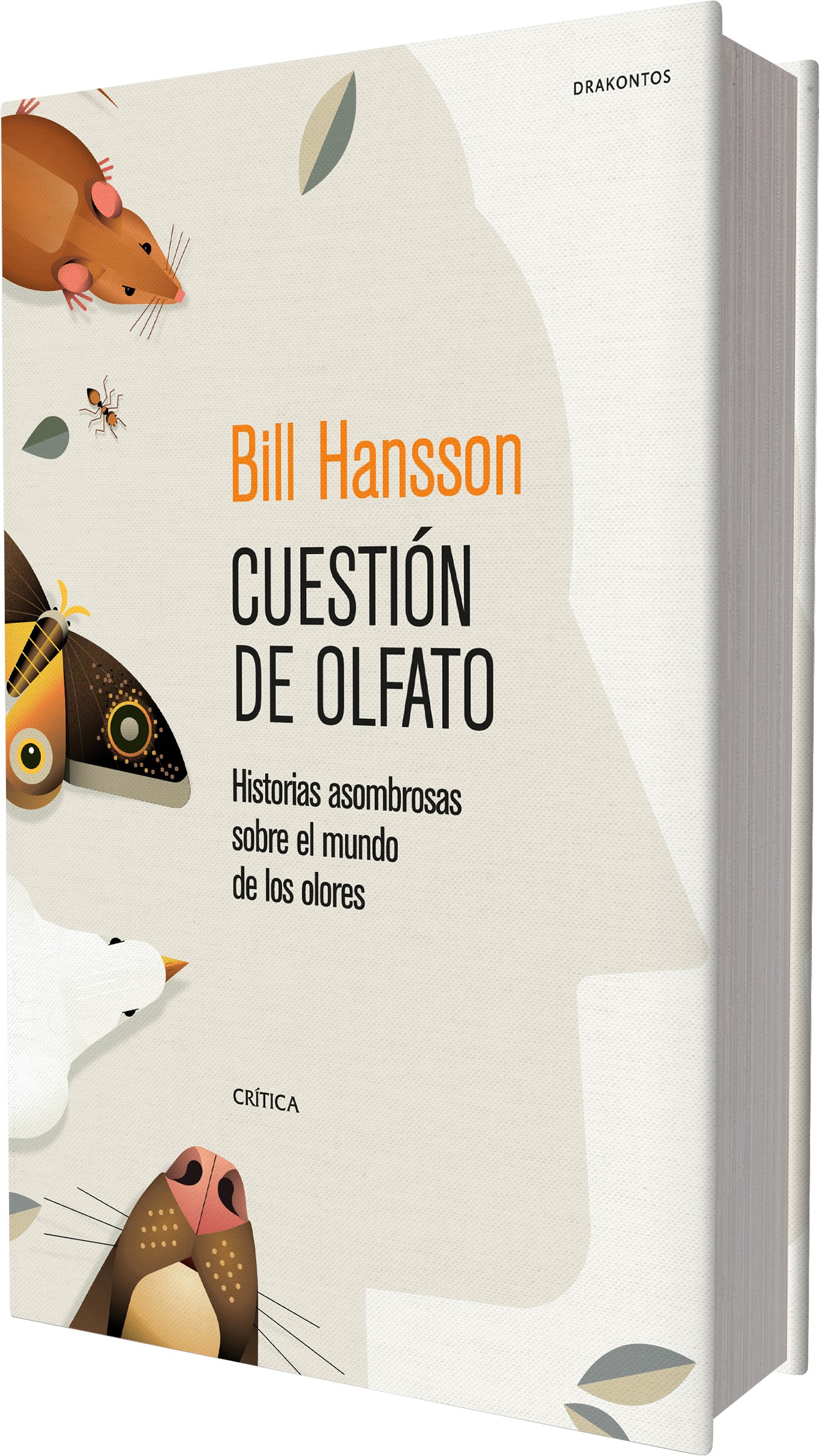


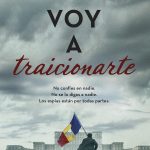
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: