Quizás parezca un divertimento, y acaso lo sea. Hemos tomado la Generación del 27 para hacer la prueba “del 38”, como podíamos haber elegido otro periodo cualquiera de la historia de la literatura. Nos pareció más oportuno este grupo poético, porque todo el mundo conoce a sus miembros, y además aquí está el meollo, el origen de este juego literario: en García Lorca precisamente. Federico, que se divirtió gastando bromas literarias cuando estaba en la Residencia de Estudiantes y se inventó esa loca Antología moderna donde parodiaba a sus mayores, nos ha inspirado esta prueba, que no es la del nueve (esa que sirve para verificar una operación aritmética), sino la del 38, que también tiene que ver con las matemáticas y con la poesía.
Así que si juzgamos bajo ese criterio —la prueba del 38— al resto de sus compañeros, llegaremos a la conclusión de que la Generación del 27 encogería muy notablemente, y se nos quedaría en poco más de tres nombres, digamos que en 3,14, por dar una cifra más exacta, tras pasar el filtro de la prueba. ¿Cómo hubiera quedado esa generación si todos los poetas hubieran fallecido a los 38 años?… ¿Se estudiaría en los libros escolares, como creo que se hace ahora (con la educación española nunca se está seguro), o esos autores apenas hubieran asomado la cabeza y no serían más que nombres de la letra pequeña en la historia de la literatura?… Despejemos las dudas. Acerquémonos a ellos individualmente. Comencemos, pues, a analizarlos, y vayamos por orden cronológico:
Pedro Salinas, el mayor, no hubiera sido recordado como el poeta del amor, ya que su corpus amatorio es posterior a los 38; de hecho, conoció a su amante, Katherine Whitmore, la inspiradora de su trilogía poética, en el verano de 1932, cuando Salinas era un prestigioso profesor cuarentón y casado. Hasta entonces sólo había publicado dos poemarios vagamente vanguardistas y un ejercicio profesoral: Presagios, Seguro azar y Fábula y signo. Así que, para empezar, Pedro Salinas se nos queda fuera y nadie podría recitar: “Para vivir no quiero, / islas, palacios, torres, / ¡qué alegría tan alta / vivir en los pronombres!”.
Su amigo, el también profesor, Jorge Guillén, nuestro primer Premio Cervantes, antes de los 38 años había editado su título capital, Cántico, en la Revista de Occidente, pero este es un libro muy disminuido, con 75 poemas. Nada que ver con su edición definitiva de 334 poemas de dos décadas después, y que era, por entonces, su única obra poética. Para el vallisoletano, el mundo seguía estando bien hecho, y los sillones eran beatos.
Gerardo Diego, el más inquieto, ya tenía unos ocho libros publicados a los 38: su primitivo Romancero de la novia, dedicado a su prima, poemas a Soria, el inevitable homenaje a Góngora, el libro Versos humanos, con el que obtuvo el Nacional de Literatura, y esos poemas ultraístas de Manual de espumas, que tal vez sería por lo que nos interesaríamos ahora por su autor, y acaso —los profesores— por las dos antologías de los poetas de su tiempo, que tanto han marcado.
Vicente Aleixandre no hubiera alcanzado el Premio Nobel, ni por su obra ni como representante de una Generación fantasma, si hubiese fallecido en 1936, como Lorca (nacieron el mismo año). Aún no había escrito su gran libro Sombra del Paraíso, aunque tras su inicial y angélico Ámbito, empezó a hallar su voz —y sus versículos— en el surrealismo, o superrealismo, como lo llamaba. Hay que decir que tenía ya tres libros: Pasión de la tierra (poemas en prosa), y los dos importantes, Espadas como labios y La destrucción o el amor.
A Dámaso Alonso, que había nacido en el mismo año, no lo estudiaríamos como poeta, porque su libro decisivo, el que sacudió las conciencias y marcó tendencia en la postguerra, Hijos de la ira, es posterior a sus 38. Hasta esa edad sólo había escrito, bajo el eco del primer Juan Ramón Jiménez, Poemas puros: Poemillas de la ciudad. Poca cosa, incluso para un poeta menor.
La trayectoria de Emilio Prados está muy ligada a la de Manuel Altolaguirre, ya que ambos crearon, desde Málaga, la revista Litoral, renovadora de la cultura en los años veinte, y luego se metieron a impresores, en cuyo sello Sur publicaron sus libros una buena parte de sus compañeros de generación. La obra poética de Prados, que no ha sido suficientemente considerada, es extensa. A los 38 años ya había publicado unos quince títulos, que se mueven entre el surrealismo, el neopopularismo andaluz y lo político, y casi siempre en arte menor. Entre ellos, Cuerpo perseguido —la enfermedad— y Llanto en la sangre.
La mitad de la obra de Luis Cernuda ya era conocida a sus 38 años, e incluso su libro de prosa poética Ocnos. Es en esa época precisamente cuando aparece La realidad y el deseo, un título que recoge toda su poesía y que se irá ampliando sucesivamente con nuevos libros hasta su último Desolación de la Quimera. La edición de 1940 comprende ocho libros, incluidos Los placeres prohibidos, Donde habite el olvido y Las nubes.

Manuel Altolaguirre, el más joven de todos (nació en 1906), publicó dos tercios de lo que consideraríamos sus poesías completas en sus primeros 38 años, entre ellos Las islas invitadas, que fue creciendo sucesivamente. Después escribió su recordado Fin de un amor. A Altolaguirre, un espíritu puro, se le ha considerado un buen poeta, pero —de entrada— un poeta menor, aunque tiene versos tan memorables, como: “Ya que no puedo ser libre / agrandaré mis prisiones”.
Por edad, a José Bergamín se le podría considerar de la Generación del 27 (cronológicamente, entre Gerardo Diego y Aleixandre), y aunque participó con ellos en las primeras manifestaciones (incluso editó sus libros), su mirada y lo sustancioso de su obra tal vez fuese por otro lado; así que nunca se le ha incluido entre los elegidos. Lo mejor de su poesía, densa, filosófica, con aire popular, es posterior a la edad que nos hemos marcado.
Hay otros poetas contemporáneos a nuestra Generación del 27, que a veces se les cita, o se les incluye, como si pasaran por ahí. La nómina es amplia, y con un poco de buena voluntad podemos llegar hasta un redundante 27 miembros: Juan José Domenchina, José María Hinojosa, Fernando Villalón, Juan Larrea… y por supuesto, las mujeres de la generación, algunas compañeras de poetas que quedaron a la sombra, como Concha Méndez o María Teresa León, pero también Rosa Chacel, Ernestina de Champourcin, Carmen Conde, Josefina de la Torre, Pilar de Valderrama (la Guiomar de Machado), Elisabeth Mulder… Y así. Nos tememos, sin embargo, que ninguno de estos posibles autores del 27 pueda aguantar la prueba del 38.
Una vez hecho este recorrido individual e histórico por los miembros de la Generación del 27, el lector debe decidir si, de cara a la historia de la literatura, este grupo poético se nos queda en lo que anuncia el título de la crónica: la Generación Pi (poco más de tres), o hemos hecho catastrofismo literario y la merma no sería tan rotunda. Acaso hayamos forzado levemente la realidad para entenderla mejor; quizás, por un buen titular, algo alarmista, por cierto.
Y ya que hemos llegado hasta aquí, se nos alumbra, de pronto, una interrogación: ¿qué pasa con la madre del cordero? O sea, el padre simbólico de la Generación del 27, nuestro loado y temido (para el lector medio) Luis de Góngora y Argote. Nacido en 1561, antes del nuevo siglo había escrito lo que se considera su poesía popular, de gran eficacia, pero que no es precisamente por la que se le ha elevado a los altares. Góngora se nos quedaría, por lo tanto, en uno de los renovadores del romancero y autor de ingeniosas letrillas satíricas. Sin embargo, su poesía cultista: Las Soledades, el Polifemo, esos poemas mayores son ya de un poeta cincuentón.
Tuve la intención de pasar por el mismo filtro a los de la Generación del 98, al Grupo Poético del 50 o a determinados autores, pero entonces esta crónica ya no sería un divertimento, sino un estudio profesoral que no nos corresponde. No vamos, por lo tanto, a seguir haciendo nuestro prueba aritmética-literaria a todos los autores de la literatura española. Sólo comentaremos, como adelanto cazado al azar, que Bécquer murió a los 34 años, y que Juan Ramón Jiménez, uno de los grandes del siglo XX, sí pasó de largo la prueba del 38. El otro grande es, claro, García Lorca.
Y Miguel Hernández —avisamos— ¡murió a los 32 años!





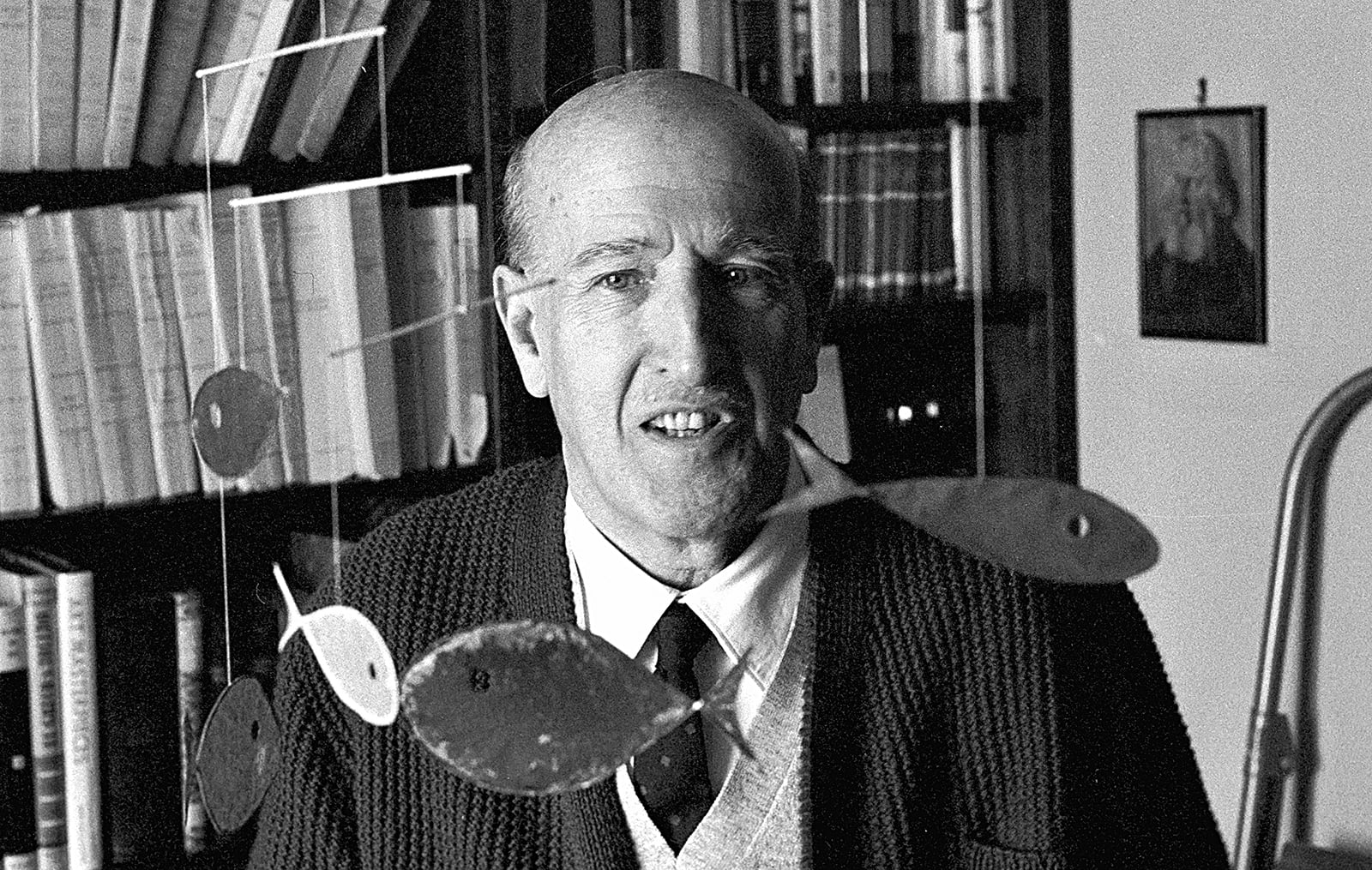



“Y Miguel Hernández —avisamos— ¡murió a los 32 años!”
Falso: Miguel Hernández murió a los 31 años y casi 5 meses.
Y qué tiene que ver la edad para escribir literatura? No me vayan a salir conque es necesario y requisito indispensable, ser jovenazo para escribir bien y bonito.