Poesía, teatro, epopeya: ramificada en estas tres formas artísticas es como aparece la literatura latina en el mundo. Primero se dejó oír en la forma de los “cantos de banquete” con que los jóvenes elogiaban a los grandes hombres del pasado. Después, la influencia etrusca infiltró en Roma el conocimiento de los mitos griegos, que revistieron con su colorido fabuloso una mitología propia, en la que dominaba el contenido histórico. (Más tarde la distinción entre ficción y realidad se haría, afortunadamente, cada vez más compleja). No deja de ser curioso que el primer autor en lengua latina fuera un antiguo esclavo, Livio Andrónico, que había llegado a Roma desde la conquistada Tarento con apenas ocho años. Su mérito no consistió “en introducir en Roma la literatura griega, sino en concebir la posibilidad de una literatura de expresión latina según el modelo de las obras griegas”. El otro mérito del joven Livio que Pierre Grimal pasa por alto es el de haber liberado a una literatura incipiente de las cadenas que la amarraban a la prisión de un solo género, algo a lo que, más que ningún otro, tenía que haber sido especialmente sensible quien hubo de pasar una parte de su vida como esclavo.
La sencillez, y sobre todo la ausencia de molestos aparatos, con que Grimal explica el nacimiento de la literatura latina resulta tan encantadora como el amor con el que se detiene a hablar ante los bustos que decoran sus salones más gloriosos. Livio no es solamente el traductor —entre otras muchas cosas— de la Odisea al latín: al traducir rinde “un refinado homenaje a los romanos que, desde el centro de Italia, regresaban como liberadores al país de Ulises”. Plauto puede ser el autor de unas intrigas “bastante monótonas, como lo eran las de la Comedia Nueva de Menandro y los poetas de principios del siglo III”, sus principales modelos; pero también es “el creador de acción por excelencia”, pionero de los golpes de teatro, posible acróbata antes que autor, y quizá por ello comediante especializado en el “movimiento abrumador”. Valerio Antias era el paradigma de la “mala reputación”, sólo por el hecho de compilar de forma poco escrupulosa, inventar detalles cuando se encontraba ante un suceso perdido para las fuentes y porque, “entre varias versiones de un mismo acontecimiento, siempre elegía la más maravillosa”. ¡Menudo delito, que siempre eligiera la más maravillosa! Aquí no puedo evitar dirigirme a los arcontes de la crítica literaria: ¿saben ustedes, caballeros, distinguir entre la falta y el elogio? Soy consciente de que muchísimas son las cosas merecedoras de que se hable mal de ellas tanto como de que existen otros pastos donde come y se abreva la mayoría; pero si algo he aprendido en esta vida es que está muerto antes de nacer cualquier escritor que no quiera para sí esa mala reputación.
No sólo por las descripciones amorosas de Grimal es fácil adorar a Accio, aunque uno sólo haya leído sus fragmentos (pero cuántas cosas es posible imaginar ante el vacío de los brazos de la Venus de Milo, ¿verdad?): Accio, que se vio enfrentado a otra bonita acusación, “su voluntad de permanecer en lo sublime a cualquier precio”. O a Catulo, no sólo por sus poesías sino también por no permitir que fueran olvidados los versos de Calímaco, “La cabellera de Berenice”, hoy perdida, pero que resuena en Poe (1835) y deflecta en Maupassant (cincuenta años después). O a Petronio, no menos deslenguado, cuya retórica fue premiada por Vespasiano con un sueldo anual de cien mil sestercios. O a Lucano, sobrinito de Séneca y niño prodigio, amigo de la infancia de Nerón, que se enemistó con él (¿por desavenencias solamente políticas?, ¿acaso porque envidiaba su poesía?) y que ordenó su ejecución. Y por supuesto a Marcial (“Quien te hace regalos a ti, que eres rico, Gauro, y anciano, si estás en tus cabales y te das cuenta, te está diciendo esto: ¡Muérete!”), siempre nostálgico de Hispania cuando estuvo en Roma y siempre nostálgico de Roma cuando estuvo de regreso en Hispania, y, no menos naturalmente (él, que temía “los derrumbes de las casas y los poetas que nos recitan en agosto”), a Juvenal. Y, sin embargo, a pesar de los más de dos mil años que nos separan de este poeta solitario y desaliñado, introvertido hasta el punto del retraimiento, es Virgilio, el tímido y torpe Virgilio al que asustaba hasta la mirada de los transeúntes, y que sólo se encontraba cómodo entre poetas y filósofos, el autor con el que cualquier buscador de malas reputaciones, ya sea escritor o lector, puede sentirse más identificado: cada noche componía una breve tanda de versos (tres de media al trabajar en La Eneida) que dictaba por la mañana a sus amanuenses y reelaboraba pacientemente durante el resto del día, entre lecturas de historia, ciencia, arqueología, filosofía, agricultura y, por supuesto, poesía, en especial la de los poetas neotéricos, devotos de la música y la palabra precisa que, al menos en los términos de su ruptura con los metros conocidos y su amor por una nueva forma, podemos comparar a Abū-Tammām —“el Mallarmé de los árabes”, según Adonis— o los simbolistas franceses. Escribía alejado de todo, en el campo, entre cambiantes rachas de serenidad y tristeza. Incluso el descenso de Eneas a los Infiernos, en compañía de la Sibila (papel que catorce siglos más tarde le tocará desempeñar a él mismo, para socorrer a un poeta extraviado más allá de “la selva oscura”), lo compuso entre trinos de pájaros y “frutecidos árboles”, o escuchando el canto de los grillos bajo un cielo de color vino que todavía dejaba ver el semblante de los dioses. ¿Pero cuándo dejó de ser así? ¿Hace un siglo, dos, tres? ¿Ahora que lo cubre la neblina autorizada del yoduro de plata? ¿En el tiempo en que giraban y giraban los satánicos molinos de Blake, con las primeras chimeneas? Por lo menos ya había perdido su intensidad divina en 1665, según escribió quien también era poeta a su manera, Thomas Browne, y que, como Virgilio, perseguía incansablemente la pureza sin prisa: “Buscamos la incorruptibilidad en los cielos, y sólo descubrimos que éstos se parecen a la tierra”.
Cada vez estoy más convencido de que la humanidad, si realmente fue un azar, es todavía más una gesta, y me cuesta entender que se pueda dejar pasar el tiempo sin asistir a los más maravillosos capítulos de esta enigmática aventura que, de hecho, podría terminar —oh bombas H, oh meteoritos, oh pangolines devorados crudos— en cualquier momento. ¿No es ya algo digno, no voy a decir de nuestro tiempo, que no es nada, sino de nuestra vida, poner la mirada en esas palabras que, aunque sólo sea por unos instantes de gloriosa lectura, nos tenderán otra vez bajo este bello palio: un antiguo cielo sembrado de dioses? “¿Y qué haré cuando sople el viento del invierno?” O bien: “Que no busque mi amor como hizo antes, que por su culpa ha muerto como una flor al pie del prado, cuando el arado la quiebra al pasar…” En fin: a quienes todavía sientan el extraño pudor de mirar a la cara a aquellos hombres de mala reputación que preferían a lo convencional lo maravilloso, a lo más que divino lo demasiado humano —y todo ello a la vez—, el libro de Pierre Grimal les ofrece una oportunidad para empezar a perderles el miedo, para aprender a disfrutar de nuestros hermanos mayores en el reino de lo ilusorio, lo perecedero y, quizá, lo inmortal. Unos cantaron a las viejas estrellas. Otros a sus hermanos, transeúntes, filósofos, poetas. Otros a “pastores, campos, jefes”, en un mundo sin héroes. Pero, salvando las distancias (¿aparentes?) del lenguaje y las modas, todos ellos podrían haber escrito sus últimos versos hoy mismo, sin dejar de ser por ello tan modernos como antiguos y eternos.
—————————————
Autor: Pierre Grimal. Traductora: Susana Prieto Mori. Título: Los placeres de la literatura latina. Editorial: Siruela. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


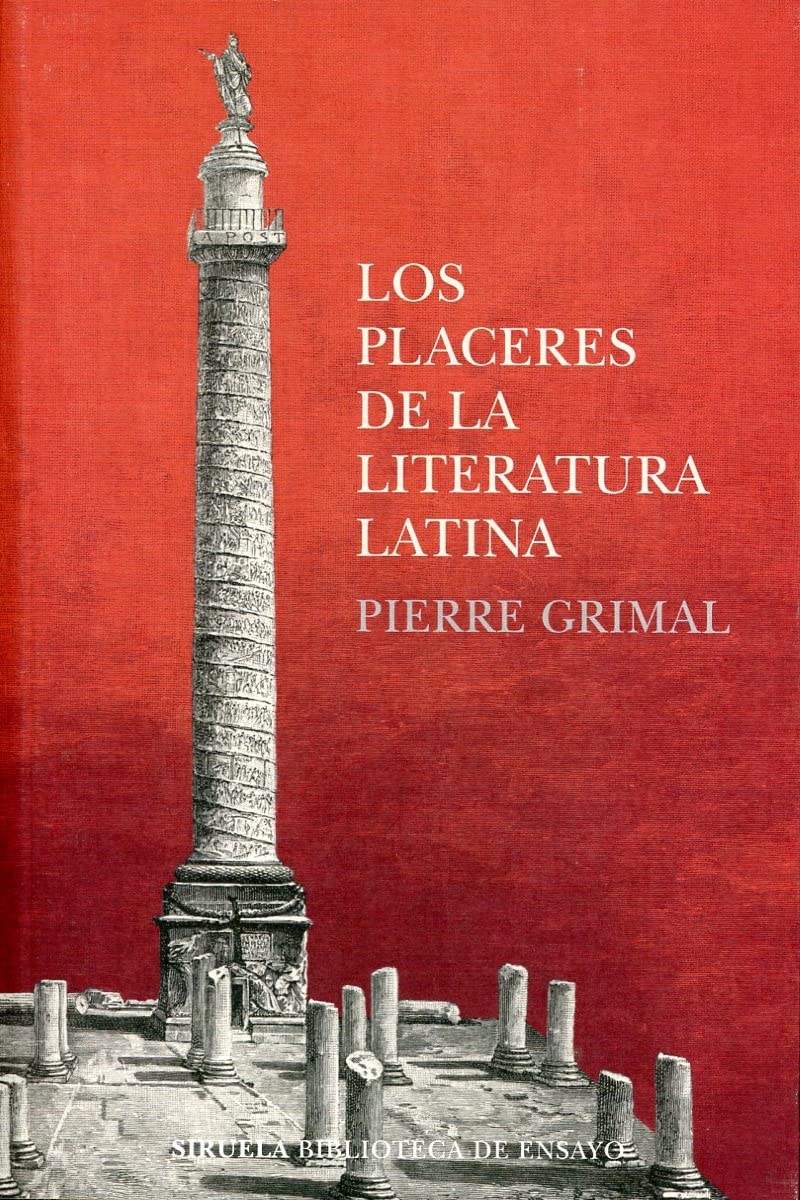



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: