1.- Cortar el cable rojo
Una de las estrategias fundamentales de la tradición reaccionaria consiste en tratar de desconectar a la izquierda del proyecto ilustrado. ¿Por qué? Porque éste la dota: primero, de una gran profundidad histórica, al entroncarla con una tradición intelectual y política, cuya galería de figuras, luchas, triunfos y errores podría inspirarla y aconsejarla; segundo, de una gran coherencia política, al coordinar en un solo proyecto la lucha por los derechos civiles, o libertades individuales (liberté), la lucha por los derechos políticos, que culminan en el sufragio universal (égalité), y la lucha por la justicia socioeconómica, que sólo puede conseguirse mediante la solidaridad, la sanidad y la educación (fraternité); y, tercero, de una gran transversalidad, puesto que se trata de un proyecto de emancipación universal, destinado a incluir a todas las clases, culturas y sexos.
La segunda estrategia reaccionaria para desconectar a la izquierda de la tradición ilustrada consistiría en visibilizar, apoyar e incluso financiar aquellas corrientes que, pretendiéndose de “izquierdas”, han optado por renunciar a sus orígenes ilustrados. De este modo, además de lanzar puñados de sal sobre las raíces de la izquierda ilustrada, el pensamiento reaccionario busca regar sus ramas con gasolina, con el objetivo de que sea la propia lupa de los pensadores hipercríticos –o tontos o sabios útiles- la que provoque el incendio.
Baste como prueba el informe de la CIA, de 1985, titulado “Francia: la deserción de los intelectuales de izquierda”, que celebraba el giro derechista de una parte de la intelligentsia francesa, y elogiaba el hecho de que la escuela estructuralista, de Claude Lévi-Strauss, y la postestructuralista, de Michel Foucault, hayan tenido como efecto, más o menos inconsciente, expulsar a la tradición marxista del campo académico, y, en el caso particular de Foucault –y éste es el tema que aquí nos ocupa-, recordar a los filósofos las ‘sangrientas’ consecuencias de la teoría social racionalista de la Ilustración y la Revolución del siglo XVIII.
El éxito de la operación se nos hace evidente cuando miramos a nuestro alrededor, y vemos, en el seno de la izquierda, una corriente cada vez más hegemónica, que ha renunciado a aggiornar el racionalismo, el universalismo y el progresismo, para acabar echando al niño de la Ilustración con el agua sucia del baño de la hipercrítica. De ahí la necesidad, primero, de ubicar esta corriente, de la que muchos de nosotros participamos, en mayor o menor medida, por la sencilla razón de que está dividiendo y debilitando al progresismo, al mismo tiempo que dinamiza a la derecha y a la extrema derecha; para, después, buscar modos de reconectar con una tradición ilustrada, que no sólo debemos criticar, sino también proseguir, y completar. Como dirían los humanistas, se trata de volver ad fontes, esto es, de volver a las fuentes, porque allí la corriente de las ideas es más pura, y también más poderosa.
Y ésa es, precisamente, la intención de un libro como ¿La izquierda contra la Ilustración?, de la filósofa francesa Stéphanie Roza, que, en la línea de Los enemigos de la Ilustración, de Anthony Pagden; Nueva Ilustración radical, de Marina Garcés; Retóricas de la intransigencia, de Albert O. Hirschman; o Reivindicación de la Ilustración, de Stephen Bronner, nos ofrece numerosas informaciones históricas y herramientas filosóficas para luchar contra la deriva antiilustrada de cierta “izquierda”, y abrir un pasaje que nos permita volver a acceder al nutrido arsenal filosófico y político de la Ilustración. Sin duda, no es casual que sea precisamente la editorial Laetoli, que posee la colección más completa en lengua española de ilustrados –radicales y moderados-, la que se haya animado también a traducir y a publicar el libro que aquí nos ocupa.
2.- El caballo de Troya de la antiilustración
Para Stéphanie Roza, la izquierda es la heredera privilegiada de la tradición ilustrada, de corte universalista, racionalista y progresista. Primero, por razones históricas, ya que la fractura derecha-izquierda procede de la Revolución francesa, de 1789, durante la cual los partidarios de la monarquía, en los Estados Generales, primero, y en la Asamblea Constituyente, después, adoptaron la costumbre de sentarse a la derecha del presidente, mientras que sus opositores se sentaban a la izquierda. Segundo, por razones políticas, ya que la izquierda, en sus muy diferentes formas, bebe de la Revolución francesa, entendida como un proyecto de subversión del orden político, social o económico existente, en favor de unos oprimidos, que, según Roza, pueden dividirse en tres grandes grupos: las víctimas económicas del sistema de dominación (los obreros, los esclavos, los precarios, los miserables…); las víctimas raciales (los pueblos colonizados, los inmigrantes, las minorías étnicas, también las religiosas…); y las víctimas sexuales (las mujeres, los homosexuales…).
Aun así, continúa Roza, existe en el seno del pensamiento de izquierdas una crítica temprana contra la Ilustración. Tal sería el caso, por ejemplo, de Marx y Babeuf, seguidos hoy en día por Thomas Piketty, quienes rechazaron la “ideología propietarista”, excesivamente burguesa, de la Ilustración. Pero ninguno de esos autores parece estar realizando una enmienda a la totalidad del proyecto ilustrado, sino, más bien, un esfuerzo de corrección o de compleción. Nada que ver con lo que le pasa, hoy en día, a muchas personas que, considerándose “de izquierdas”, creen ver en el racismo, el colonialismo y el sexismo “occidentales”, nada más y nada menos que la agenda oculta de la Ilustración, como si esas lacras no existiesen también en otros lugares del planeta. Tanto es así, que, para estos malabaristas de la sospecha, el proyecto humanista, universalista y emancipador no sería más que la piel de carnero bajo la que se oculta la fría maquinaria colonial, patriarcal y capitalista.
La verdad, es que, aunque sus argumentos, antirracionales, anticientíficos, antiuniversalistas y antiprogresistas, no sólo suelen presentarse como profundamente novedosos y emancipadores, sino que además recurren a los más abstrusos tecnicismos y teorías, no dejan de producir una intensa sensación de déjà vu. De déjà vu reaccionario, claro. Porque los argumentos a los que suelen recurrir tienden a derivar en todo tipo de nostalgias, comunitaristas, tradicionalistas y nacionalistas, que no son más que una reedición (¡o reimpresión!) de viejos clichés románticos, propios de la reacción contrarrevolucionaria europea de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. (Véase al respecto Las retóricas de la intransigencia, de Albert O. Hirschman).
Según Roza, aunque esta crítica antiilustrada de “izquierdas” se remonta a figuras peculiares, como la de George Sorel, y algunos pequeños círculos vanguardistas, como el de Georges Bataille, el verdadero giro se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Dejando a un lado la crítica, muy justa, al cientificismo que realizó Edmund Husserl, en La crisis de las ciencias europeas (1936), o el odio que Flaubert siempre mostró hacia todo lo burgués, que no dudaba en identificar con el discurso ilustrado, representado por el personaje de Mr. Homais, la autora escoge como punto de partida la Dialéctica de la Ilustración (1944), de Horkheimer y Adorno, quienes atribuirán a la Ilustración la responsabilidad de todas las catástrofes contemporáneas, porque su espíritu de sistema le llevaría a “someter todo aquello de lo que trata”, y su racionalismo presentaría una pendiente claramente “totalitaria”. También le resultan sospechosas las referencias, más bien elogiosas, que ambos autores hacen de figuras reaccionarias como Joseph de Maistre, Ludwig Klages u Oswald Spengler, y, en otro orden de cosas, al mismo Nietzsche (que, en aquel contexto, previo a la recuperación de Colli-Montinari, se merecía, como mínimo, tanta desconfianza como la que les despertaba Diderot, Voltaire, Hume o D’Holbach. Eso sin contar el desinterés absoluto hacia el irracionalismo nacionalista y el odio antiilustrado de los nazis, que se parece a cualquier cosa salvo a un desarrollo del proyecto ilustrado. La faute à Voltaire.
Continúa Roza con Heidegger, cuyas tesis, “abiertamente antirracionalistas y antihumanistas”, que considera perfectamente armónicas con su filonazismo, fueron asumidas sin problemas por la intelligentsia de izquierdas francesa, desde Sartre a Derrida, pasando por Axelos, Merleau-Ponty, Agamben o Badiou. Algunos pensadores, como Habermas, Lukács, Bourdieu, Farías, Faye o François Rastier (también publicado por la editorial Laetoli), expresaron sus prevenciones. No obstante, el prestigio de Heidegger se impuso (gracias, en parte, a su exalumna Hannah Arendt), y su crítica a la Ilustración se disfrazó de una crítica al nazismo, que, en su opinión, no sería más que el resultado de los excesos del racionalismo moderno, y, en el fondo, de la Ilustración (sic o sick). Y es que, después de 1945, Heidegger tuvo el cuajo de afirmar que la subjetividad heredada de la filosofía de la Ilustración es la matriz del individuo nazi: “El hombre como ser razonable de la época de la Ilustración no es menos sujeto que el hombre que se comprende como nación, que se quiere como pueblo, que se cultiva como raza, y que, finalmente, se da plenos poderes para convertirse en el dueño del orbe terrestre.” A la luz de estos argumentos, Roza concluirá que las tesis heideggerianas sobre la modernidad, la razón y la técnica deben ser leídas como una expresión teórica de su ultraconservadurismo, y aun de su nazismo.
La autora se ocupa, a continuación, de Foucault, al que considera el principal de “los epígonos ‘de izquierda’ de Nietzsche y Heidegger”. Aunque le concede haber sabido tematizar toda una serie de opresiones hasta entonces desatendidas, como el internamiento psiquiátrico, el encarcelamiento o la homofobia, Stéphanie Roza considera que, “en sus trabajos, las nuevas figuras de los dominados se sustituyen a las antiguas, más que añadirse a ellas.” Razón por la cual el autor de La historia de la sexualidad relegará a la periferia del análisis la cuestión de la explotación, de la colonización o del feminismo. Por si esto no fuese suficiente, Foucault habría preparado, sin quererlo, el terreno del confusionismo ideológico, que tanto daño está haciendo en la actualidad. Véase, por ejemplo, el brillante análisis del rojipardismo que realiza Steven Forti, en Extrema derecha 2.0. (2021), el estudio de los diferentes modos de apropiacionismo ideológico de la ultraderecha que Pablo Stefanoni nos regala en ¿La rebeldía se volvió de derechas? (2021), o la exposición de las estrategias confusionistas del “conservadurismo radicalizado” que hace Natascha Strobl, en La nueva derecha (2022).
El centro del problema residiría en que Foucault se centra exclusivamente en la cuestión del disciplinamiento, que, sin duda, es importante, mientras que desatiende las contribuciones liberadoras de la Ilustración, que se opuso a las torturas, a las ejecuciones, al poder monárquico, a las supersticiones, etc. Pero, para Foucault, todo eso es un espejismo, porque la verdadera razón de todas esas luchas no radicaría más que en satisfacer el proceso de implementación de las nuevas “tecnologías morales”, que habían de permitir las nuevas formas de control social. Lo cual le llevará a afirmar que “la utopía de la Ilustración se parece mucho a un ‘proyecto totalitario’.”
A Foucault tampoco le convence el enfoque humanista de la Ilustración. El “humanismo”, que entusiasmó nada menos que a Valla, Pico della Mirandola, Erasmo, Rabelais, Montaigne, Bruno, Cervantes o Vanini, le parece una temática demasiado lábil, diversa e inconsistente como para servir de eje a la reflexión. Lo cual le permitirá desentenderse del aspecto esencial de la herencia de la Ilustración. Todo ello con el objetivo, dice Roza, de “terminar con la Aufklärung”, liberándose “de las racionalidades (disciplinarias) y de las técnicas (de poder)”, y de “rebasar la ‘voluntad de revolución’, que sólo puede renovar las viejas opresiones.” La verdadera liberación sólo podría lograrse mediante la guerra contra el legado ilustrado, racionalista, universalista y progresista. No es extraño, pues, que Habermas llegase a decir, en El discurso filosófico de la modernidad, refiriéndose a Foucault que: “Pudiera ser que bajo ese manto de post-Ilustración no se ocultara sino la complicidad con una venerable tradición de contra-Ilustración”. ¡Vivan las cadenas!
3.- La “izquierda” antiprogresista
A continuación, la autora pasa a analizar el origen de las tentaciones antiprogresistas, que hoy en día trabajan a cierta parte de la izquierda. Para empezar, la autora aclara que la Ilustración, mejor dicho “las Ilustraciones”, nunca fueron total y homogéneamente progresistas. De hecho, los ilustrados siempre hablaron de progresos en plural: progresos en las artes, progresos en las ciencias, progresos en las costumbres, progresos en los derechos, etc. Valga como ejemplo el hecho de que Rousseau y Condorcet afirmasen la necesidad de someter el progreso técnico al progreso moral o al político. De ahí que un pensador como Laurent Loty haya llegado a afirmar que la Ilustración no fue tanto “progresista”, como “meliorista” (mélioriste). Esto es, que la mayor parte de sus representantes creían en la posibilidad de progresos no ineluctables, sino elegidos, no automáticos, sino inducidos, conscientemente, mediante el esfuerzo racional, científico, político y ético, por los ciudadanos ilustrados. El problema es que los nuevos discursos de izquierda a los que se refiere Roza renunciarían a cualquier tipo de progreso, no ya sólo científico o técnico, sino también político o social. Lo cual no impide, claro, que busquen algún tipo de cambio de corte paradójicamente inmovilista, reaccionario o retroutópico. Pero, como suele suceder, esto no es la primera vez que ha sucedido en la historia…
La autora remonta las raíces de la izquierda antiilustrada a la figura de Georges Sorel, quien, en Las ilusiones del progreso (1908), habría transformado su decepción con el régimen republicano en una crítica radical contra sus prácticas democráticas y sus fundamentos ideológicos, progresistas, en general, e ilustrados, en particular, que iba a sustituir por un nuevo socialismo obrero, de corte antiliberal, antihumanitario, antiprogresista y antiintelectualista, que no dudaría en hacer la apología de la violencia (véanse, por ejemplo, sus muy influyentes Reflexiones sobre la violencia, también de 1908). Su vitalismo rechazaba también el marxismo partidista, cuya filosofía determinista de la historia sofocaría la energía vital de la clase obrera, que debía volverse “nietzscheana”. Ya en 1898, Sorel dirá que: “La nueva moral guerrera de los proletarios debe conducirles a actos audaces y deslumbrantes. Sobre todo los conducirá a la huelga general, ese mito heroico de la “nueva escuela” sindicalista revolucionaria.” No es extraño, pues, que, en Las ilusiones del progreso, Sorel acabe afirmando que los philosophes son “charlatanes, vendedores de sátiras o de elogios, y sobre todo bufones de una aristocracia degenerada”. Y que: “Todos nuestros esfuerzos deben tender a impedir que las ideas burguesas vengan a envenenar a la clase que asciende: por ello nunca se hará bastante para romper cualquier lazo entre el pueblo y la literatura del siglo XVIII”. Tampoco es extraño que Sorel, y sus seguidores, se acercasen al fascismo de Action Française, en la década de 1910, y que no sólo Mussolini lo citase como uno de sus maestros, sino que los intelectuales de la extrema derecha, como Alain de Benoist o Alain Soral, lo sigan admirando y reeditando. Otra vez, y siempre, la faute à Voltaire.
A continuación, Roza analiza otras obras de la misma tradición, como Las infamias de los intelectuales (1914), de Édouard Berth, que también carga contra “el espíritu del siglo XVIII”, por haber “reintroducido en el mundo ese optimismo soso y cientificista en el que Nietzsche vio con toda razón el germen de muerte de nuestra sociedad moderna”. Lleno de odio por el “espíritu democrático”, al que considera “decadente”, “hedonista”, “mediocre”, “inmoral”, “afeminado” y “judaizado”, Berth afirmará que “la filosofía política de la Revolución ha fracasado completamente”, lo cual le llevará a abogar por la restauración de la monarquía y el retorno de la fe católica, que considera depuradas y regeneradas gracias a su larga travesía por el purgatorio republicano. No es extraño que este “revolucionario conservador” también fuese aplaudido por Alain de Benoist, un entusiasta de este tipo de confusionismo histórico, que más tarde será conocido como “rojipardismo”, y que tambien podríamos llamar “pardorrojismo”. Y es que, en el crepúsculo de los ídolos, todos los gatos son rojipardos.
Roza también comenta El complejo de Orfeo, de Jean-Claude Michéa, quien compartiría con Georges Sorel una sensibilidad libertario-conservadora, identitaria y populista, que explicaría, quizás, por qué Marine Le Pen lo citó como uno de sus filósofos de cabecera durante su campaña presidencial del año 2017. Michéa considera que entrar en el juego político institucional es una traición, e insiste en la necesidad de la autoorganización obrera (sindicalista, mutualista, etc.). Por supuesto, también considera que “la ideología del progreso”, o “religión progresista”, heredera de la Ilustración, es puro capitalismo. Para él, la ideología del progreso, cuya matriz sería la obra de Adam Smith, no sería más que la fe liberal en la expansión indefinida e ineluctable del mercado. Según Michéa, el “complejo de Orfeo” es la maldición del hombre de izquierda contemporáneo, que se siente: “condenado a ascender el sendero escarpado del ‘Progreso’ (que se supone nos aleja cada día un poco más del mundo infernal de la tradición y el arraigo), sin jamás poderse permitir el más ligero descanso, o la menor mirada hacia atrás”. Este complejo sería el culpable de que la izquierda moderna haya abandonado toda crítica realmente socialista del modo de vida capitalista. En lo cual no deja de tener razón.
El problema es que su defensa de las comunidades tradicionales resulta, sin duda, peligrosa, y profundamente antiilustrada. Para Roza, los derechos humanos modernos son superiores a las viejas y buenas tradiciones, inventadas (Eric Hobsbawm), imaginadas (Benedict Anderson) o banales (Michael Billig), porque son válidos para todo ser humano, sin distinción de clase, raza, religión o sexo. Eso sin contar que, en la misma época en que Georges Sorel se deslizaba poco a poco hacia el fascismo, algunos socialistas y anarquistas, como Kropotkin, comprendieron que se podía estar vinculado a ciertas tradiciones de solidaridad y organización colectivas heredadas del pasado, sin distanciarse, por ello, del proyecto, siempre inacabado, siempre imperfecto, de la Ilustración.
Según Roza, la tesis de Michéa según la cual existe una mala tradición liberal, que sería la matriz de la ideología de progreso, y una buena tradición socialista, enraizada en las tradiciones populares, no se sostiene. Porque, en los primeros socialistas y comunistas, no hubo oposición ni exclusión, sino, al contrario, síntesis, incluso sincretismo, entre elementos pertenecientes a la tradicional “economía moral de la multitud”, descrita por el historiador E. P. Thompson, elementos milenaristas de inspiración cristiana, y actitudes igualitaristas, procedentes de una interpretación social y radical del legado de la Ilustración.
El problema del enfoque de Michéa, y del de todos los demás izquierdistas antiprogresistas y comunitaristas, es que no ofrece ninguna esperanza real de mejora de la condición humana, en general, ni de la condición de los oprimidos, muy en particular. Porque, dice Roza, “por sombrío que pueda parecer el futuro, si nada es emprendido, no creemos que el catastrofismo o la severidad moralizante contra los defectos de nuestros contemporáneos puedan ayudarnos realmente a construir una alternativa.” En cambio, concluye la autora, “reconectar con el proyecto fundador del movimiento obrero internacional, que buscaba sobrepasar los logros de la revolución burguesa del siglo XVIII, prolongando y generalizando su movimiento emancipador, resulta potencialmente más integrador, moralmente más sostenible, y políticamente más apasionante.” Una nueva ilustración, actualizada y completada, podría ayudarnos a salir de lo que Marina Garcés, que también se ha interesado sobre este tema, llamó, con felicidad, “las prisiones de lo posible”.
4.- La “izquierda” antiuniversalista
A continuación, la autora se fija en las luchas antirracistas, antiimperialistas y antipatriarcales, que es el ámbito de las izquierdas en el que habrían surgido las críticas más radicales contra el legado de la Ilustración. En el peor de los casos, se acusa directamente a los movimientos universalistas –antirracistas y feministas- de ser cómplices de la opresión colonial, poscolonial o patriarcal. El deslizamiento –o tropo- habitual consiste en sustituir el adjetivo “universalista” por el adjetivo “blanco”, sugiriendo que todas esas luchas no son más que un modo de enmascarar una dominación colonial, que surgiría inevitablemente de un “choque de civilizaciones”. El problema residiría en que este tipo de posturas abandonarían el feminismo presentado como “blanco” a la extrema derecha, que no tendrá ningún problema en capturarlo y reconvertirlo en islamofobia, siguiendo la estrategia del confusionismo y apropiacionismo ideológico, propuesta por la Nouvelle droite, de Alain de Benoist, y su “gramscismo de derechas”.
El feminismo anticolonial o poscolonial, que la autora identifica con la pensadora Françoise Vergès, y más adelante con el Parti des Indigènes de la République, pretende englobar la lucha por los derechos de las mujeres no blancas en un combate universal contra el capitalismo y el imperialismo, pues considera que, en las últimas décadas, se ha pasado “de un feminismo ambivalente o indiferente a la cuestión racial y colonial en el mundo de habla francesa, a un feminismo blanco”, conectado con “la ideología liberal, la ideología nacionalista xenófoba y la ideología de extrema derecha”. Los extremeños se tocan.
Según Vergès, se trata de transformar una lucha limitada a los derechos, y una visión del mundo propia de los burgueses occidentales, que niega –de una forma más o menos hipócrita- sus propios presupuestos e implicaciones imperialistas, por una lucha amplia y radical; en fin, por un ‘feminismo de la totalidad’, que pretende tomar en cuenta la totalidad de las relaciones sociales: “patriarcado, Estado y capital, justicia reproductiva, justicia medioambiental y crítica de la industria farmacéutica, derecho de los/las migrantes, de los/las refugiados y fin del feminicidio, lucha contra el Antropoceno-Capitaloceno racial y criminalización de la sociedad”. Ahí es nada.
Para Roza, el maniqueísmo del texto se basa en dos prejuicios. Primero, que “toda reivindicación o todo discurso feminista que sale de la boca de una blanca es forzosamente sospechoso”. Segundo, “que toda reivindicación o todo discurso feminista que sale de la boca de una no-blanca es portador, al menos en germen, de emancipación para la humanidad entera, e incluso al parecer de una alternativa ecológica a la destrucción capitalista del planeta.” Lo cual le lleva, de un lado, a renunciar a toda la tradición feminista occidental: Marie de Gournay, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Clara Zetkin o Emma Goldman… Y, del otro, a aceptar acríticamente toda lucha “indígena” contra el patriarcado, incluso aquellas que están declinadas de forma más tradicional o religiosa.
Sin duda, el feminismo, como cualquier otra ideología, puede ser instrumentalizado con fines malévolos, especialmente racistas. De hecho, no son pocas las personas que lo utilizan como argumento para decretar la superioridad de la civilización de Occidente sobre la de Oriente. Pero eso no significa que no tengamos el derecho de criticar las demás capturas del feminismo, como, por ejemplo, la de cierto “feminismo islámico” (o “católico”, o “protestante”…), que, “como todo acomodamiento político con la religión, consiste en promover un compromiso entre los derechos de las mujeres y los dogmas ancestrales.”
Según Roza, enfoques como el de Françoise Vergès no hacen más que “escenificar una oposición artificial entre dos bloques declarados impermeables, unívocos y antitéticos, como si ninguna feminista occidental hubiera querido saber nada jamás de sus camaradas no occidentales, y como si, recíprocamente, no hubiera ninguna feminista universalista “no-blanca”.” Puro Huntington…
Algo semejante propondría el feminismo “interseccional”, tal y como señala la jurista Kimberlé Crenshaw, en un artículo fundacional de 1991, titulado “´Cartografiando los márgenes: Interseccionalidad, políticas de la identidad y violencia contra las mujeres de color”, en el que, tras mostrar que las mujeres negras afroamericanas estadounidenses se hallan en la intersección de dos sistemas de opresión (el patriarcado y el racismo antinegro), afirma que el “feminismo blanco” no es capaz de verlas. Lo cual tiene sentido, y debe ser corregido. El problema, dice Roza, es que las consideraciones sobre la interseccionalidad desembocan en la reivindicación de una “política identitaria”, pensada por y para los afrodescendientes, como si las diferencias sociales entre ellos fuesen secundarias respecto de las que los separan de los blancos, aunque sean pobres. (Sin saberlo –ni quererlo- Creenshaw estaría redibujando la “línea de color” contra la que clamaron autores como Frederick Douglas o W. E. B. Du Bois.) Porque Crenshaw está jerarquizando diversas dimensiones de la identidad de los individuos según criterios que no llega a justificar. ¿Por qué deberíamos considerar como decisivos el color y el sexo, y accesoria la condición social? Lo cual no significa que debamos desatender a los primeros. Pues, como dice Roza, “se puede responder a los problemas planteados por la propia Crenshaw sobre las dificultades encontradas por las migrantes víctimas de violencia conyugal sin jerarquizar las opresiones, sin pasar por las horcas caudinas de la identidad racial y sin olvidar la cuestión de las desigualdades sociales.”
Más. Aunque es cierto que la Ilustración, en general, y el antirracismo, el anticolonialismo y el antipatriarcalismo, en particular, fueron, y siguen siendo capturados, con fines ilegítimos, como puede llegar a serlo cualquier otro discurso de prestigio, eso no supone que la Ilustración no haya tenido también un efecto emancipador entre los dominados (véase, por ejemplo, el modo en que el personaje de Calibán, de la Tempestad, de Shakespeare, fue declinado por numerosos escritores anticolonialistas, que veían en este indígena que aprendía a usar las artes mágicas del mago extranjero Próspero para liberarse una metáfora del colonizado, que aprende a utilizar las ideas ilustradas, o marxistas, de origen europeo, para emanciparse). Según Roza, del mismo modo a como, en el siglo XVIII, la Ilustración influyó en Toussaint Louverture o en los padres fundadores de los Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, la herencia ilustrada reveló su poder movilizador en el mundo colonial, y abrió perspectivas antiimperialistas radicales. Claro que ese deseo de emancipación universal, que no puede ser asociado exclusivamente a la Ilustración, ya existía en esas poblaciones, como demostró Amartya Sen, en Las raíces mundiales de la democracia. Aun así, el recuerdo de los combates de la Ilustración, y de uno de sus herederos, el marxismo, alimentó y conformó esas revueltas. De hecho, sus grandes protagonistas no dudaron en realizar una síntesis entre las diferentes tradiciones “ilustradas”, occidentales y orientales. Porque lo contrario hubiese sido volver a blandir el “¡Vivan las cadenas!”
También el nacionalismo critica a la Ilustración por ser cosmopolita (un insulto, por cierto, que Hitler agita muy a menudo en Mi lucha, donde lo asocia especialmente al pueblo judío, si bien también se encarnizó con los anacionalistas de Eugène Lanti). El nacionalismo antiilustrado olvida que es posible distinguir entre un nacionalismo republicano, en el que la comunidad es concebida en términos políticos y jurídicos, constituida por ciudadanos definidos políticamente por derechos y deberes comunes; y un nacionalismo étnico, donde se la concibe en función de una historia, de una cultura, y hasta de una religión o una raza. La definición ilustrada de la nación buscaba rebajar la intensidad de los conflictos identitarios, hasta entonces mayoritariamente religiosos. Si bien la reacción antiilustrada romántica, de corte nacionalista, étnico y racista, fomentó, y sigue fomentando, el segundo tipo de concepción comunitaria, mucho más inflamable. De ahí que, no sólo en Europa, sino también en el resto del mundo, la reconexión con la tradición ilustrada también podría ayudar a rebajar la intensidad de los conflictos nacionalistas, permitiéndonos, de ese modo, ahorrar una gran cantidad de energía, que podríamos utilizar para enfrentarnos a problemas más urgentes (al menos para la mayoría), como la salud, la educación o la justicia social.
A continuación, Roza se ocupa de los estudios subalternos, que habrían surgido, a partir de la década de 1970, en ciertos medios intelectuales de los países del Sur, especialmente en la India, y que también consideran que la Ilustración (así en bloque) es parte integrante de las opresiones imperialistas. Partiendo de premisas esencialistas, deudoras de las psicologías nacionales propias del romanticismo (también europeo), los estudios subalternos consideran que los países descolonizados no tienen la misma estructura de pensamiento (el mismo Volksgeist) que los países occidentales (a pesar de que pensando así están pensando de una forma muy semejante). Desde este punto de partida, rechazan la ciencia, la filosofía y la ilustración, y cualquier otro discurso de corte universal, bueno o malo, por considerarlos eurocéntricos, meros caballos de Troya epistémicos, cuyo objetivo es conformar la mente de los colonos, y de los colonizados, para que ninguno de ellos sea capaz de percibir la violencia colonial. De ahí que Chakrabarty Spivak propusiese, en Al margen de Europa (2007), “provincializar Europa”, con el objetivo de dar la palabra o de comprender mejor a los grupos subalternos que la historiografía clásica solía excluir de su relato. De este modo, la independencia política se vería completada por una independencia epistémica, que debería “deconstruir” los arquetipos occidentales, y recuperar los conceptos “propios” de la propia cultura.
A pesar de la enorme variedad de los estudios subalternos y poscoloniales, Roza considera que existe un consenso general, que habría surgido de la decepción con las independencias políticas, ya que, en lugar de la democracia y la prosperidad prometidas, se hallaban con el reino cínico de la razón instrumental y las desigualdades económicas. En este ambiente habrían proliferado las tentaciones políticas antimodernas, más bien antiilustradas, como mostraría la revolución iraní de 1979, que tanto celebró Foucault. La imitación de la vía occidental fue directamente señalada entre las causas del fracaso de las independencias. De ahí que cambiasen a Voltaire, a Rousseau, a Kant y a Marx, por Heidegger, Foucault o Derrida. Lo cual no deja de ser curioso, porque la French Theory tenía muy poco de oriental, y, a pesar de su nombre, mucho de alemán y de estadounidense (un poco como las french fries del McDonald’s). De forma general, los estudios subalternos, y después poscoloniales, se inscriben en la evolución mundial de los paradigmas de la investigación crítica de “izquierda”, que abandonan, en uno y otro hemisferio, la tradición marxista, para adoptar la de los posestructuralistas, con Foucault a la cabeza. Lo cual, nota Roza, no parece constituir realmente una vía epistémica específica del mundo poscolonial.
A continuación, la autora pone como ejemplo una figura referente de los estudios poscoloniales, como es el profesor de antropología de la Universidad Johns Hopkins, Talal Asad, autor de un libro titulado La formación del secularismo, que, “a pesar de su refinamiento retórico”, no deja de homogeneizar el mundo islámico y el cristiano, para convertirlos en dos bloques homogéneos, ahistóricos, inconmensurables e incompatibles, al más puro estilo de El choque de las civilizaciones, de Samuel Huntington.
El “diferencialismo culturalista”, o “etnodiferencialismo”, que Talal Asad comparte, consciente o inconscientemente, con algunos pensadores de extrema derecha, como Alain de Benoist, y de extrema “izquierda”, como Houria Bouteldja, le ha llevado a considerar que el islam es esencialmente incompatible con el secularismo. Lo cual le parece, además, estupendo. Del otro lado, la civilización occidental resultaría ser esencialmente imperialista, y casi totalitaria. En buena medida, claro, por el legado ilustrado, que volvería a ser el culpable de todas las calamidades europeas. El resultado de todo ello es una especie de “orientalismo al revés”, que invierte las valoraciones, a la vez que mantiene los esencialismos.
Hemos hablado de las conexiones de este tipo de esencialismos civilizatorios con la extrema derecha y la extrema “izquierda”, pero Roza insiste en que también es propio del islamismo radical. De hecho, los ataques de Talal Asad contra los laicos del mundo musulmán, a los que acusa de occidentalización, es exactamente el mismo que el del fundamentalismo islámico, que los acusa de traición. De hecho, los identitarios de extrema derecha occidentales coinciden con los fundamentalistas islámicos a la hora de considerar que “la historia de los musulmanes está constituida esencialmente por la religión”. Y también coinciden en la narrativa apocalíptico-utópica, según la cual “los dos últimos siglos son la historia de una usurpación, de la desnaturalización del islam por ‘élites occidentalizadas’, que no representan a la ‘sociedad civil’”; y que el futuro debe consistir “en la restauración, con algunos ajustes menores, de la época de inocencia cultural ‘prebabiloniana’, época que la modernidad no ha abolido, sino mantenido en espera”. Pura apocatástasis (así, en azulito).
Sin duda, el rechazo de la Ilustración, de los derechos humanos, del racionalismo, del progresismo, etc., en nombre de las tradiciones o de la religión, es una corriente antimoderna, conservadora o reaccionaria, que, a pesar de sus esfuerzos por dar a sus argumentos un tono rompedor y “no occidental”, cae en los lugares comunes de la más rancia tradición antiilustrada y contrarrevolucionaria. De ahí que Roza hable de una internacional ultraconservadora, que, de un lado a otro del planeta, quiere devolver a cada uno a su casa, y encerrarlo con doble llave. Y lo mismo sucedería con las seguidoras del feminismo descolonial, cuando rechazan toda crítica al islamismo, por considerarlas racistas o neoimperialistas. La autora no cree que exista una connivencia directa entre los estudios poscoloniales antiuniversalistas y el islamismo, aunque sí constata una convergencia teórico-política objetiva, causada por la ruptura de los estudios subalternos y poscoloniales con el legado de la Ilustración. Y es que, antes de descolonizar la izquierda, dice, quizás deberían haber debido descolonizar su propia crítica antiilustrada. (Porque ¿quién quiere escapar de Voltaire para caer en los brazos de Burke?)
5.- “Écrelinf”
A modo de conclusión, Stéphanie Roza afirma que este ciclo histórico-político, de corte antiilustrado, no ha hecho más que provocar el agotamiento de los partidos de la izquierda tradicional y causar una segmentación mortífera de los militantes, las luchas y los espacios de reflexión. De algún modo, el legado de la Ilustración y la Revolución francesa, con todos sus errores y limitaciones, constituiría un cordón umbilical, que la izquierda no debería franquear, a menos que desee, de forma más o menos nihilista, su propia autodestrucción política. De ahí la urgencia de reconectar con dicho legado. Roza propone, como senda de reconexión (hay otras), el legado de Jean Jaurès, que representaría una buena combinación entre el proyecto ilustrado y la socialdemocracia. Pues –resumo- Jean Jaurès no fue sólo el socialista que defendía al “burgués” Dreyfus en nombre de la clase obrera o el corredactor de la ley de 1905 sobre la separación entre las Iglesias y el Estado, sino también el dirigente que, poco sensible en sus inicios a la opresión que sufrían las mujeres, los inmigrantes o los pueblos colonizados, supo ampliar su discurso, guiado por su universalismo ilustrado.
En resumen, la izquierda surgió como un intento de completar el proyecto ilustrado, cuyo objetivo era garantizar a cada ser humano sus derechos civiles (liberté), políticos (egalité) y sociales (fraternité). La desconexión respecto de este proyecto ilustrado por parte de grandes sectores de la “izquierda”, no sólo la ha dividido y debilitado, sino que también ha dejado huérfanas a amplias capas de la población, que la extrema derecha, y la derecha extremada, no están dudando en seducir mediante técnicas de confusionismo y apropiacionismo ideológico. Resulta, pues, urgente reconectar con el proyecto ilustrado, sin que eso suponga, a su vez, renunciar al derecho (tan ilustrado) de la autocrítica. Por eso hoy, como siempre, Écrelinf (también en azulito).
—————————————
Autora: Stéphanie Roza. Título: ¿La izquierda contra la Ilustración? Traducción: Serafín Senosiáin. Editorial: Laetoli. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




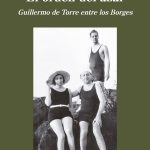

Excelente artículo y excelente libro. Leerlo es reafirmarse en el posicionamiento anti-anti-ilustración, anti-antimodernismo o antiposmodernismo, en lo anti-deconstructor, en lo anti-anti-eurocentrismo, etc. etc.
Debería ser leído por toda la izquierda española y europea, como libro de cabecera. Hace muchos añoa que, la mayoría, se han subido sin pensar al tren de la moda. El colonialismo ya pasó y con unos pocos paises a la cabeza de él. No todos, ni mucho menos. Muchas y grandes cantidades de victimismo rentable hay en el mundo no-blanco. Y mucha gilipollez en el mundo blanco.
Dejemos ya de culpabilizarnos como estigma innato, como pecado original. Y vuelva la izquierda a ser izquierda.
La sra. Roza, debería escribir màs sobre este particular.