Tim Gautreaux también tiene un territorio mítico: el Misisipi de la primera década del siglo. En ese río repleto de literatura ambienta una novela que narra los desvelos de un hombre que decide emprender un viaje para encontrar a una niña secuestrada en unos grandes almacenes.
En Zenda reproducimos el arranque de Desaparecidos (La Huerta Grande), de Tim Gautreaux.
***
Capítulo uno
Sam Simoneaux estaba apoyado en la barandilla de cubierta, cuando su teniente se acercó a él a duras penas, en medio de un viento impetuoso y húmedo que lo obligaba a agarrarse a trincas, garruchas y volantes de válvula.
—Así es. Apestan demasiado, como para poder comer ahí.
—Tienes acento. ¿De dónde eres?
A Sam le daba pena el teniente. Intentaba ser popular entre sus hombres, pero ninguno era capaz de imaginar a aquel pálido espárrago sacado de una granja de Indiana al frente de nada en una batalla.
—Creo que no tengo acento. Pero usted sí. El teniente lo miró sorprendido.
—¿Yo?
—Sí. Donde yo me crie, en el sur de Luisiana, nadie habla como usted.
El teniente sonrió.
—Entonces, todo el mundo tiene acento.
Sam observó el agua pulverizada que chocaba con las claras pecas de aquel hombre y pensó que en una niebla densa sería casi invisible.
—Usted se crio en el campo, ¿no?
—Así es. Mi familia se mudó desde Canadá hace unos veinte años.
—Yo también crecí en el campo, pero pensé que podía as- pirar a más —gritó Sam—. La mujer que vivía al otro lado de la carretera tenía un piano y me enseñó a tocar. A los dieciséis años me fui a Nueva Orleans para estar cerca de la música.
Una potente ráfaga hizo que el teniente se inclinara.
—Yo pensaba igual que tú. No soy capaz de lanzar las pacas de hierba lo suficientemente lejos como para dedicarme al campo.
—¿Cuántos días más vamos a tardar en llegar a Francia?
—El coronel dice tres, el capitán, dos, el piloto, cuatro. Sam asintió.
—Nadie se entera de lo que pasa, como siempre.
—Bueno, es la gran guerra… —dijo el teniente.
Vieron entonces cómo una enorme ola subía por el oxidado flanco del barco y rompía sobre la cubierta de abajo, sepultando a los soldados de una dotación de ametralladora, acurrucados en el nido de sacos terreros que se habían hecho. El agua arras- tró a los hombres a la cubierta, donde se deslizaron sobre sus panzas entre la espuma.
Los días que siguieron fueron un calvario de mala mar, bandazos y olas que rompían contra el barco y los ojos de buey haciendo que parecieran cristales rotos. Dentro del barco, Sam dormía entre miles de hombres quejumbrosos que no paraban de gemir y suspirar, pero las horas que estaba despierto las pasaba en cubierta, acompañado a veces de su amigo Melvin Robicheaux, un tipo bajo y fornido de las afueras de Baton Rouge. El 11 de noviembre de 1918, el vapor dejó el peñascoso Atlántico y atracó en Saint-Nazaire, donde los muelles estaban atestados de gente que los vitoreaba, bailaba o corría frenéticamente en círculo.
Robicheaux señaló hacia abajo, más allá del oxidado costado del barco.
—¿Por qué están todos bailando? Todos van con su botella de vino. ¿Tú crees que se alegran de vernos?
Los remolcadores y las locomotoras de los muelles hacían sonar sus silbatos y los pitidos atravesaban la delgada nube de humo de carbón que flotaba sobre el puerto. Mientras observaba las celebraciones, Sam se enorgulleció de que lo vieran con su fusil. Los franceses mostraban una alegría frenética por la llegada de su liberación. Sin embargo, cuando los remolcadores silbaron y empujaron el barco contra el muelle, tuvo la impresión de que la fiesta no era por aquel cargamento de soldados, sino por un acontecimiento más importante.
Cuatro mil soldados bajaron al muelle, y cuando todos estuvieron formados bajo los cobertizos de carga, a resguardo del viento, un coronel se subió a una pila de cajas de munición y les anunció con un megáfono que se acababa de firmar un armisticio y que la guerra había terminado.
Muchos estallaron en una ovación, pero algunos de los jóvenes reclutas parecían decepcionados porque no iban a tener ocasión de dispararle a nadie. Las armas que llevaban colgadas, la munición apilada a su alrededor en cajas de madera, los cañones que las grúas seguían descargando entre resoplidos…, de pronto todo se había vuelto redundante. Sam empezó a pensar qué contaría a sus amigos cuando volviera a casa sobre su experiencia de guerra. Los trofeos más valiosos de la guerra eran las historias, pero esta historia solo iba a producir risas burlonas.
Robicheaux lo tocó en la espalda con la punta de la vaina de su bayoneta.
—Esto es como aquella vez que intentaste trabajar en la tienda de Stein, ¿eh?
—¿Qué?
—Stein, el de la zapatería.
—Ah, sí, supongo que sí.
(…)
—————————————
Autor: Tim Gautreaux. Título: Desaparecidos. Traducción: José Gabriel Rodríguez Pazos. Editorial: La Huerta Grande. Venta: Todos tus libros.

Tim Gautreaux. Foto: Winborne Gautreaux.
-

La vida a medias
/abril 27, 2025/Silvia Zuleta Romano (1980) pone cuerpo a esta resbaladiza sensación en Pendiente (WestIndies, 2024), penetrante, amarga y transformadora novela corta que logra fotografiar al animal más huidizo: la existencia a medias, esa en la que somos conscientes de no pertenecer y, a la vez, de necesitar. Fernando tiene la vida resuelta. O al menos es lo que a primera vista predicaríamos de él: un trabajo estable como abogado por cuenta ajena en Buenos Aires, una economía desahogada, una novia en sintonía… Vale, sí, también tiene un padre ausente con el que apenas habla. Y una incómoda afección física que va…
-

Expediente Hermes, un thriller espacial con androides e IAs, gana el premio Minotauro 2025
/abril 27, 2025/La obra ganadora fue seleccionada por un jurado muy vinculado al mundo de la literatura fantástica y de ciencia ficción, pero que, ante todo, está compuesto por lectores apasionados del género: Asier Moreno Vizuete, ganador del premio en 2023; Isabel Clemente, miembro de Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror; Fernando Bonete, profesor universitario, autor y divulgador; y dos libreros y prescriptores de referencia: Daniel Pérez Castrillón y Alberto Plumed. Nacido en Sevilla, aunque residente en Zaragoza, Sabino Cabeza no solo es escritor: también es oficial del Ejército del Aire, psicólogo clínico y psicoanalista lacaniano. Su mirada…
-

Ignacio Camacho: “El sevillano se ofrece en espectáculo al viajero”
/abril 27, 2025/“Sevilla es un retablo de nosotros mismos”, afirma Ignacio Camacho al hablar de la ciudad que protagoniza su último libro: Sevilla. El pretérito perfecto (editorial Tintablanca) que, con ilustraciones del pintor sevillano Ricardo Suárez, invita a la reflexión sobre el futuro de una ciudad que siempre ha exagerado en sus formas y en sus sentidos.
-

Inmunidad e impunidad
/abril 27, 2025/La historia de ese interesante y apasionante debate legal y del más de año y medio que Pinochet estuvo detenido en Londres se entrelaza, como suele hacer magníficamente Sands, con la del nazi Walther Rauff —refugiado en Chile después de la Segunda Guerra Mundial—, para mostrarnos dos perspectivas del mismo dilema y dos formas diferentes de resolución. Porque el asesino nazi, responsable del desarrollo del sistema para construir camiones que funcionaban como cámaras de gas ambulantes, los conocidos como “camiones de la muerte”, en las que se ejecutó a más de doscientas mil personas —entre ellos familiares de Sands—, había…


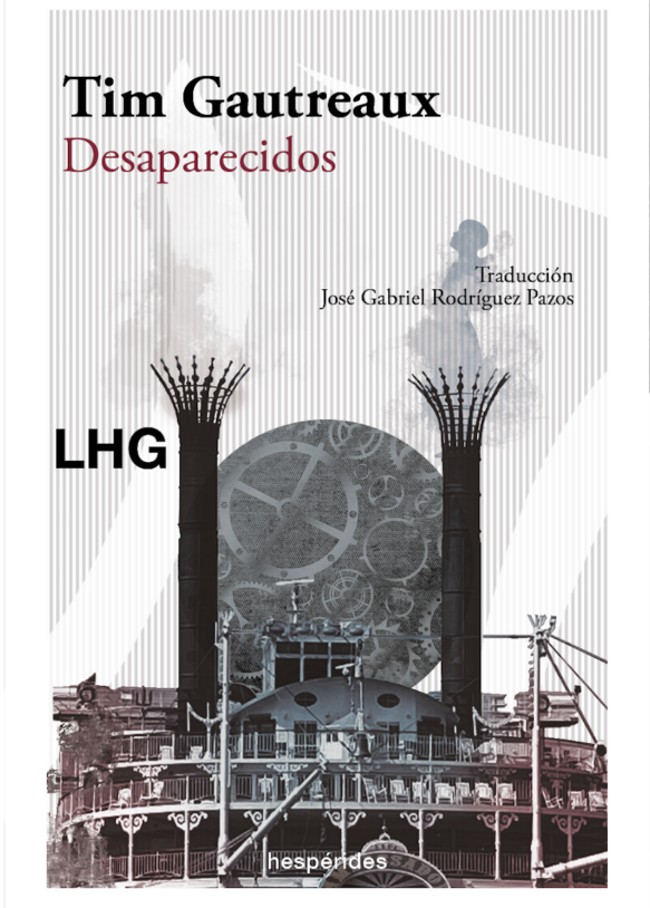



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: