Mediodía del 23 de abril. Luce el sol en Zaragoza mientras camino por las calles del centro rumbo a la FNAC. Sobre los raíles del tranvía transitan riadas de gente enmascarillada que se dirigen a la plaza de España o a la basílica del Pilar. Los lectores entran sin parar en la librería. A menudo, el guarda de seguridad debe limitar el acceso para cumplir con la normativa covid que regula el aforo máximo.
Podría afirmarse que este día del libro es una fiesta donde la alegría se mezcla con la culpabilidad, la culpabilidad anónima e inconsciente que desde el comienzo de la pandemia se ha instalado en nuestra mente, pese a que evitemos nombrarla por optimismo o por prudencia, pese a que nos repitamos aquella letanía según la cual no se puede vivir con la culpa, o esa otra según la cual la culpa debe mitigarse con la prudencia.
De pronto se acerca una anciana, coge un ejemplar de Un amor de Redon y me pregunta de qué trata; yo respondo con una de mis frases hechas, preparadas para la ocasión: “Es una historia de arte, amor y fantasmas”, afirmo con seguridad, y la anciana enarca las cejas. “Debo ser menos pretencioso”, me digo, y le cuento sin más el argumento. Otras veces, en cambio, me toca ser analítico: un lector que ya se adentró en el libro me pregunta por un personaje que le resulta inverosímil, aunque reconozca que es muy imaginativo.
Pero la culpa, esa culpa general y difusa que provoca la covid, se concreta de pronto en una persona que tengo frente a mí. Se trata de una mujer de mediana edad, achaparrada, con el pelo muy corto, casi al rape. Viste pantalón y cazadora vaqueras y porta una gran bolsa de tela que parece pesar. Observo de reojo que está llena de libros.
—No voy a leerme tu novela —afirma categórica—, porque no estoy en el momento adecuado para ello… Sin embargo, te voy a regalar un libro escrito por mí. Pero me tienes que prometer que te lo leerás —de su bolsa lila saca lo que parece ser una autoedición, que me tiende.
—Gracias, pero no puedo asegurarte que lo lea —respondo, y segundos más tarde me doy cuenta de mi metedura de pata cuando ella agrega:
—¡Espera!, aún no he terminado de hablar. Fui víctima de abusos a los ocho años y lo cuento en este libro. Lo que pido es que encarcelen a todos esos malvados que andan sueltos por el mundo. ¿Tú tienes hijos?
—Sí, tres —replico, pero no desvelo que la más pequeña tiene ocho años.
Me siento culpable por mi respuesta y añado:
—Disculpa, además de escritor soy crítico literario. Acostumbro a recibir libros no solicitados de editoriales que desean que los reseñe. No me gusta afirmar que leeré algo cuando quizá no encuentre el momento para ello ni las ganas de hacerlo.
—Entiendo tu situación, no te preocupes —me contesta ella, y vuelve a meter su libro en el bolso mientras me pide que firme una petición contra los abusos en Change.org., y me pregunta si conozco alguna editorial que pudiera estar interesada en publicar su libro. Afirma que ella no ha podido convencer a nadie de que lo haga; que lo ha enviado a los periódicos para que la entrevisten; que nadie ha querido y que “han tratado de taparle la boca…”.
Sin que pueda retractarme de mis palabras y cambiar de opinión, la mujer de pelo corto se aleja para tratar de regalarle un ejemplar a otra persona que pasa por allí, que lo rechaza igualmente. Más tarde hay otro que lo acepta, y entran en animada conversación. Incluso me parece oír que el nuevo interpelado va a enviar el libro a alguien que trabaja en una editorial… ¿Será un hipócrita, hablará con sinceridad?
Comienzo a sentirme culpable: yo he expresado mi incomodidad por la imposición de leer un libro a alguien que fue víctima de abusos, a una caballera andante cuya única misión es luchar contra los abusadores. Le da igual que la rechacen, se metan con ella, la ignoren o le den largas, ¡todo es nada si se compara con la finalidad de sus actos!
¿Qué es la lectura?, ¿qué es la crítica? —me da por pensar—. Con el tiempo he destilado una idea quizá equivocada, nunca se sabe: la lectura y la crítica somos nosotros mismos… Cuando comencé a escribir cometía la ingenuidad de reseñar libros con la esperanza de caer bien al escritor, o de que la editorial se fijara en mí cuando enviara un manuscrito mío. Pronto me di cuenta de que tal pretensión y tal esperanza resultaban absurdas, porque los actos y los fines que perseguía resultaban contradictorios. Me veía abocado a la tibieza, incluso a la insinceridad al opinar; los fines perseguidos, o no se materializaban, o me dejaban un poso de insatisfacción.
Por ello decidí leer lo que me diera la gana, del modo más impulsivo —debo confesar—. Me daba igual que me cayeran mal el escritor o la escritora reseñados. Aprendí a distinguir el gusto por la literatura de la camaradería literaria, al constatar que no me atraían ni me gustaban muchos libros de escritores que me caían muy bien. Todo ello pese a advertir la hipocresía, la ambigüedad de tantas reseñas que leía incluso en grandes periódicos.
Por otra parte, constaté que muchos de los libros que escogía a voluntad no me gustaban, cuando tal vez otros que rechazaba se hubieran convertido en los libros de mi vida si los hubiera leído… Concluí, tal como anticipaba, que nuestras lecturas somos nosotros mismos, con nuestros aciertos y errores; y que quizá debería haber leído el libro de aquella mujer bajita de pelo al rape y cazadora vaquera; no solo por hacerle un favor a ella, sino por hacérmelo a mí mismo.
Por la tarde visito el parque Grande con Marta y los niños. Vamos al encuentro de la familia de mi hermana, que acude también con los primos. Continúan el calor, la gente, las calles del centro repletas. Las compuertas del tranvía se abren y centenares de personas se hacinan en el interior pese al cartel que cuelga de la parada: “Por su seguridad, si los vagones van llenos, espere al próximo tren”. Pero nadie espera, y el interior es una matriz de cuerpos sudorosos, de empujones, de quejas. Oigo el sonido de mi respiración bajo la mascarilla como si inspirar fuera un latido. Me sorprende ver cola frente a la puerta de una librería de viejo que siempre está vacía.
Y las colas se magnifican, se hacen kilométricas frente a las casetas del parque, cuya entrada protege la policía local para controlar el aforo. Incluso pasa un agente a caballo entre el gentío, que parece evocar tiempos pasados. Marta me hace notar la cantidad de discapacitados que han acudido al parque, tanto físicos como psíquicos. Los vemos caminar, aguardar las colas, jugar en los columpios. Todos sonríen y parecen felices de estar allí. La alegría y la culpa nos llenan a todos a partes iguales en este año cero del día del libro, el primero desde que comenzó la pandemia.


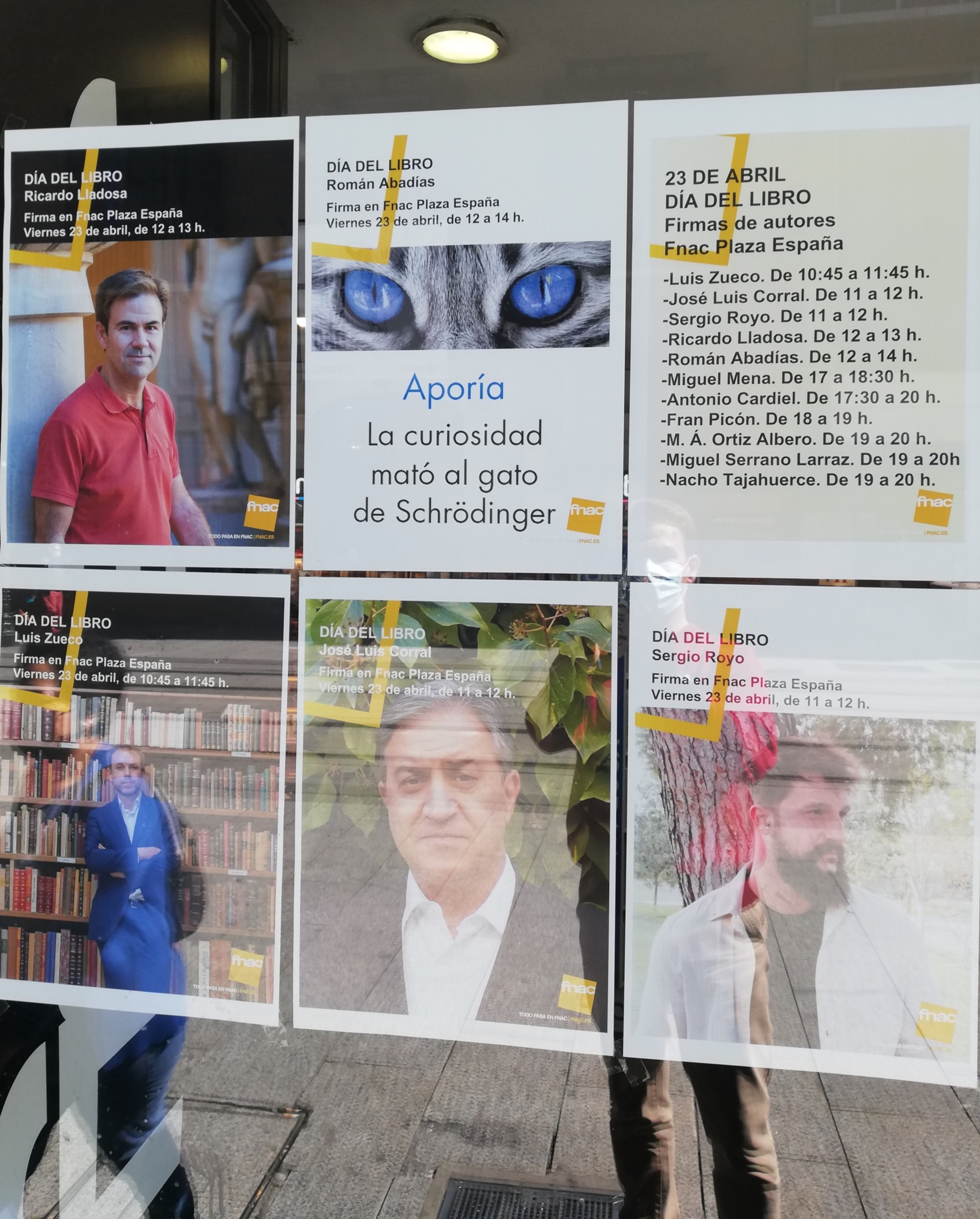


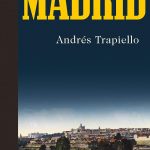
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: