La obra de William M. Thackeray, universalmente conocida por La feria de las vanidades, es rica en tesoros menos conocidos que convierten su producción literaria —junto con la de Charles Dickens— en la más representativa del realismo victoriano. Entre estos tesoros sobresale su literatura de viajes, de gran riqueza tanto en la descripción de ciudades y paisajes como en las reflexiones que suscita en la imaginación de Thackeray todo lo que se encuentra en su camino.
En Diario de una travesía…, el retrato que hace de Lisboa, Cádiz, Gibraltar, Atenas, Constantinopla, Jerusalén o El Cairo es tan sincero como mordaz, y justamente ahí reside su gracia, que con seguridad sabrá apreciar el lector desprejuiciado.
William Makepeace Thackeray (1811-1863) cultivó la literatura, el periodismo, la edición y la caricatura. Gracias a sus novelas, se convirtió en el competidor y rival principal de Charles Dickens, de quien le separaban profundas diferencias ideológicas y estéticas. Tal vez de su dedicación profesional provenga el humor, satírico y hasta cabría decir que inmisericorde, con el que describe los muchos países que visitó, comparados siempre, para bien y para mal, con la Inglaterra de su tiempo.
Zenda publica las primeras páginas de Diario de una travesía desde Cornhill hasta El Cairo, publicado por Guillermo Escolar, editor.
Capítulo I
Vigo
Esta mañana el sol sacó a todos los indispuestos de sus literas, y por suerte cesaron los indescriptibles quejidos y ruidos que salían de detrás de las puertas tan bien pintadas a ambos lados del camarote. Mucho antes del alba, me di cuenta por fortuna de que ya no era pertinente seguir en posición horizontal y, en el mismo instante en que esta verdad se hizo evidente, me dirigí a la cubierta, a las dos de la mañana, para ver la noble luna llena que se hundía al oeste y los millones de estrellas brillantes que refulgían en el cielo. La noche era tan serenamente pura que de ellas se tenía una magnífica perspectiva aérea. El cielo azul las envolvía y otros cuerpos distantes brillaban en lo alto, hasta que su fulgor se apagaba poco a poco en la distancia inconmensurable. El barco surcaba un mar intenso, sofocante y calmo. La brisa soplaba cálida y suave, muy diferente al aire rígido que dos días atrás habíamos dejado en la Isla de Wight. La campana seguía sonando cada media hora y el compañero me explicó el misterio de la guardia y la guardia de cuartillo.
La noble estampa palió de repente todos los infortunios y desconciertos derivados del mareo y, si hubiera alguna necesidad de desvelar tales secretos al público, muchas más cosas positivas que negativas cabría contar de aquella agradable mañana. Pero son varias las emociones de las que un hombre no debe hablar con reservas, y entre ellas están los sentimientos que despierta esta naturaleza inmensa, magnífica y armoniosa. Su imagen provoca un placer y un éxtasis que no solo cuesta describir, sino que encierra secretos inefables para la voz de un hombre. La esperanza, el recuerdo, la humildad, el cariño hacia los amigos queridos, el amor inexpresable y el respeto hacia el Poder que creó el universo infinito, eternamente resplandeciente en el cielo, y el vasto océano que brilla y ondea alrededor colman el corazón de una felicidad solemne y humilde, inusitada para el habitante de la ciudad, que en este preciso instante deja atrás las fiestas de Londres: los delicados ojitos se cierran y duermen en el regazo de la madre. ¡Qué lejanos quedan los placeres y atenciones de la ciudad! ¡Qué pequeños e insignificantes parecen, menguantes en el horizonte ante el magnífico resplandor de la Naturaleza! Pero es solo a su amparo donde crecen y se forjan los mejores pensamientos. En lo alto brilla el cielo y el espíritu se rebaja, lo contempla y se inclina ante su sabiduría y belleza infinitas. Sin embargo, uno no deja de sentirse en casa y siente que todo está en su sitio, por muy lejos que esta parezca. Y a medida que se distancia, el corazón se inquieta por ello, radiante y atento como las calmas estrellas del firmamento.
El día transcurrió tan apacible y tranquilo como la noche. A las siete, de repente una campana empezó a repicar de forma muy similar a la de una iglesia de campo, y al llegar a la cubierta vimos un toldo desplegado y un atril cubierto por una bandera junto a la brújula. Allí se congregaron la tripulación y los pasajeros para oír la voz varonil y respetuosa del capitán oficiar la misa. Fue esta también una experiencia primeriza y emocionante. Montañas púrpuras y puntiagudas se elevaban a la izquierda del barco: eran Finisterre y la costa de Galicia. El cielo lucía impoluto y brillante, el vasto y oscuro océano sonreía en calma a nuestro alrededor y el barco continuaba la marcha mientras en su interior la gente veneraba al Creador.
Por ser el día que era, se anunció que en la cena se agasajaría a los pasajeros con champán. Y así, este estimulante licor fue servido en proporciones generosas mientras la tripulación bebía a la salud del capitán y expresaba los correspondientes agradecimientos y cumplidos. Apenas había terminado la fiesta cuando nos vimos rodeando el cabo de la bahía de Vigo, al mismo tiempo que pasábamos por una isla sombría y alta de montañas rocosas situada en el centro de la misma.
Si avistar la tierra es siempre muestra de bienvenida para el marino abatido, después de los peligros y las fatigas de un viaje de tres días, o si el lugar es ya de por sí extraordinariamente hermoso no es algo
Diario de una travesía que deba debatirse aquí. Pero rara vez he visto algo más encantador que el anfiteatro de nobles colinas en las que entonces se adentraba el barco. Con su maravillosa claridad, el aire, que rara vez favorece el atractivo visual de nuestro país, iluminaba las particularidades del paisaje. El sol aún no se había puesto, pero por encima de la ciudad se vislumbraba vagamente el halo de una luna que cada vez brillaba con más intensidad, al tiempo que la luminaria superior se retiraba a descansar tras las montañas púrpuras del cabo. Frente al fondo de cumbres sinuosas que abrazaba la bahía, se levantaba un segundo semicírculo de montes ondulantes tan vivaces y verdes como grises y solemnes las montañas del fondo. Granjas y jardines, torres de conventos, iglesias, pueblos blancos y construcciones que antaño fueron sin duda ermitas, situados todos en las cumbres afiladas de los montes, resplandecían a la luz del sol. La imagen era tremendamente vivaz, animada y agradable.
Acto seguido, el capitán pronunció las palabras mágicas: «¡Echen el ancla!». Y con obediencia el barco se detuvo a unos trescientos metros de la pequeña ciudad, donde las casas blancas trepaban un macizo, a su vez custodiado por la montaña mayor donde se levantaba el castillo. Numerosas personas, dispuestas en una gama de rojos brillantes, se situaban en la arena frente a las olas revueltas, brillantes y púrpuras. Y allí mismo contemplamos por primera vez el real estandarte rojigualdo de España, que ondeaba por sí solo ante la atenta mirada de un centinela vestido de azul claro, cuyo mosquete brillaba a la luz del sol. Allí numerosos botes partían sin cesar de la pequeña costa.
Y entonces nuestros ojos apartaron la mirada de la orilla, atraídos por una sublime imagen a bordo del barco. El tintineo de su sable al contacto con las piernas nos alertó: el teniente Bundy, el guardián del correo de Su Majestad, salía del camarote con su chaqué de botones de ancla. Su magnífico cuello de camisa se levantaba varios centímetros y le rodeaba el rostro afable y cetrino, coronado por un bicornio de tal brillo que se me antojó de estaño pulido (de eso o de hule).
El bicornio lo llevaba atado con mucho gusto en estambre negro, decorado con un cordón de oro brillante. Tres gallegos desharrapa dos remaban en un pequeño bote y se acercaban a saltitos al barco. En él, con aire majestuoso se embarcó el señor Bundy junto al correo real de Su Majestad, y en un abrir y cerrar de ojos el estandarte real de Inglaterra, del tamaño aproximado de un pañuelo de bolsillo, los remos y el banderín del oficial (un exiguo empavesado que valdría una miseria) salieron disparados.
—Conocen esa bandera, señor —dijo después el afable viejo marino, muy serio, ya al atardecer—. La respetan, señor.
Dicen que la autoridad del teniente de Su Majestad a bordo del barco es tremenda, que si mandara amarrar, partir, moverse a babor, a estribor o a donde él estimase oportuno, en caso de desacato, el capitán tendría que acarrear con las consecuencias.
Se había acordado que parte de nuestra expedición bajaría media hora a saborear el auténtico chocolate español en suelo español. Seguimos al teniente Bundy, si bien lo hicimos humildemente en el bote del responsable de víveres. Este oficial se dirigía a tierra para comprar huevos frescos, leche para el té (y así sustituir esa viscosa yema de huevo a la que habíamos recurrido en desayunos y cenas) y ostras, si era posible, por las que dicen que las rocas de Vigo son famosas.
Había marea baja y el bote no pudo alcanzar la costa, pues no había agua. De ahí que fuera necesario aceptar la oferta de los gallegos, que con los pantalones remangados saltaron al agua y nos invitaron a subir a sus hombros. Al parecer, el método adoptado consistía en sentarse en un único hombro y agarrarse a las barbas del carguero. Y, si bien algunos miembros de nuestra expedición eran de los más altos y gordos de los que conforman la raza, y sus sedanes vivientes extremadamente delgados y menudos, todos pudimos aterrizar sin más contratiempo en la arena húmeda, rodeados de inmediato por una panda de mendigos que gritaban: «¡Señor, señor, penique, señor, moneda, inglés!», desde los más jóvenes hasta los más venerables y repugnantes ancianos. Solo si se dice que estos mendigos eran tan desharrapados como los de Irlanda, y aun así más locuaces, el viajero irlandés podrá entonces formarse una idea de sus capacidades.
Nos abrimos paso entre la muchedumbre y subimos por unos peldaños pedregosos y escarpados; atravesamos una puertecita donde, en un sucio y pequeño puesto de vigilancia, vigilaban unos sucios y pequeños centinelas; pasamos por unas casas enjalbegadas de techos bajos, en cuyos balcones estaban las mismas mujeres que pintó Murillo, astutas y solemnes al mismo tiempo, con los mismos pañuelos en la cabeza y con ojos y abanicos amarillos. Después pasamos por una cuidada iglesia a la que nos asomamos y, por último, por la plaza de la Constitución, la grand place de la ciudad, que puede que sea tan grande como la agradable plaza de Pump Court, en Temple. Nos llevaron a una posada cuyo nombre no recuerdo. Allí nos enseñaron las secciones y plantas una por una hasta llegar a la sala donde por fin nos servirían el auténtico chocolate español. Las habitaciones estaban tan limpias como las friegas y el jalbegue permitían. En ellas, las paredes lucían unos sencillos estampados de tipo francés aunque escritos en español. Los muebles estaban desvencijados y como a medio hacer, y en el aire imperaba un ambiente de pobreza extremadamente respetable. Una Dulcinea alegre de ojos oscuros y chal amarillo nos guió por esta sección y nos sirvió el tentempié que veníamos a buscar.
Los clarines de la plaza de la Constitución atrajeron nuestra mirada y, la verdad, había olvidado comentar que la majestuosa plaza estaba repleta de militares con unos fusiles extremadamente pequeños. Los hombres eran en su mayoría ridículamente jóvenes y diminutos e iban ataviados con un uniforme barato y sórdido, como los que les dan a los guerreros en el anfiteatro Astley o como si los hubieran sacado de un teatro más modesto todavía. De hecho, la escena parecía sacada de un pequeño teatro: las casas eran curiosamente pequeñas, con arcadas y balcones desde los que observaban mujeres, al parecer, mucho más grandes que las habitaciones que ocupaban; los soldados llevaban telas de guinga, algodones y lamas; los oficiales, charreteras con un lazo de plata falsa que les caía por el pecho, dando a entender que sus vestimentas las habían adquirido por un muy módico precio. Solo el general, el capitán general —Pooch nos dijo que se llamaba, no sé muy bien cómo se escribe— llevaba buenas ropas. Lucía un elegante sombrero, una pluma real, enormes estrellas refulgentes en su fornido pecho y mallas y botas de primera calidad. Acto seguido, después de una buena sesión de trompetas, los hombrecitos salieron en marcha de la plaza y Pooch y su pelotón acudieron hasta la misma posada en la que aguardábamos el chocolate.
Ahí tuvimos oportunidad de ver a algunos civiles de la ciudad, como las tres o cuatro señoritas que pasaron con manto y abanico. A ellas se acercaron tres o cuatro dandis de rasgos judíos muy pronunciados y que vestían con elegancia a la manera francesa. Uno de ellos era un tipo solemne y esbelto, vestido de negro y con el cuello de la camisa vuelto al máximo, con un largo bastón de ébano y de punta ebúrnea en la mano. Caminaba por la placita con sonrisa solemne, lo cual recordaba a esa indescriptible honestidad que transmitían Gil Blas y todos esos maravillosos bachilleres y licenciados que a todos se nos han aparecido en sueños.
De hecho, apenas estuvimos media hora en esta pequeña y extraña ciudad española y todo parecía un sueño o una pequeña función con la que pretendían entretenernos. ¡Bum! La pistola abrió fuego al término de aquel breve y divertido espectáculo. Las mujeres y los balcones, los mendigos y las Murillos andantes, Pooch y los soldaditos de espumillones desaparecieron y fueron devueltos a sus cajitas. De nuevo, los mendigos cargaron con nosotros a hombros hasta la orilla y así volvimos al incondicional país del roast-beef. El robusto barco británico partió del golfo, donde el agua púrpura se había vuelto más púrpura todavía. Por entonces el sol ya se había puesto y la luna en el cielo era el doble de grande y resplandeciente que nuestras lunas menguadas.
El responsable de víveres había vuelto ya con sus provisiones recién compradas. Y con el sombrero de estaño devuelto a su estuche, Bundy caminaba por la cubierta del barco ya sin correo. Mientras salíamos de la bahía, tuvo lugar un pequeño incidente con el que se podría decir que concluyeron los grandes incidentes del día. Ante nosotros vimos una pequeña embarcación con una luz brillante en el mástil que no dejaba de tambalearse y zambullirse en las oscuras aguas de la bahía. A unos dos kilómetros de la ciudad se acercó hasta nosotros y con aspavientos y balanceos se pegó a las mismísimas dentadas de las paletas, que parecían haber capturado y volteado a la pequeña embarcación y su luz, y haberlas destruido para siempre. Todos los pasajeros, por supuesto, acudimos en avalancha hasta la borda del barco para ver la pequeña e intrépida embarcación.
—¡Eeeh! —gritó un hombre— ¡Eeeeh! ¿Me oye? ¡Eeeh! ¡Pasajero! ¡Pasajero! ¡Pasajeeero!
Estábamos ya a doscientos metros por delante.
—Prosigamos —dijo el capitán.
—Tiene permiso para parar, si quiere —dijo el teniente Bundy, asumiendo su enorme responsabilidad.
Es evidente que era tierno de corazón y que lo sentía por el pobre diablo del barco, que con compasión gritaba:
—¡Pasajero!
Pero el capitán fue tajante. No podía subir al hombre a bordo.
Era evidente que se trataba de un comprador dudoso, alguien que con seguridad intentaba darse a la fuga.
El teniente se apartó y no hizo más sugerencias.
El capitán tenía razón. Pero, en cierto modo, todos nos sentimos defraudados y miramos atrás con tristeza al pequeño bote, que daba bandazos ya lejos de la popa. La pobre lucecita brillaba en vano y el pobre gritaba con un énfasis desgarrador un último y desesperado «¡Eeeeh, pasajero!» que se perdió en el aire.
Acudimos todos al té con suma melancolía, si bien la leche nueva, que reemplazaba a los abominables huevos batidos, nos devolvió a la vida. Y de esta suerte concluyeron los grandes acontecimientos a bordo del Lady Mary Wood el 25 de agosto de 1844.
—————————————
Autor: William M. Thackeray. Título: Diario de una travesía desde Cornhill hasta El Cairo. Editorial: Guillermo Escolar. Venta: Amazon, Fnac


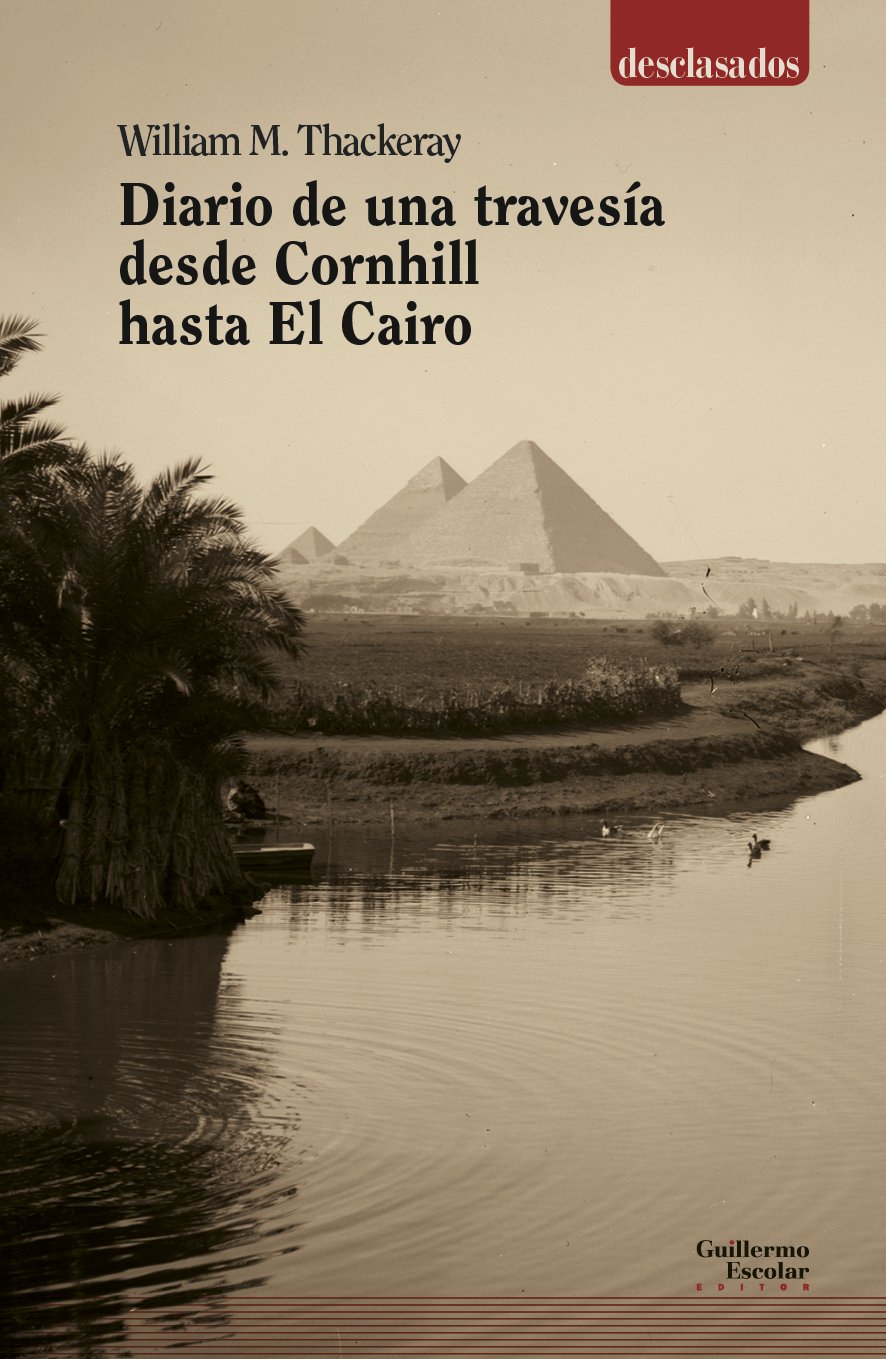



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: