En 1969, Roger Deakin compró una casa de roble y castaño cuya construcción databa de “unos veinte años antes de que Shakespeare naciera”. Mientras la reparaba con sus propias manos, comprendió que la madera es en verdad el “quinto elemento”. Y de ahí sacó la idea para este libro de viajes, mejor dicho de paseos bajo las copas de los árboles, en el que reflexiona sobre la importancia de los bosques.
En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Diarios del bosque (Impedimenta), de Roger Deakin.
***
INTRODUCCIÓN
Durante un año, viajé por el país como un anfibio, a nado por la naturaleza, sumergido literalmente en el paisaje y los elementos, sobre todo en el elemento primario, el agua, en un intento de descubrir por mí mismo esa «tercera cosa» sobre la que D. H. Lawrence reflexionaba en su poema con idéntico título. El agua, escribió, es algo más que la suma de sus partes, algo más que dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. En la escritura de Diarios del agua, el relato de mis divagaciones, nadar fue una metáfora de eso que Keats llamó «participar de la existencia de las cosas».
A través de los árboles vemos y oímos el viento: los pueblos de las tierras boscosas saben distinguir las especies de árboles por el sonido que hacen al viento. Si Diarios del agua trataba el elemento agua, Diarios del bosque trata el elemento madera tal y como se da en la naturaleza, en nuestras almas, en nuestra cultura y en nuestras vidas.
Entrar en un bosque es acceder a un mundo distinto en el cual nos transformamos. No es accidental que en las comedias de Shakespeare las personas se internen en las arboledas para crecer, aprender y cambiar. Es adonde viajas para encontrarte, a menudo, y paradójicamente, tras perderte. En La espada en la piedra, Merlín envía al bosque al futuro rey Arturo, todavía un niño, para que se valga por sí mismo. Allí, Arturo se duerme y sueña, como un camaleón, que la suya es la vida de los animales y los árboles. En Como gustéis, el duque Mayor, desterrado, se marcha a vivir al bosque de Arden como Robin Hood, y en Sueño de una noche de verano, la metamorfosis mágica de los amantes tiene lugar en un bosque «a las afueras de Atenas» que, salta a la vista, es un bosque inglés, repleto de las hadas y los duendes de nuestro folklore.
En la pared de mi estudio tengo clavado un fotograma de El pequeño salvaje, de Truffaut. En él se ve a Victor, el niño asilvestrado, trepando por una maraña de ramas en los frondosos bosques caducifolios de Aveyron. La película continúa siendo, para mí, una de las piedras de toque cuando pienso en nuestra relación con el mundo natural: un recordatorio de que no estamos tan lejos como nos gusta creer de nuestros primos los gibones, que se columpian como ángeles por el dosel del bosque, a una velocidad tan temeraria que casi vuelan como las aves tropicales a las que envidian e imitan con sus cantos nupciales en las copas de los árboles al amanecer. Empecemos por donde empecé yo: mi madre se apellidaba Wood. Y el tercer nombre de mi padre era Greenwood: Alvan Marshall Greenwood Deakin. Mi bisabuelo tenía sus almacenes madereros en Walsall: los Wood de Walsall. De modo que pertenezco a la tribu Wood, y, si bien he leído muchas veces Los habitantes del bosque, de Thomas Hardy, la historia de Marty South, Giles Winterbourne y Grace Melbury siempre me conmueve más que cualquier otra de cuantas conozco. Soy un habitante del bosque; la savia corre por mis venas. Mi bisabuelo por parte de padre fue Joseph Deakin, a quien, con veinte años, el gobierno de Lord Salisbury incriminó y encarceló en 1892 por haber sido uno de los anarquistas de Walsall. Fue bibliotecario en la prisión de Parkhurst, en la isla de Wright, donde continuó su educación autodidacta con la ayuda de William Morris, George Bernard Shaw, Edward Carpenter, Sidney y Beatrice Webb y otros socialistas tempranos. Fue un leal defensor del espíritu emboscado de la libertad democrática, y siempre que pienso en él lo incluyo en la tradición del proscrito, en la de Robin Hood.
En Suffolk, donde vivo, he empezado a clarear el bosque que planté hace veinte años. Ahora es hogar de una familia de zorros, los ciervos descansan en él y este año descubrí con orgullo algunas trampas para conejos colocadas con disimulo: mis primeros furtivos. El bosque ha madurado. Una vieja senda y kilómetro y medio de bardas antiguas rodean mis campos. Cuando llegué a Suffolk hace treinta años, encontré la casa estilo Tudor de mi granja bordeada de robles y dediqué un año a reformarla con mis propias manos. La casa estaba tan ruinosa que acampé en el jardín mientras trabajaba y, cuando por fin me instalé, los animales y las plantas, tan habituados a entrar y salir a sus anchas a través de los agujeros en los muros, no abandonaron la costumbre. Las golondrinas siguen anidando en la chimenea, los murciélagos vuelan por las habitaciones del piso de arriba durante las noches de verano, cuando las ventanas están abiertas de par en par, y el recuento de las patas de las arañas de la casa alcanzaría varios centenares. Durante la reforma, incluso tuve un coche con bastidor de madera de fresno, un Morgan Plus Four. Más tarde construí un cobertizo de madera, con vigas y estacas de roble, sin usar clavos. Dentro tengo un torno y un taller en el que a veces hago muebles y torneo madera, sobre todo en forma de cuencos. Durante un tiempo me gané la vida fabricando y reparando sillas, que vendía en un puesto en Portobello Road. Más tarde, trabajé para Amigos de la Tierra por la defensa de las ballenas, los bosques y las selvas, y fundé Common Ground, que todavía hoy lucha por los antiguos huertos de frutales y las seis mil variedades de manzanos registrados en nuestras tierras.
Para los chinos la madera es el quinto elemento, y Jung consideraba los árboles un arquetipo. No hay mejor indicador de las alteraciones en el mundo natural que estos majestuosos organismos. Son nuestros barómetros, para el tiempo y los cambios de estación. Nos indican la época del año. Los árboles tienen la capacidad de ascender hacia los cielos y conectarnos con el firmamento, de aguantar, de renovarse, de dar frutos y de arder para calentarnos durante el invierno. No sé de nada más elemental que el fuego de leña que resplandece en mi chimenea, nada que encienda mi imaginación y mis pasiones tanto como sus llamas. Para Keats, el crepitar apacible del fuego era el susurro de los dioses del hogar «que sostienen / su imperio apacible sobre almas fraternales». En gran parte del mundo todavía se cocina con fuego de leña, y la inmensa mayoría de la madera mundial se destina a las chimeneas. Los «occidentales» han olvidado cómo se enciende un fuego de leña, o su equivalente de carbón, del mismo modo que han perdido el contacto con la naturaleza. Aldous Huxley escribió sobre D. H. Lawrence: «Sabía cocinar, coser, remendar un calcetín y ordeñar una vaca, cortaba leña con eficacia y tenía buena mano para los bordados, jamás se apagaba un fuego que hubiese encendido él y el suelo que hubiese fregado siempre quedaba reluciente». Al arder, la madera libera la energía de la tierra, el agua y la luz del sol que la hicieron crecer. Cada especie expresa su carácter en sus particulares hábitos de combustión. El sauce arde igual que crece, muy deprisa, y chisporrotea como fuegos artificiales. El resplandor del roble es de fiar, sólido y duradero. Un fuego de leña en la chimenea es un pedacito de sol en casa.
Cuando Auden escribió «Ninguna cultura es mejor que sus bosques», sabía que, al haber perdido de modo negligente más bosques que cualquier otra nación europea, los británicos suelen mostrar un interés proporcionalmente mayor por los árboles y los bosques que aún conservan. Los bosques, como las aguas, han sido víctimas de las autopistas y del mundo moderno, y han acabado por parecer el subconsciente del paisaje. Se han convertido en los guardianes de nuestros sueños, de la libertad emboscada, la niñez en el bosque, asilvestrada, de nuestros yoes, de Guillermo el Travieso y sus proscritos, de Richmal Crompton. Conservan la alegría de la Alegre Inglaterra, de los arcos hechos con una vara de tejo, de Robin Hood y su banda de forajidos. Pero también son los repositorios de historias antiguas, de los mitos islandeses de Ygdrasil, el Árbol de la Vida; de la «Batalla de los árboles», de Robert Graves; y de los mitos de La rama dorada, de sir James Frazer. Los enemigos del bosque son siempre los enemigos de la cultura y de la humanidad.
Diarios del bosque es la búsqueda de esa magia residual de los árboles y los bosques que todavía nos toca muy cerca de la superficie de nuestra vida cotidiana.
Los seres humanos dependemos de los árboles tanto como de los ríos y del mar. Nuestra estrecha relación con los árboles es física además de cultural y espiritual: es, literalmente, un intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. En el interior de un bosque, caminas sobre algo muy parecido al lecho marino, levantas la vista hacia el dosel de hojas como si fuese la superficie del agua, los haces de luz solar que filtrados descienden y lo motean todo. Los bosques poseen una riqueza ecológica propia y unos pueblos propios, los habitantes del bosque, que viven y trabajan en ellos y en torno a ellos. Un árbol es un río de savia; a través de las raíces que serpentean bajo el agua como anémonas marinas, el sauce desmochado en uno de los extremos del foso en el que nado en Suffolk absorbe a diario litros y litros de agua hasta la punta de las hojas de sus ramas más altas; liberada en forma de vapor al aire estival, el agua asciende invisible para unirse a las nubes y a las gotas de lluvia que al caer forman las ondas que serán cada anillo del tronco.
—————————————
Autor: Roger Deakin. Título: Diarios del bosque. Traducción: Ce Santiago. Autor: Impedimenta. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Jay Kristoff, con la saga El Imperio del Vampiro, revive el mito en su forma más oscura y sanguinaria
/abril 18, 2025/Desde su publicación en 1897, Drácula ha marcado el género y ha dado forma a la imagen del vampiro moderno. Su influencia se extiende más allá de la literatura, dejando una huella imborrable en el cine, la televisión y los cómics. Sin embargo, no fue el único en explorar la figura del vampiro con profundidad. Décadas después, Anne Rice lo reinventó con Entrevista con el vampiro, humanizando a estas criaturas y dándoles conflictos existenciales que los hicieron aún más fascinantes. También George R. R. Martin, conocido por Juego de tronos, escribió una novela de vampiros poco conocida pero excelente, Sueño…
-

Velázquez, ilusión y realidad
/abril 18, 2025/Las razones de esta popularidad, sin embargo, distan de ser históricas, pocas personas identificarían Breda ni sabrían dar fecha o sentido concreto de su asedio. Y sin embargo Las lanzas ahí están, concentrando las miradas y asentando sus dominios en la imaginación. ¿Qué sucede con este cuadro para haberse distanciado de sus hermanos, los pintados por Zurbarán, Maíno o Jusepe Leonardo para el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro, retratos emblemáticos, conmemorativos de los grandes episodios militares de la monarquía española? Suele aducirse una razón ética: la representación, en la escena central del cuadro, de la magnánima recepción…
-

Confidencial (Black Bag): El cine comercial y adulto todavía existe
/abril 18, 2025/Claro que ese espíritu sixties que mencionamos, y que tampoco le es ajeno a Soderbergh, se podría asimilar el personaje de Fassbender, frío pero polifacético como cualquiera de las incursiones de Michael Caine en el género allá por aquella década. Black Bag, sin embargo, no es un monumento a la nostalgia sino un thriller perfectamente funcional e inteligente, aunque, eso sí, al margen de modas. Un film rapidísimo y tremendamente técnico, tanto en su trabajo de cámara (Soderbergh vuelve a ser director de fotografía bajo el pseudónimo de Peter Andrews) como en el despliegue de diálogos del nuevo mejor colega…


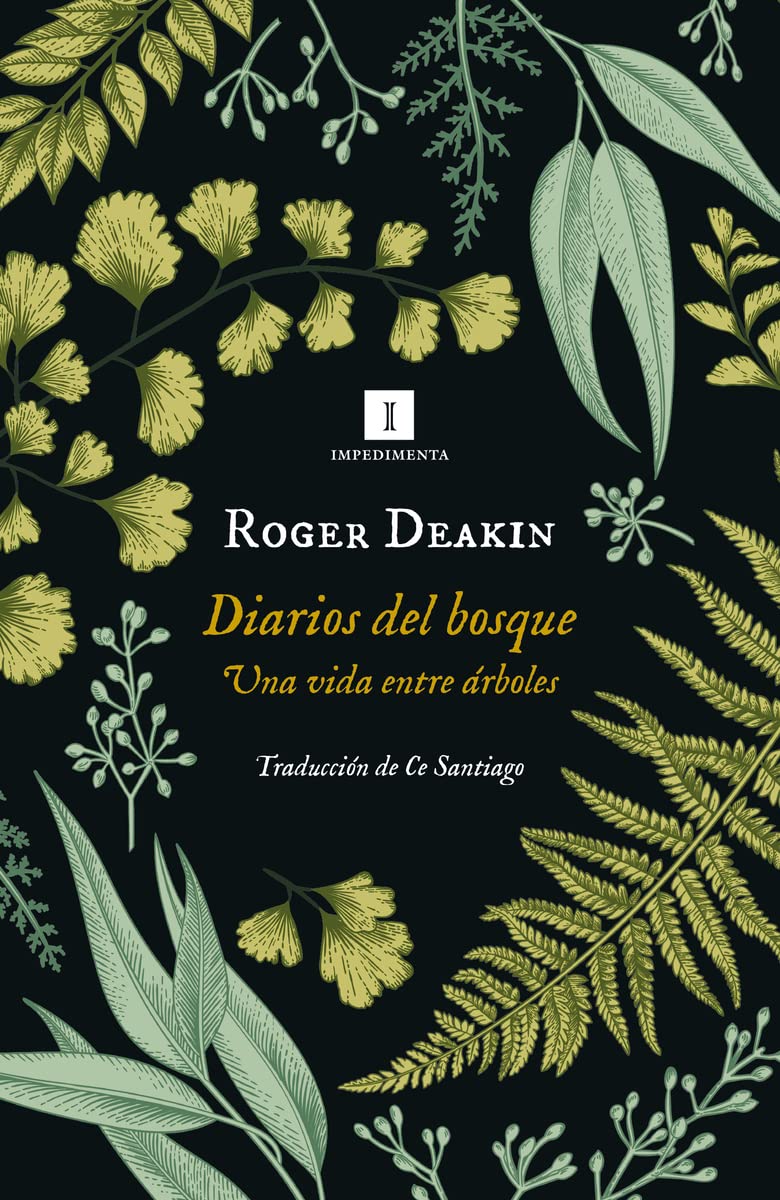



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: