Leí El principito por primera vez cuando tenía diez años. Y en su idioma original, en lengua francesa, aunque, por entonces, cuando cursaba primero del antiguo bachillerato, como yo procedía de una escuela unitaria y rural, donde convivían niños que iban de los seis a los catorce años, todos juntos, revueltos, con un maestro que perdía de vez en cuando los estribos y rompía un par de palmetas al día en los tiernos y tibios lomos de estos infantes, yo no sabía ni una palabra de francés.
Leímos en clase de francés, con la profesora Consuelo Rocamora, que soportaba estoicamente a esa treintena de críos revoltosos, casi recién destetados, el libro de Antoine de Saint-Exupéry con lágrimas en los ojos, después de que nos relatara, con todo lujo de detalles, la vida breve del malogrado escritor francés, que terminó sus días estrellando su avión de combate en el desierto del Sahara, justo un año después de publicar su Petit Prince, con lo que se marchó sin saber, ni sospecharlo siquiera, que se iba a convertir en la obra más leída de todos los tiempos en Francia, ni que iba a ser traducida a cerca de trescientas lenguas, ni que estaría entre los cuatro libros —tras la Biblia, el Quijote y la Odisea— más leídos en todo el mundo.
“Dessine-moi un mouton…”, pronunciaba la profesora, con no poca emoción, con ese bonito y peculiar acento gabacho, desde la tarima, ante un batallón de rostros cariacontecidos que escuchaba por primera vez la música suave de acordeón de la lengua gala. Y nosotros, después de darle mil vueltas al diccionario, destrozando sus páginas, traducíamos: “Dibújame un cordero…”.
La historia, no haría falta decirlo, narra la travesía de un pequeño príncipe que recorre el universo, con todos los riesgos que el viaje implica. En su itinerario, que nos recuerda ese otro periplo, igual de misterioso, que llevara a cabo, casi treinta siglos antes, Ulises en su accidentado regreso a Ítaca en la Odisea, el protagonista, con el que simpatiza de inmediato el lector, conoce el verdadero significado de los valores esenciales de la vida humana. Pero, sobre todo, el significado más profundo de la palabra amor, de la palabra amistad.
Muchos años después, cuando volví a leer la obra al pie de la cama, donde mi hija Inés se iba quedando dormida poco a poco, me pude dar cuenta del auténtico mensaje que se encerraba en las páginas del libro. Los expertos han dejado claro que lo único “infantil” que posee la obra son sus ilustraciones. Lo que también es ciertamente discutible. Porque El principito es un modelo de libro-trampa. Un relato escrito para adultos que, por razones desconocidas, acaso estrictamente comerciales, hemos adjudicado a los niños. Tanto es así que Saint-Exupéry, en las entrevistas que le realizaron cuando apareció el cuento, insistió en el hecho de que lo que él pretendía no era sino ofrecer su visión personal sobre la humanidad —una humanidad que en esos momentos libraba una cruel guerra— y todas las estupideces que hay a nuestro alrededor. Aderezado, además, con una peculiar filosofía emanada, probablemente, del ginebrino Rousseau: esa ancestral sabiduría propia de los niños que, al convertirse en adultos, terminan por perderlo todo. Algo muy parecido a lo que decenios después dejó plasmado nuestro Juan Marsé, justo al inicio de El embrujo de Shanghai, con estas palabras: “Los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos”.
-

Basta con estar
/abril 29, 2025/Las calles que se esconden La memoria de un cronista Empiezo a leer Acercamientos naturales, el libro en el que José Luis Argüelles recupera una amplia selección de las crónicas culturales que ha venido escribiendo en las dos últimas décadas y que acaba de publicar Impronta, en el tren que me trae de vuelta a Madrid, y se va amenizando el viaje con la revisión de textos que ya había leído en su momento y el descubrimiento de otros que o bien fueron escritos en estos últimos años o bien se me habían pasado cuando vieron la luz. Decir que…
-

Zenda recomienda: El umbral, de Alexander Batthyány
/abril 29, 2025/La propia editorial apunta, a propósito del libro: “Nuestras abuelas nunca oyeron hablar de la «lucidez terminal», aunque sabían bien de lo que hablaban. Iban a visitar a un moribundo y mientras estaban en la casa callaban, pero ya fuera comentaban entre ellas: «Hoy le he visto muy animado, y volvía a acordarse de todo, ay, no creo que pase de mañana…». Y así era. La lucidez terminal es un fenómeno relativamente frecuente que la ciencia ortodoxa ignora y que aun así forma parte de nuestra experiencia ancestral y del día a día de enfermeras y cuidadores. Según todos ellos,…
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…


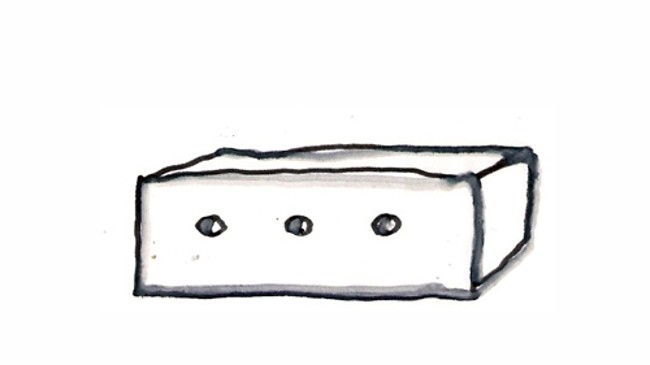



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: