Denis Diderot (Langre, Francia, 1713-París, 1784), filósofo y escritor francés, editó junto con D’Alembert la célebre Enciclopedia, obra emblemática de la Ilustración. Fue el hijo mayor de un acomodado cuchillero, cuyas virtudes burguesas de honradez y amor al trabajo había de recordar más tarde con admiración. Tuvo un período de intensa producción literaria, que había dado ya frutos notables durante sus años de dedicación al proyecto enciclopédico, y a finales de 1753 habían aparecido sus Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza, donde proclamaba la superioridad de la filosofía experimental sobre el racionalismo cartesiano. Lo más notable de su producción lo integraron obras que permanecieron inéditas hasta después de su muerte, entre las que destacan dos novelas filosóficas: La religiosa y Jacques el fatalista, así como el magistral diálogo El sobrino de Rameau, traducido al alemán por Goethe en 1805.
La editorial Ariel, en su línea de Grandes Filósofos, publica Diderot y el arte de pensar libremente, biografía de pensador francés, escrita por Andrew S. Curran, de la que Kirkus Reviews calificó como “Mejor biografía 2019”; The New York Times “Uno de los mejores libros del año”, y The Amazon Book Review “Mejor libro del mes”.
Zenda adelanta su prólogo.
Desenterrando a Diderot
En algún momento del nevoso invierno de 1793, al abrigo de la noche, una pequeña banda de ladrones forzó la puerta de madera que daba paso a la iglesia de Saint-Roch. El que irrumpieran de ese modo en el santuario era un incidente casi semanal durante esa etapa de la Revolución. A principios de la década de 1790, los vándalos anticlericales habían bajado enormes cuadros religiosos de las paredes y habían rajado los lienzos. Otros saqueadores se habían llevado obras de arte más fáciles de transportar, entre ellas, una exquisita estatua esculpida por Étienne-Maurice Falconet. Sin embargo, esa noche concreta, los intrusos fueron a robar cualquier objeto de cobre, plata o plomo que encontraran en la cripta ubicada bajo la Capilla de la Virgen. Se pusieron manos a la obra ante el altar de la capilla; los ladrones de tumbas utilizaron largas barras de hierro para apartar haciendo palanca la losa de mármol, del tamaño de una cama, que había en el centro del suelo de la capilla. Aunque seguramente no tenían el menor interés ni el conocimiento de lo que había enterrado en la cripta, el más grosero del grupo, suponiendo que supiera leer, habría reconocido el nombre del escritor Denis Diderot inscrito en uno de los ataúdes. Muerto hacía nueve años, el famoso ateo había sido el impulsor del más polémico proyecto editorial del siglo xviii, la Encyclopédie. Este inmenso diccionario no sólo había sacado a la luz pública el sacrilegio y el librepensamiento, sino que desencadenó un escándalo que se prolongó durante décadas en el que se involucraron la Sorbona, el Parlement de París, los jesuitas, los jansenistas, el rey y el papa.
Esa vieja historia no les importaba en absoluto a los ladrones. Después de sacar el ataúd de plomo de Diderot de la cripta, los hombres arrojaron su cuerpo en descomposición sobre el suelo de mármol de la iglesia. El día siguiente, los restos de Denis Diderot (y los demás cadáveres profanados de la cripta) debieron de ser recogidos todos juntos y traspasados sin más ceremonia a una fosa común a kilómetro y medio al este. Nadie reparó en el hecho, nadie informó a la prensa. Suponiendo que alguno de los pocos clérigos que seguían siendo párrocos supiera que Diderot había estado enterrado en la iglesia, sin duda se sentiría aliviado de deshacerse del ignominioso ateo.
Unos veinte años antes de que sus restos fueran sacados de Saint-Roch, Diderot había comentado premonitoriamente que «uno se pudre bajo el mármol o en la tierra, pero se pudre igual». Con todo, acabar tirado y olvidado entre un montón de cadáveres de aristócratas guillotinados hacía poco no habría sido lo que hubiera preferido. Ateo o no, Diderot había manifestado desde siempre un gran interés en ser recordado y, si todo salía bien, homenajeado por futuras generaciones. «La posteridad es para el filósofo», afirmó en una ocasión, lo que «el cielo para el hombre religioso».
El interés de Diderot por hablar a las generaciones futuras desde más allá de la tumba, surgía de la necesidad. En 1749, poco después de que el escritor, de treinta y cuatro años por entonces, hubiera publicado una obra de ateísmo radical titulada Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, se presentaron dos gendarmes en su casa, lo detuvieron y se lo llevaron a la prisión de Vincennes. Tres meses más tarde, poco antes de que lo liberaran, el teniente general de policía hizo una visita especial a la prisión para advertir al escritor de que cualquier publicación inmoral o irreligiosa más provocaría una condena a prisión que se mediría en décadas, no en meses.
Diderot se tomó la amenaza en serio. Durante los treinta y tres años siguientes evitó publicar el tipo de libros incendiarios que había escrito de joven. Buena parte de la energía que podría haber dedicado a esas empresas la redirigió a la absorbente Encyclopédie. Cuando por fin completó el último volumen de ilustraciones, en 1772, el ya mayor Diderot era plenamente consciente de que se había convertido en una celebridad en toda Europa e incluso en zonas de América del Norte, pero que no se le consideraba un grande de la literatura. Su destino, admitió bastante abiertamente, era tal vez «sobrevivir» mucho después de que su reputación como enciclopedista se hubiera desvanecido, mientras envejecía y desaparecía sin dejar una obra importante tras de sí. Y eso, de hecho, pareció que ocurría cuando murió en 1784. Aunque varias necrológicas le atribuyeron el mérito de ser el líder de la generación de pensadores que había cambiado el país de arriba abajo, también insinuaban que no había estado a la altura de su indiscutible genio. Incluso sus amigos lo reconocían así, con reticencias. Jacques-Henri Meister, que lo veneraba, admitía con melancolía que Diderot nunca creó un libro que le hubiera situado en la primera fila de «nuestros philosophes o nuestros poetas».
Amigos comprensivos atribuyeron la producción literaria supuestamente limitada del escritor a la carga de la Encyclopédie. Otros, en privado, achacaban esta falla a la famosa tendencia a la dispersión de su cerebro. Como hacía con tanta frecuencia, el mordaz Voltaire, que admiraba a Diderot tanto como desconfiaba de él, atinó con el comentario más afilado sobre la cuestión; según parece, se burló diciendo que la mente del enciclopedista «era un horno que quema cuanto cocina».
Lo que ni Voltaire ni prácticamente nadie sabía era que Diderot había escrito de hecho una asombrosa variedad de libros y ensayos increíblemente modernos «para guardarlos en el cajón», como dicen los franceses. Encerrado en su despacho, en una buhardilla de una sexta planta de la rue Taranne durante el último tercio de su vida, Diderot produjo ese conjunto de textos con la esperanza de que algún día explotara como una bomba. Ese momento fue preparado con esmero. Cuando el escritor llegó a la sesentena —tiempo de vida prestado en el siglo XVIII— contrató copistas para disponer de tres colecciones independientes de manuscritos. La primera serie, la más completa, fue confiada a su hija, Angélique, a la que conocemos como Madame de Vandeul; un segundo grupo de textos, menos completo, se entregó a su admirador Jacques-André Naigeon, al que había designado albacea literario. Y seis meses después de su muerte, treinta y dos volúmenes encuadernados de manuscritos, junto con su biblioteca entera de 3.000 libros se enviaron por barco a Catalina la Grande, a San Petersburgo.
Los libros, ensayos y críticas inéditos de Diderot sobrepasaban con creces lo que había publicado durante su vida. Entre esos textos había dos novelas muy distintas pero igualmente brillantes. La primera de ellas, La religiosa, es una apasionante pseudoautobiografía de una monja que sufre un maltrato espantosamente cruel después de hacer pública su intención de abandonar el convento. La segunda, Jacques el fatalista, es una antinovela con final abierto en la que Diderot recurría a la ficción para abordar el problema del libre albedrío. Pero había también gruesos cuadernos de notas de revolucionaria crítica de arte, una impía crónica con aires de ciencia ficción sobre la raza humana, un tratado político secreto escrito para Catalina la Grande, una sátira humorística sobre el absurdo de las costumbres sexuales cristianas que se desarrolla en Tahití, así como algunas de las más conmovedoras cartas de amor de la historia de la literatura francesa. Uno se queda estupefacto al descubrir la variedad de campos que abarca la obra de Diderot: entre otras cosas, el filósofo intuyó la selección natural antes que Darwin, el complejo de Edipo antes que Freud, y la manipulación genética doscientos años antes de que se diseñara la oveja Dolly.
Estas obras ocultas no aparecieron durante los meses inmediatamente posteriores a la muerte de Diderot, sino que fueron publicándose gota a gota a lo largo de décadas. Varios de esos libros perdidos se publicaron durante los años de declive de la Revolución francesa; otros aparecieron en el curso de la Restauración borbónica (1814-1830), y aún más textos emergieron durante el Segundo Imperio (1852-1870). Tal vez la adición más importante al corpus de Diderot se produjo en 1891, cuando un bibliotecario descubrió una versión manuscrita íntegra de su obra maestra El sobrino de Rameau en el puesto de un bouquiniste a orillas del Sena. En este desenfrenado diálogo filosófico, el escritor da vida con valentía a un antihéroe inolvidable que ensalza las virtudes del mal y del parasitismo social, mientras invoca el derecho a un placer sin cortapisas.
Decir que la aparición de estos libros perdidos tuvo cierta repercusión en las generaciones posteriores sería no hacerles justicia. La torrencial crítica de arte de Diderot inspiró a Stendhal, Balzac y Baudelaire. Émile Zola atribuyó a las «vivisecciones» de la sociedad de Diderot la fundación del naturalismo que caracterizó sus novelas y las de Balzac. También los teóricos sociales se quedaron hechizados por el pensamiento clarividente de Diderot. Karl Marx, que se inspiró a fondo en las reflexiones sobre la lucha de clases de Diderot, consideraba al escritor su autor favorito. Y Sigmund Freud atribuyó al pensador del ancien régime el haber reconocido los deseos inconscientes psicosexuales de la infancia en El sobrino de Rameau, mucho antes que él o sus colegas psicoanalistas. Pese a que muchos críticos siguieron desdeñando al escritor por demasiado ateo, demasiado paradójico y demasiado incontenible, Diderot se estaba convirtiendo en el autor preferido de la vanguardia del siglo XIX.
Sin embargo, el verdadero alcance de la influencia de Diderot no se conoció del todo hasta que un joven académico germano-americano, Herbert Dieckmann, encontró el último escondite de los textos de Diderot. Al llegarle rumores de que los conservadores descendientes de Diderot continuaban en posesión de algunos de los manuscritos perdidos entregados originalmente a su hija, el profesor de Harvard finalmente consiguió el permiso para visitar el château de la familia en Normandía en 1948. Tras vencer las suspicacias de posguerra del encargado, al que desconcertó su francés con acento alemán, Dieckmann fue por fin llevado ante unos armarios en la segunda planta del château. Tras entrar en un salón que contenía varios armarios empotrados independientes, se acercó casi furtivamente al primero y destapó el panel de la puerta. Si iba con la esperanza de encontrar una o dos obras, se topó con un enorme depósito de manuscritos encuadernados de Diderot. Tan aturdido se quedó Dieckmann que se dejó caer al suelo y se quedó allí sentado. El último conjunto de textos de Diderot, la colección perdida de manuscritos que le había entregado a su hija, había sido por fin descubierta.
El hallazgo de lo que ahora se conoce como los archivos de Vandeul —así denominados dado que proceden de la hija de Diderot— se ha convertido en la fuente más importante de lo que sabemos sobre Diderot y sus obras. Más asombroso, si cabe, fue el descubrimiento de varios manuscritos anotados por su propia mano que revelaban que había sido el escritor anónimo de la Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes), firmada por el abate Raynal, el estudio crítico de la colonización europea que se convirtió en un gran éxito editorial. Resultó que había sido Diderot quien había escrito las secciones anticolonialistas más conocidas e influyentes de esta obra de varios volúmenes, entre ellas una conversación imaginaria entre un africano esclavizado que no sólo reclamaba su derecho a ser libre, sino que predecía un día en que los esclavos caribeños pasarían justificadamente a cuchillo a sus dueños. Redactado en 1779, una década antes de que los sucesos del Santo Domingo francés (Haití) le dieran la razón, se trata quizá del ejemplo más elocuente del radicalismo político del autor, por no mencionar de su capacidad para prever el futuro.
Unos trescientos años después de su nacimiento, Diderot se ha convertido en el más destacado de los filósofos de la Ilustración. El que se abstuviera de publicar (o de atribuirse la autoría de) sus ideas más avanzadas durante su vida no se debió simplemente a evitar la persecución; optó deliberadamente por renunciar a una conversación con sus contemporáneos a cambio de lo que, estaba convencido, sería un diálogo más fructífero con las generaciones que le seguirían: con nosotros, por decirlo de otro modo. Su más sentida esperanza radicaba en que nosotros, los comprensivos e ilustrados interlocutores del futuro, finalmente seríamos capaces de someter a juicio sus textos ocultos, textos que no sólo cuestionan las convenciones filosóficas, políticas, estéticas y morales del ancien régime, sino también las nuestras.
Retratando a Diderot
Pese a las repetidas alusiones a la importancia de la posteridad, Diderot no ha facilitado las cosas a sus biógrafos. Una persona con más complicidad habría dejado tras de sí un rastro de correspondencia ininterrumpido, la materia prima para un relato nítido de los actos, palabras y el mundo interior de un autor. Lo que Diderot nos legó, sobre todo de sus primeros años, es un relativo erial. De los centenares de cartas que sin duda envió antes de cumplir los treinta, sólo se conservan trece. Esta escasez de fuentes primarias se agrava con el relativo silencio del filósofo sobre su juventud. A diferencia de Jean-Jacques Rousseau, que se sumergió profundamente en sus primeros recuerdos para identificar su propia verdad interior, Diderot se negó sistemáticamente a retrotraerse de ningún modo significativo a los años en que creció en su pequeño pueblo, casi ciudadela, de Langres. El escritor tampoco da muchas pistas de cómo fueron su adolescencia y juventud, y es escasísima la información sobre sus estudios en el collège d’Harcourt y la Sorbona, sin detallar nunca las razones concretas de por qué él, que aspiraba a seguir la carrera eclesiástica, acabó convirtiéndose en el más destacado ateo de su tiempo.
La carencia de correspondencia de sus primeros años tal vez la compensen las múltiples y solapadas descripciones de Diderot que proporcionan sus amigos y socios. A mediados de la década de 1750, la gente empezó a llamarlo le philosophe (el filósofo para diferenciarlo de un filósofo). En parte era debido a su legendario apetito de aprendizaje. Era, según Voltaire, un pantophile: el tipo de pensador que se enamora desesperadamente de cualquier tema que estudie, ya sea matemáticas, ciencias, medicina, filosofía, política, antigüedad clásica, teatro, literatura, musicología o las bellas artes. Esta pasión por aprender le hacía parecer un antiguo buscador de la verdad, un «alma honesta» y sencilla que «nació sin ambición». Pero sus amigos también lo apodaron le philosophe porque se había convertido en el gran defensor del poder emancipador de la filosofía. Mucho más que Voltaire, Diderot era la cara pública de una oposición crecientemente escéptica y franca a todas las ideas recibidas: la encarnación de una era que estaba sometiendo a la religión, la política, las costumbres contemporáneas y una multitud de otras ideas a un cuestionamiento fulminante. Su Encyclopédie resumía la misión de manera sucinta cuando afirmaba que el papel del filósofo es «pisotear hasta pulverizar el prejuicio, la tradición, la antigüedad, el consentimiento generalizado, la autoridad…, en una palabra, cuanto subyuga la mente del rebaño».
Gran parte de la celebridad de Diderot se debe a su posición como prominente hombre de letras. El resto surgía de su habilidad como conversador, o, tal vez, dicho con mayor precisión, como hombre que sobresalía en el arte de hablar. Pasar el rato con Diderot —un pensador que no sólo escribió 7.000 artículos de temas sumamente divergentes para la Encyclopédie, sino que tenía una capacidad paralela para relacionar los ámbitos más dispares del conocimiento— era, según parecía, una experiencia abrumadora y agotadora. Goethe y Madame de Staël, ninguno de los cuales conoció al filósofo, sabían que, por su reputación, nadie supero jamás la viveza, fuerza, ingenio, variedad y elegancia de la conversación de Diderot. Rousseau lo llamó «genio asombroso, universal, quizá único». Friedrich Melchior Grimm, el más querido amigo y colega de Diderot, se maravillaba de la «fuerza y los saltos violentos de su imaginación». Y el mismo Jacques-Henri Meister, que se quejaba de la incapacidad de Diderot para producir una gran obra literaria independiente, también se mostraba asombrado por el modo en que trabajaba el cerebro de su amigo. Diderot, según Meister, ejercía en realidad poca influencia sobre su mente extravagante; eran, más bien, los propios pensamientos del philosophe los que lo movían sin que él «fuera capaz ni de parar ni de controlar su movimiento». Una vez empezaba a perseguir sus propias ideas, Diderot era un hombre poseído, que revoloteaba veloz e ingrávido de una noción extravagante a la siguiente, como un jilguero en un árbol.
La anécdota más ilustrativa relacionada con la exuberancia intelectual de Diderot quizá sea una contada por Catalina la Grande. En una carta, hoy perdida, que según parece circuló por París en la década de 1770, la monarca rusa recordaba que cuando Diderot fue al Hermitage, ella mandó que se colocara una mesa entre ambos durante sus reuniones porque el philosophe, que a menudo se embarcaba en febriles monólogos, había adquirido la costumbre de agarrarle las rodillas y palmearle los muslos cuando quería subrayar un punto.
Son varios los relatos y anécdotas que nos han dejado una imagen rica, como un mosaico, del philosophe. Pero también hemos heredado los comentarios del propio escritor sobre cómo podría ser mejor recordado. Diderot generó la mayoría de esas perspectivas autobiográficas, como hemos sabido, cuando hablaba de los retratos, dibujos y bustos de mármol que los artistas de su siglo crearon de él. Que dedicara tiempo a hablar de su personalidad, psicología e incluso tamaño físico mientras contemplaba esas obras de arte no es muy sorprendente: en numerosas ocasiones afirmó que era absolutamente necesario que esos retratos «estuvieran bien pintados en interés de la posteridad». Ésas eran las imágenes, presuponía acertadamente, alrededor de las cuales cristalizaría su legado.

Denis Diderot, grabado de Pierre Chenu a partir del retrato de Garand.
El retrato más preciso del escritor, en opinión del propio Diderot, lo pintó en septiembre de 1760 un artista errabundo y casi desconocido llamado Jean-Baptiste Garand, que conoció por casualidad al philosophe en el château de la Chevrette, la pintoresca finca campestre de las afueras de París que era propiedad de su amiga y colega, Louise d’Épinay. Diderot, a los cuarenta y siete años, había sido un modelo ideal para Garand, pues había quedado confinado a una silla tras tropezar con una barra metálica a la altura de la espinilla cuando perseguía cisnes alrededor de la fuente del château. El retrato al óleo de Garand, que se ha perdido, representaba a un Diderot que apoyaba serenamente la cabeza en su mano derecha. «Quienquiera que vea [este] retrato», escribió Diderot, «me ve a mí.»
El retrato más reconocido de Diderot lo realizó uno de sus amigos, Louis-Michel van Loo. Uno de los más conocidos retratistas de Luis XV, Van Loo poseía un talento indiscutible para reproducir el poder político, la autoridad y el lujo. En muchos sentidos, Diderot, que no lucía peluca y prefería su reconocible traje negro a sedas y terciopelos, no parecía un sujeto merecedor de atención. Sin embargo, Van Loo aceptó ese desafío artístico y procuró insuflar a la imagen de su amigo la misma nobleza que atribuía a sus sujetos más augustos. El artista colocó al filósofo detrás de lo que parece una mesa salpicada de pintura en su estudio en el Louvre, le puso una pluma en la mano derecha y le pidió que se imaginase absorto en sus pensamientos.
Diderot contempló la versión final del lienzo en el verano de 1767, cuando acudió al Salón bienal de la Real Academia de Pintura y Escultura, que se celebró en el Louvre. El retrato, que había sido colgado a la altura de los ojos junto a docenas de retratos de otros notables, fue considerado un triunfo del virtuosismo. El Diderot de Van Loo se sienta con expresión serena en una silla de mimbre ante un tintero y una pequeña pila de manuscritos plegados. A diferencia de la raída bata manchada de tinta que el escritor llevaba de hecho en su despacho de la rue Taranne, Van Loo pintó a su amigo con un suntuoso e iridiscente banyan azul grisáceo de seda tornasolada que cae suavemente sobre un chaleco a juego. Mientras el filósofo mira hacia la derecha, una luz amable cae sobre sus compasivos ojos castaños de párpados gruesos y su frente amplia. Van Loo claramente no sólo buscaba captar un momento en la atareada jornada de trabajo del filósofo, sino canonizar al hombre y su obra.

Diderot, pintura de Louis-Michel van Loo.
Cuando el Salón concluyó en septiembre, Van Loo, generosamente, regaló el retrato a Diderot. Éste quedó conmovido. El escritor reconoció que indudablemente se parecía a él y de inmediato lo colgó sobre el clavecín de su hija Angélique en el piso familiar. Pero el crítico de arte que llevaba dentro también se sentía calladamente decepcionado porque Van Loo no reflejaba su volumen, su altura, además del hecho de que, como escribió en otro sitio, le había dado la complexión de un portero. Cada vez más nervioso mientras escribía sobre el retrato, Diderot afirma que la composición estandarizada y estática de Van Loo no conseguía captar su típica y profunda mutabilidad. Seguidamente avisa a sus descendientes —y a nosotros— de que es un sujeto difícil de captar. Esta encantadora diatriba culmina con él hablándole directamente a su propio retrato, al que llama su «filósofo presumido»:
Mi presumido filósofo, siempre me servirás como precioso testimonio de la amistad de un artista, un artista excelente, y aún mejor persona. Pero ¿qué dirán mis nietos cuando comparen mis obras tristes con este viejo coqueto, afeminado, afectado y sonriente? Hijos míos, os advierto que ése no soy yo. En el curso de un único día, asumía un centenar de expresiones diferentes, según las cosas que me preocuparan. Podía estar sereno, triste, pensativo, tierno, violento, apasionado, entusiasmado. Pero nunca como me veis aquí.
A lo largo de su carrera, Diderot subrayó a menudo lo rápidamente que cambiaban su volátil estado de ánimo y sus pensamientos. En una ocasión, hizo una famosa comparación entre su espíritu y una veleta que se mueve según el viento dominante. En otra, comparaba sus pensamientos con las prostitutas de paso que los jóvenes granujas podían perseguir, caprichosamente, por los jardines públicos del Palais Royal. Esto no es prueba de veleidad o liviandad, que algunos han atribuido a Diderot, sino del ímpetu de sabueso con el que perseguía una idea, allá donde le llevara.
Años de leer, reflexionar y escribir sobre este deslumbrante intelecto me han convencido de que nuestro tiempo puede aprender mucho de Diderot. Pero es un reto tan exigente como fascinante hacerle justicia a un hombre que podía escribir sobre el chino antiguo y la música griega nada más levantarse, estudiar la mecánica de un telar de algodón hasta mediodía, ayudar a adquirir unas pinturas para Catalina la Grande por la tarde y luego volver a casa y redactar una obra de teatro y una carta de veinte páginas a su amante por la noche. Para presentar esta vida compleja y afanosa de manera comprensible, sobre todo para quienes no conocen bien a Diderot, este libro empieza con una crónica de las sucesivas etapas de la existencia del futuro philosophe: aspirante a sacerdote en la pequeña ciudad de Langres, estudiante y librepensador cada vez más escéptico en París, ateo y preso del Estado y, por último, como el enciclopedista más famoso del siglo. La segunda mitad del libro es más temática y se corresponde aproximadamente con el periodo de la vida de Diderot durante el que se autocensuró, creando una serie de obras maestras inéditas (c. 1760-1784) que finalmente sembrarían las semillas para la mejor cosecha tardía de la Ilustración. Ahí me centro en las cuestiones absorbentes que preocuparon a Diderot durante su vida. ¿Cuál es el incentivo para ser moral en un mundo sin Dios?, ¿cómo debemos valorar el arte?, ¿qué significa ser humano y de dónde venimos?, ¿qué es el sexo?, ¿qué es el amor? y ¿cómo puede un escritor o un philosophe intervenir de manera efectiva en la política? Esos capítulos tienden a coincidir con algunos de los numerosos papeles que el escritor había desempeñado en la vida: el dramaturgo, el crítico de arte, el escritor de ciencia ficción, el sexólogo, el moralista, el padre, el amante, y el teórico y analista político. También nos recuerdan por qué Diderot fue el pensador más creativo y destacado de su tiempo, aunque optara en gran medida por dirigirse a aquellos que vendrían más adelante.
—————————————
Autor: Andrew S. Curran. Traductor: Vicente Campos González. Título: Diderot y el arte de pensar libremente. Editorial: Ariel. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


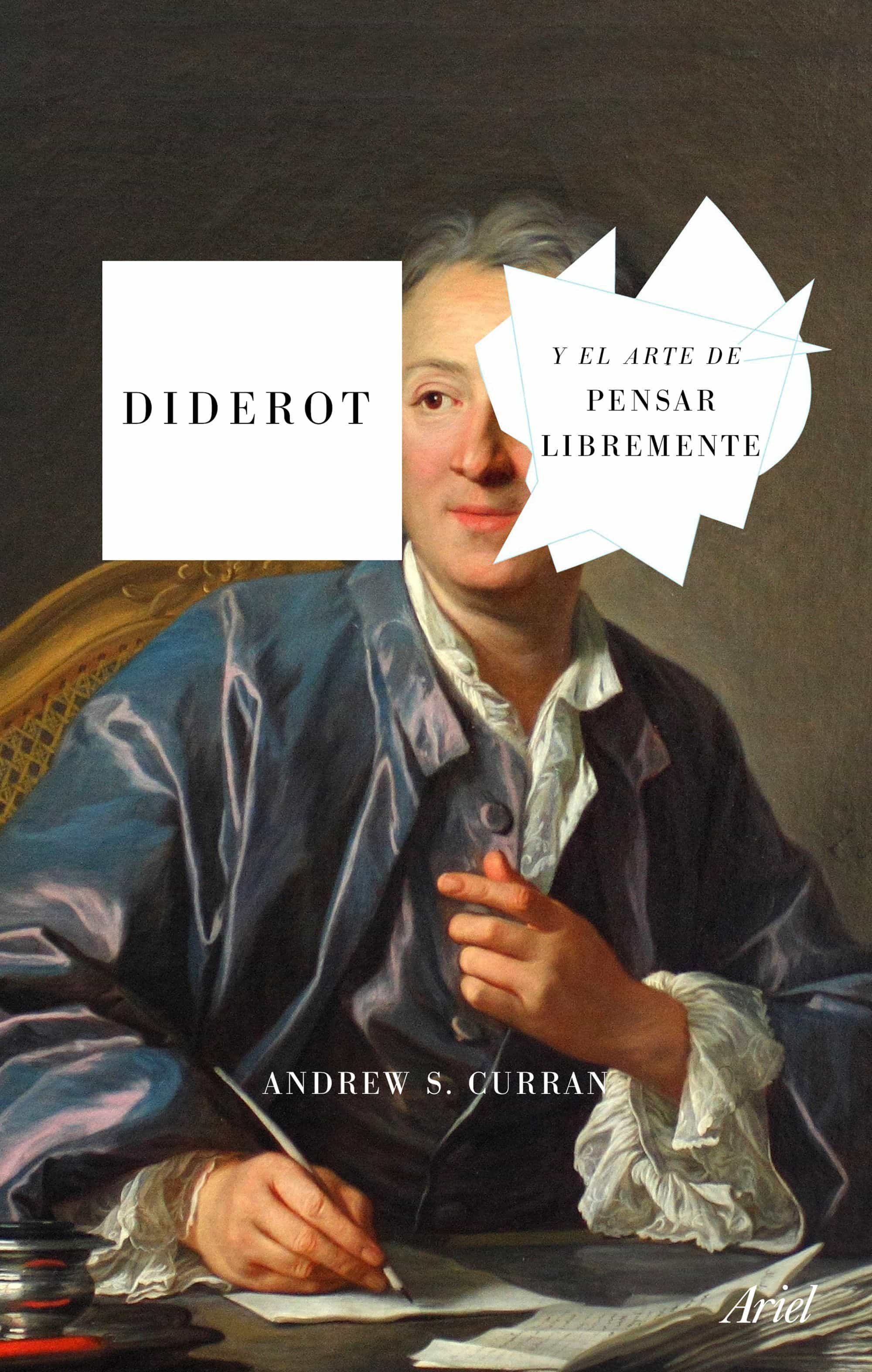



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: