Julio Llamazares dice en el prólogo —que reproducimos a continuación— de Donde la vieja Castilla se acaba: Soria (Rimpego ediciones), de Avelino Hernández, que nos encontramos ante un clásico de la literatura castellana y española. Una declaración de amor a una tierra llena de literatura y misterio.
Un clásico (ya) de la literatura castellana y española
A menudo nos preguntan a los escritores por los libros que más nos han influido, esos que nos llevaríamos a una isla desierta o que salvaríamos de la hoguera, llegada la ocasión. Personalmente, lo confieso, nunca sé qué contestar en esos casos. Aparte de que los libros que me han marcado han sido muchísimos y mi opinión sobre ellos varía con el tiempo, como me ocurre con tantas otras cosas; por eso, eludo siempre la respuesta. Pero, ahora que me siento a escribir un prólogo para la reedición de este libro de Avelino Hernández, cuya antigüedad no ha mermado un ápice su interés (al contrario, como los buenos vinos, con el paso del tiempo ha mejorado), me doy cuenta de que sería uno de los primeros que nombraría si algún día me decidiera a responder a la pregunta a la que me refería al principio. Y ello no solo por su calidad intrínseca (esa escritura que lo distingue de las guías de viaje tradicionales, esa capacidad de conmocionar contando cosas sencillas, como Machado, ese gusto por contar y describir lo que uno ama), sino por lo que para mí supuso. Y es que hay libros que nos gustan, simplemente; mientras que otros cambian nuestra concepción del mundo. Donde la vieja Castilla se acabafue un libro que conocí por casualidad. Por los comienzos de los ochenta, recién llegado a Madrid, yo vivía de colaborar en prensa y ese trabajo me llevó un día hasta Soria –provincia que apenas si conocía de un par de viajes– para hacer un reportaje de la noche de San Juan en San Pedro Manrique, donde, como muchos saben, sus vecinos la celebran caminando descalzos sobre el fuego. En la capital soriana me detuve para dar una vuelta por la ciudad, paseo que aproveché para buscar algún libro que me sirviera para mi reportaje, si es que lo había, que no estaba muy seguro. En el escaparate de la librería Las Heras, a la que tantas veces he vuelto, pero que descubrí también ese día, un libro llamó mi atención muy pronto; por su título Donde la vieja Castilla se acaba–elegíaco como pocos–y por la ilustración de su portada, que no era otra que la hoguera de San Pedro hacia la que me dirigía. Obviamente, lo compré, aún sin saber quién era su autor, ni si me serviría realmente para mi propósito.
Seguí viaje y llegué a San Pedro, no sin antes detenerme nuevamente, al pasar el puerto de Oncala, atraído por el rodaje de una película que allí tenía lugar en aquel momento y que no era otra que Total, del disparatado y genial (entonces) José Luis Cuerda («¿De qué trata?», recuerdo que le pregunté a uno de los actores, que me respondió señalando Oncala: «¿Ves ese pueblo?… Pues es Londres después de la explosión nuclear». Una revelación que me dejó traspuesto y preparado ya para cualquier cosa). En la capital de las Tierras Altas, cuando llegué, el pueblo entero celebraba ya la fiesta, pero aún quedaban cinco o seis horas para la medianoche, que era cuando se escenificaría el paso del fuego, que era a lo que yo había ido. Así que me dediqué, después de admirar el pueblo, a ojear el libro que había comprado en Soria. Fue toda una revelación. Lo que yo creía una guía, era un libro literario de difícil clasificación, pero de gran calidad y, sobre todo, lleno de información. El comienzo del capítulo dedicado a la Sierra de San Pedro me impresionó como pocas veces una lectura me ha impresionado: «Estamos ya de lleno en las Sierras de la Mesta, interminable sucesión de lomas peladas, increíbles barrancos, abruptas vaguadas, sin rocas ni arbustos, sin árboles, sin nada; cantos rodados, caliza, pizarras, cantuesos y aliagas; algunos pájaros sueltos, alguna perdiz, parejas de grajos y sobre el cielo buitres sobrevolando las reses muertas o la oveja parida que ha dejado un pastor rezagada…» escribía Avelino Hernández describiendo el paisaje que yo acababa de atravesar y en cuyo centro se situaba el pueblo en el que me encontraba ahora. El autor seguía contando la historia de la Mesta y de los pueblos de la Sierra que se habían dado a la agricultura (pese a que ni el clima ni la tierra lo permitían) desde que en el siglo XVIII la lana comenzó a perder valor; en la segunda mitad del siglo XX sus gentes comenzaron a emigrar dejando los pueblos abandonados. «Si tuviera más poder de convicción que el moral de que me estás leyendo –seguía Avelino Hernández, después de dar una relación de ellos–, te mandaría que los recorrieras». Conmigo lo tuvo al punto. Como aún quedaban, ya digo, varias horas para la medianoche, cogí el coche y me dirigí hacia uno de esos pueblos cuyo nombre citaba Avelino y cuyo cartel señalizador había visto a la derecha de la carretera: Sarnago. Fue el primer pueblo abandonado que vi en mi vida y lo vi al atardecer, cuando el sol lo enrojecía llenándolo de un misterio y de un silencio extrañísimos que la tarde del solsticio de verano acentuaba. ¡Qué momento tan hermoso! ¡Y qué vistas desde allí, con las montañas de la Alcarama a mi alrededor! Aquella tarde, no tengo duda, nació en mi corazón el embrión de la novela que escribiría andando los años y que le debo, no tengo duda, al bueno de Avelino Hernández: La lluvia amarilla. Poco tiempo después, le conocería a él*. También en Soria, pero en otoño (uno de esos otoños castellanos tan hermosos como efímeros, cantados por Machado), en una reunión que organizó en el pequeño pueblo de Calatañazor con escritores y artistas de Castilla y de León. Avelino Hernández, por esas fechas, trabajaba en la Junta de Castilla y León (un trabajo que le duró muy poco, por fortuna para él) y pretendía institucionalizar una reunión anual en la que los creadores de la autonomía hicieran balance juntos de sus actividades, a la vez que se conocían. Fue la única a la que yo asistí y lo hice un poco obligado, pues nunca me han gustado las reuniones, y menos de artistas y de escritores, pero gracias a ella conocí a un par de personas con las que mantendría amistad desde entonces. Una de ellas fue Avelino, cuya figura sobresalía entre las demás por su estatura y su delgadez y por su gigantesca boina, esa de la que, según decía, salían todos sus cuentos como los conejos de las chisteras de los ilusionistas. Al fin y al cabo, él era un ilusionista, no solo por su capacidad de ilusionar a los demás con sus historias, sino también por la de trasmitir una ilusión por la literatura y por la vida que fue una de sus grandes virtudes.
Nos vimos poco, pero, mientras vivió, me sentí muy próximo a él, por más que cambiara de residencia continuamente, lo que hacía nuestros encuentros cada vez más esporádicos y breves. Pero me bastaban sus libros y sus conversaciones telefónicas (o las epistolares, que él tanto practicó) para saber que nos unía una misma concepción del mundo y una pasión por la tierra, bien que fueran diferentes, por más que los políticos las quieren igualar bajo un membrete contra la razón histórica y contra la voluntad de sus habitantes, y sobre todo por la literatura. Con sus libros en la mano, he recorrido la suya y –me consta– con los míos, él la mía, si bien que no llegara al extremo de hacer lo que yo he hecho con este que ahora prologo: conducir por toda Soria, con él abierto sobre el volante, cotejando sus descripciones con el paisaje y sus meditaciones con las mías propias. Una experiencia que recomiendo al lector que ahora lo descubre, pues se trata de un libro tan enraizado en la realidad como fantasioso. En eso le representa quizá más que ningún otro, pese a que todos, incluso los más prosaicos, participen de esa dualidad formal. Donde la vieja Castilla se acaba es, más que un libro, una declaración de amor, una introspección poética, un recorrido por una tierra que es más que eso, una exaltación, en fin, de todo lo que la literatura tiene de misterioso y emocionante. Es lo que ha hecho que sea ya un clásico de la literatura castellana y española y es lo que hace que continuamente uno regrese a él como a esos libros que nunca mueren, porque son vida en estado puro. Por eso, entre otras razones, para mí es un privilegio y un orgullo prologarlo.
—————————————
Autor: Avelino Hernández. Título: Donde la vieja Castilla se acaba: Soria. Editorial: Rimpego. Venta: Casa del libro


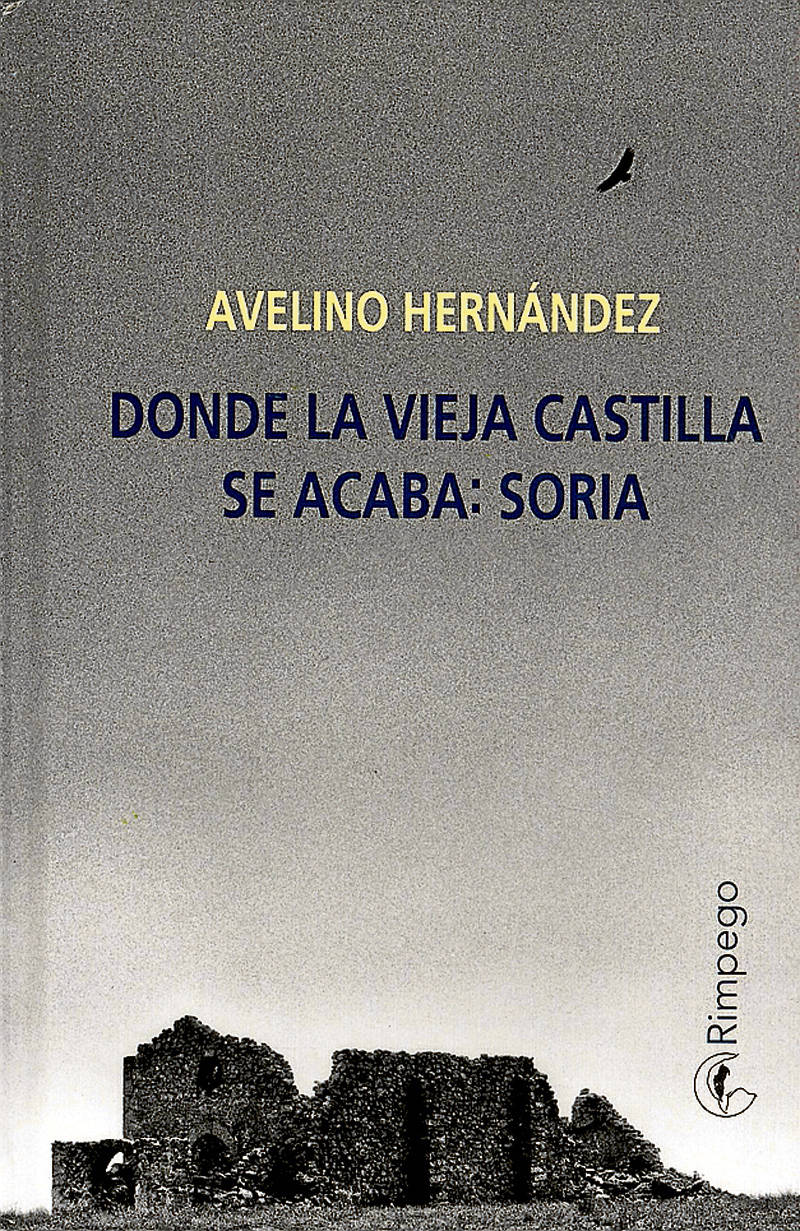



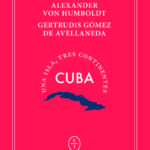
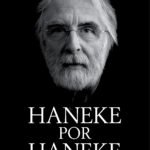

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: