Precisamente iba de camino a la fiesta de Zenda, que celebraba sus siete años en la Real Fábrica de Tapices, y cruzada Atocha ya anochecido, había esa gente subrayada que hay siempre en la glorieta, que por tener al lado una estación de tren parecen llevar más prisa —quizá llevan más prisa—, conocen mejor su destino, son peatones dos veces, y a uno se le cayó un papel. Este era un hombre muy alto, fornido, moderno, con cascos, de esos cascos ostentosos que llevan los modernos y fornidos, y altos. Como vasos. Como un vaso a cada lado de la cabeza. Eran blancos, los cascos, como el papel, que parecía poca cosa, un rulo hecho con una hoja cuadriculada. Al tipo se le cayó el papel y siguió su camino. Yo iba en su misma dirección, como decenas de personas; en la dirección contraria venían también decenas de personas.
Seguí la aventura samaritana de la mujer hasta su conclusión. Por casualidad. Era bastante ridículo. Yo miraba a la mujer y pensaba en lo buena persona que era. En medio de la penumbra de Atocha, con su propia prisa y su propio agobio, andaba haciendo buenas acciones, por un simple papel. Ni siquiera una cartera, un móvil, las llaves, incluso el tabaco, todos ellos ítems de más gloriosa devolución. Era risible porque la mujer no alcanzaba al joven alto, iba éste a toda velocidad, y la mujer tenía que apretar el paso, pero nunca conseguía alcanzarlo. Ya digo que fui testigo privilegiado de todo el recorrido por simple fortuna.
Aunque la cosa duró treinta o cuarenta segundos, parecieron cinco minutos; pareció un maratón o, al menos, un mil quinientos con obstáculos.
Por eso, porque el tiempo fue largo y además se hizo largo, tuve ocasión de proyectar sentimientos en esa mujer. Uno muy obvio era que, a media carrera, ya se estaba arrepintiendo de lo que hacía. Yo mismo estaba muy feliz de no andar recogiendo papeles de otros por el suelo y echando a correr para devolvérselos. De buena me había librado; de buen ridículo.
Además, superado eso que hemos llamado “media carrera”, proyecté en la mujer un nuevo sentimiento: el empeño. Ya que recojo el papel, y su bolígrafo prendido, ya que llevo veinte segundos tratando de devolverlo, y a pesar de las ganas que tengo de pararme y tirar el papel al suelo (por dios, un simple papel de mierda), pues a pesar de todo eso y del frío y de la estupidez que me veo hacer, voy a completar mi misión. Una buena acción nunca está de más.
Era agobiante ver a esta chica (quizá treinta y cinco años) no alcanzar nunca al tipo espigado, que por lo que sea me pareció de pronto americano, de los Estados Unidos, de Chicago en concreto. Iba todo rectilíneo, musculoso, decidido, con sus cascos, como si no pudiera perder cosas salvo si alguien se molestaba en devolvérselas. Él tenía todo un plan para esa noche (yo qué sé); toda una vida de hombre alto y estupendo que vivir. Se le caía algo y ni se daba cuenta.
Por culpa de los cascos, de nada sirvió que la mujer lo llamara, y se vio obligada a tocarle. Lo hizo en el codo, con la mano izquierda. Con suma delicadeza. Apenas un roce para que el hombre se diera la vuelta (ni siquiera para que se parara, porque no se paró). Se dio la vuelta el hombre, mientras su cuerpo seguía en movimiento, y la mujer (tras cinco minutos / cuarenta segundos de carrera inacabable) alzó el ridículo papel, como ella de ridículo. Y el hombre lo cogió y siguió su camino. La recogida no duró ni un segundo. No creo que durara ni un segundo, la devolución.
Es la última vez en mi vida que hago esto, debió decirse la mujer, con todísima la razón, además.
A lo mejor en el papel había apuntada una lista de la compra, o sólo un dibujito, hecho en un bar tomando un café, por entretenerse, con el boli. A lo mejor el papel servía sólo para llevar el bolígrafo. El caso es que el hombre lo cogió exactamente como se coge propaganda de la que te da un joven a la salida del Metro, que casi sin darte cuenta te la estás llevando contigo, y ni sabes de qué es.
Pues igual.
Luego en la fiesta había servicio de guardarropa. En resumen, yo hacía cola, pero no para entregar mi abrigo, sino para que me lo devolvieran. De pronto, había sentido ganas de fumar (no pregunten), y estaba ahí en la cola llevando la contraria a todo el mundo, que se quitaba el abrigo y lo daba, mientras que yo iba con un papel en la mano, el número 129 o así, para desempeñarlo. La fila avanzaba sin avanzar. El chico que recogía abrigos no parecía haberlo hecho nunca. Las perchas eran díscolas. Detrás de mí, había una mujer.
Lo noté cuando me interpeló: “¿Usted va a recoger un abrigo?” Ese “usted” siempre desarma. “Sí”, dije. Yo llevaba el papelito en la mano derecha, porque soy de provincias, y siempre llevo ya el dinero en la mano cuando voy a pagar, o los papelitos cuando voy de guardarropas. La mujer me lo quitó. Me lo arrancó de la mano. Yo no se crean que hice nada en particular.
“Ya que vas, trae esto”, le ordenó al chico del vestidor. Se notaba que la mujer estaba harta de esperar, harta de ineficiencia, harta de tanto inútil por todos lados. Ya que vas, trae esto: ya que haces el viaje y vuelves, no vuelvas con las manos vacías cuando puedes volver con el abrigo de este señor que fuma, y así la cola no se eterniza. Dada esta orden (la mujer ya había dado como dos órdenes: quitarme el papel sin más de la mano y decirle al del guardarropa lo que tenía que hacer), ella misma cogió una percha del montoncito de perchas que había sobre una mesa (no un mostrador) y dispuso allí su prenda. Se la dio al muchacho en cuanto volvió.
Y así, cuando todo estuvo en su sitio, los abrigos en sus perchas, los papeles en manos de sus dueños, pudo por fin amanecer sobre el mundo.
-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado
/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…
-

Robert Walser, el despilfarro del talento
/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…
-

¿Volverán?
/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…
-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos
/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…



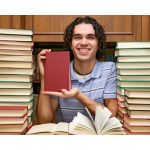


No hay nada más intrascendente que la cotidianidad. La vida está llena de cotidianidad y de intrascendencia. Pero los millones de actos cotidianos llenan el devenir de las gentes, la marcha de un país. Porque nada funcionaría sin señoras resolutivas, hartas de millones de incompetencias cotidianas e intrascendentes. Nada funcionaría si dependiéramos solamente de señores altos que pierden los papeles (entiéndanme bien, por favor, no estoy haciendo ninguna alusión política, ¿o si?).