El experto en literatura norteamericana Juan Ignacio Guijarro González ha compilado veintidós de los mejores ensayos breves escritos por Francis Scott Fitzgerald sobre los felices años veinte. Traducidos por José de María Romero Barea, cuatro de estos textos permanecían hasta ahora inéditos en castellano.
En Zenda reproducimos un fragmento del ensayo “El derrumbe”, presente en la compilación Ecos de la Era del Jazz y otros ensayos (Cátedra).
***
El derrumbe
Febrero de 1936
Y claro que la vida entera es un proceso de demolición, pero los golpes que se emplean en el lado dramático de la tarea (los enormes y repentinos golpes que vienen, o parecen venir, de afuera), los que uno recuerda y con los que uno culpa a las circunstancias, esos de los que, en momentos de debilidad, uno habla a los amigos, no revelan sus efectos de inmediato. Hay otra forma de golpear que viene de adentro, que uno no nota hasta que es demasiado tarde para reaccionar, cuando uno comprende que, simple y llanamente, nunca volverá a ser el buen hombre que era. El primer indicio de fractura parece tener lugar aprisa; el segundo, pasa inadvertido, pero, con toda seguridad, se percibe al instante.
Transcurría la década de los años veinte, con mi propia veintena llevándole un tanto la delantera, y mis dos pesares juveniles (no ser lo bastante alto (o lo bastante bueno) para jugar al fútbol en la universidad, y no haber sido destinado a ultramar durante la guerra), se tradujeron en pueriles ensueños de imaginario heroísmo que, al menos, servían para dormirse con ellos en las noches inquietas. Las enormes dificultades existenciales parecían solucionarse por sí solas, y aunque la empresa de resolverlas era ingente, a cambio lo dejaban a uno demasiado extenuado como para pensar en otros problemas.
Diez años atrás, la vida era, en gran medida, cuestión de orgullo. Me veía obligado a conciliar el sentido de la inutilidad de mis esfuerzos con el sentido de mis necesidades de forcejear; la convicción de la inevitabilidad del fracaso con la determinación de “triunfar”, y, aún más, la contradicción entre la opresiva influencia del pasado con las nobles intenciones del futuro. Sabía que si lograba vencer a la común adversidad (doméstica, profesional, personal), el ego me seguiría como una flecha disparada del vacío a la nada, pero con tal fuerza, que sólo la gravedad sería capaz de devolverla a tierra.
Durante diecisiete años, salvo un año de holgazanería y deliberada indolencia, todo siguió igual, con la perspectiva de cada nueva tarea para como un agradable plan para el día siguiente. También hubo malos ratos, pero “hasta que tenga cuarenta y nueve años”, solía repetirme a mí mismo, “todo irá bien. Puedes contar con ello. Porque alguien que ha vivido tanto como tú, qué más puede pedir”.
Pero fue entonces, una década antes de cumplir cuarenta y nueve, que descubrí, sin previo aviso, que me desmoronaba antes de tiempo.
II
Ahora bien, uno puede derrumbarse de muchas maneras: uno puede derrumbarse mentalmente, en cuyo caso los demás te despojan de tu capacidad de decisión; o físicamente, y entonces no te queda sino resignarte a la inocua realidad del hospital; o puedes sufrirla en tus nervios. William Seabrook, en un libro despiadado, cuenta, con cierto orgullo y un final de película, cómo se convirtió en una carga social. Lo que lo condujo al alcoholismo o al menos estuvo ligado a ello, fue el colapso de su sistema nervioso. Y aunque el que esto escribe no era por entonces tan dependiente (en aquella época yo llevaba seis meses sin probar ni un vaso de cerveza), eran sus reflejos nerviosos los que cedían: demasiada era la rabia acumulada, demasiadas las lágrimas.
Por otra parte, y para volver a mi tesis inicial de que la vida mantiene una ofensiva cambiante, la conciencia de haberme desmoronado no coincidió con un golpe de la fortuna, sino con uno de suerte.
No mucho antes me había sentado en la consulta de un insigne médico para escuchar una grave sentencia. Con lo que, echando la vista atrás, diríase cierta ecuanimidad por mi parte, me limité a continuar con mis asuntos en la ciudad en que entonces residía, sin dejar que me afectara, sin pensar en todo lo que quedaba pendiente, o qué ocurriría con esta o aquella responsabilidad, como suele actuar el personaje de un libro; yo estaba bien asegurado y, en cualquier caso, había sido un mediocre celador de las cuestiones a mí encomendadas, incluido mi talento.
Lo único que tuve claro es que debía estar solo. No quería ver a nadie en absoluto. Ya había visto a demasiada gente todos aquellos años; mi sociabilidad rondaba la media, pero mi tendencia a identificar mis ideas y mi destino con aquellas clases con las que me relacionaba superaba con creces al resto. Siempre estaba intentando salvar o ser salvado por otros; en una misma mañana, podía experimentar todas las emociones atribuibles a Wellington en Waterloo. Vivía en un mundo de enemigos inescrutables, de inalienables fieles y seguidores.
Pero ahora quería estar solo, así que me las ingenié para aislarme lo más posible de las obligaciones habituales.
No fue, sin embargo, una época aciaga. Me fui y dejé de estorbar. Eso fue todo. Descubrí que estaba más que cansado. Podía pasarme el día tumbado, aunque feliz, en un estado de duermevela, y así hasta veinte horas diarias, mientras que en los intervalos me esforzaba por dejar de pensar; a cambio, hacía listas, listas que rompía, cientos de listas: de jefes de caballería, jugadores de fútbol y ciudades, de canciones populares, lanzadores de béisbol y épocas felices, de aficiones y casas en que había vivido, de cuántos trajes había comprado desde que dejé el ejército, y cuántos pares de zapatos había llevado (sin contar el traje aquel que compré en Sorrento y encogió, ni los zapatos de baile y la camisa de vestir con cuello duro que llevé conmigo de un sitio a otro durante años y no me puse jamás, porque los zapatos se mojaron y se cuartearon y la camisa y el cuello se ajaron apestando a almidón). Y listas de mujeres que me gustaron, de las veces que había dejado que me ningunearan gentes que no me superaban en carácter ni en capacidad.
Y entonces, de repente y para mi sorpresa, me sentí mejor.
Y fue entonces que me agrieté, como un plato viejo, al reparar en ello.
(…)
—————————————
Autor: Francis Scott Fitzgerald. Título: Ecos de la Era del Jazz y otros ensayos. Traducción: José de María Romero Barea. Editorial: Cátedra. Venta: Todostuslibros.
-

El profesional
/abril 13, 2025/En una ocasión Genaro había logrado impedir un robo. No se trató de un acto de arrojo físico, que le faltaba. Solo de una toma de posición firme respecto de una minúscula estafa. Treinta años atrás, cuando campeaban las tiendas de alquiler de videos, Genaro era cliente de una gran cadena: había devuelto en la sucursal equivocada el VHS de Belmondo, El profesional. Por entonces Genaro tenía treinta años, había visto esa película dos veces entre su juventud y adolescencia, y la recuperaba en el umbral de su adultez. El video debía dejarse en un buzón externo del local. Una…
-

Una estela de confusión
/abril 13, 2025/Hoy regresé al capítulo de una de las novelas en las que estoy trabajando, Horror Magic Circus, HMC, como he acabado llamándola para abreviar. Es una trilogía de la cual llevo escritas casi tres cuartas partes y estoy revisando la primera, corrigiendo algunas cosas y reescribiendo otras. No es una obra reciente. Ha dormido en el cajón durante unos años y, desde que fue escrita, apenas la he tocado un par de veces. El caso es que ahora la tengo más presente; estoy a punto de finalizar la revisión del primer libro. Y sé que voy cansado de más, que…
-

Javier Cercas: «La Iglesia española es una de las más reacias a Francisco»
/abril 13, 2025/Javier Cercas (Ibahernando, 1962) se embarcó en un viaje psicotrónico: fue invitado por el Vaticano a ir a Mongolia con el papa Francisco y entrevistarlo para un libro. Acaba de llegar a las librerías y se titula El loco de Dios en el fin del mundo (Random House).
-

La mirada desesperada de Alan Rudolph
/abril 13, 2025/Su obra carece de la armonía del cine clásico, de la inofensiva corrección del cine académico y del juego posmoderno de autores como De Palma o Coppola —en el que reinterpretaban el clasicismo, celebrando a Hitchcock en Doble cuerpo o el musical hollywoodiense en Corazonada—, algo que lo alejó de conectar con el gran público. Por mucho que en ocasiones resulte próximo a cierta sensibilidad del cine francés, sus películas parecen encontrarse a caballo entre la modernidad de las corrientes europeas y las habituales producciones estadounidenses de su momento, situándose en una especie de tierra de nadie audiovisual. Uno encontrará…


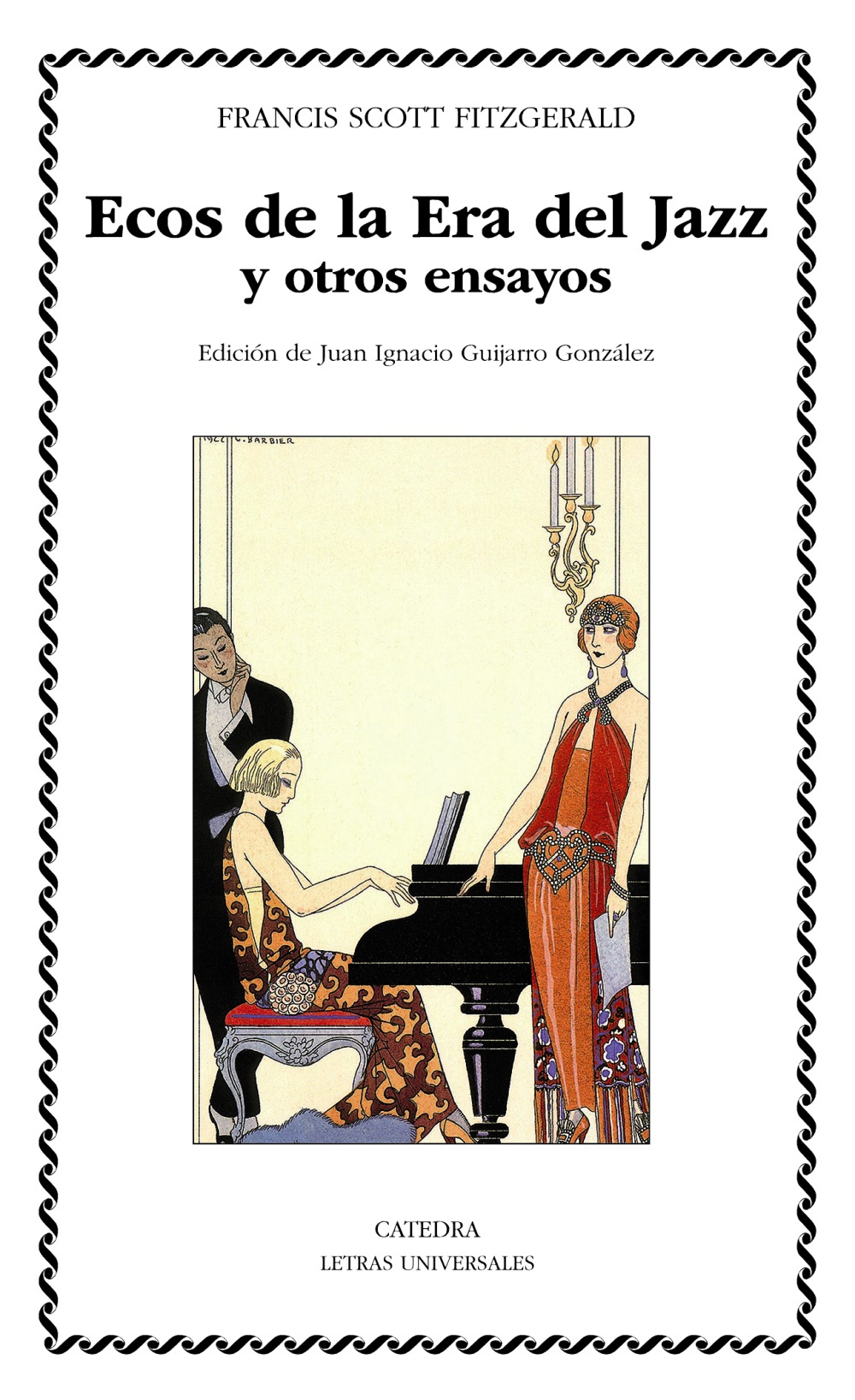



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: