Eduardo Halfon nació en Ciudad de Guatemala en 1971, en mitad de la larga Guerra Civil que asoló al país durante casi tres décadas, en el marco de la Guerra Fría. Sus cuatro abuelos, todos ellos judíos, habían emigrado allí durante la primera mitad del siglo XX; tres de ellos desde el norte de África y Oriente Próximo, su abuelo materno desde Polonia, tras sobrevivir a Auschwitz y ser liberado en Sachsenhausen. A los pocos años de edad emigró con sus padres a Estados Unidos, donde vivió su juventud y estudió ingeniería industrial. A su regreso a Guatemala, casi veinte años después de su partida, se avivó su interés por la literatura. El cuadro no es caprichoso: saber quién ha sido Eduardo Halfon es útil a la hora de colocar un marco a sus libros, buena parte de lo que ahora es. Viene de publicar Canción, editada en España por Libros del Asteroide —donde ya ha publicado El boxeador polaco, Monasterio, Signor Hoffman y Duelo—.
***
—Leo entrevistas y notas sobre tu trabajo: en casi todas se habla de cierta idea de proyecto literario en referencia a tus últimos libros. Me pregunto si la cohesión de todos estos escritos ha sido algo premeditado por tu parte.
—Como prefacio a mi respuesta podría decirte que soy ingeniero. Todo ha ido surgiendo de manera absolutamente espontánea, y para mí es aún una sorpresa cada vez que se me impone una de estas historias. Te puedo poner algunos ejemplos: la primera edición de Pre-Textos de El boxeador polaco, editada en 2008, no incluía La pirueta, que sí está en la edición de Libros del Asteroide. Originalmente el libro estaba conformado por seis relatos hilvanados por la figura de un narrador común, como episodios disímiles de la vida de un mismo individuo, otro Eduardo Halfon. Cuando se publicó, mi primer pensamiento fue que el ejercicio literario se cerraba con ese libro y que a partir de ese momento podía pasar al siguiente, cosa que hice: Mañana nunca lo hablamos y Elocuencias de un tartamudo vinieron después de El boxeador polaco y, pese a guardar vínculos con él, no puede decirse que formen parte del proyecto al que te refieres. Sin embargo, uno de esos cuentos se volvió de pronto capítulo en La pirueta; otro se reconstruyó para hacer lo mismo en Monasterio. Empecé a ver cómo el libro engendraba otros libros. Ya después, en Signor Hoffman, Duelo y Canción, he dado continuidad a una serie de temas y formas recurrentes. Podría decirse que en cada uno de ellos parto de una idea y la historia se me va imponiendo. Algunos personajes vuelven a visitarme, como es el caso de Aiko, que aparecía brevemente en un cuento de Signor Hoffman y adquiere más relevancia y profundidad en Canción. Pero eso sí: creo que para llamarlo proyecto debería existir una planificación que no existe. Ahora no sé si viene otro libro. Mis editores quieren saberlo. Tal vez ese otro Eduardo Halfon lo sepa, pero yo no. Por tantear términos, igual podríamos hablar de una única novela en marcha escrita por tomos, por entregas.
—Tanto El boxeador polaco como Signor Hoffman son libros de cuentos en un sentido estricto; los otros tres, pese a ser novelas, tampoco están lejos en sus planteamientos: es común a todos ellos la escritura fragmentaria, a modo de libros de pasajes…
—De hecho, los cuatro capítulos que conforman Monasterio eran originalmente cuatro cuentos. A mis editores de Libros del Asteroide y mi editora francesa, de pronto, se les ocurrió sugerirme que quitase los títulos y los cambiase por números, para así convertir el libro en una especie de novela. Con Canción sucedió lo mismo, aunque aquí ya me deshice de los números y presento los capítulos como meros bloques. Eso está presente también dentro de los propios libros, de los propios capítulos, escritos en base a pequeños fragmentos. Se ve claramente en Duelo, que es una novela en continuidad pero está dividida en unos 43 o 45 bloquecitos que yo escribí casi de manera autónoma, concibiendo a cada uno de ellos como un pequeño cuento.
—Más allá del narrador y lo autobiográfico, el proyecto queda unificado por el espacio geopolítico desde el que se mira el mundo, esa Guatemala que contiene una serie de pasados políticos y culturales muy diversos, capaces de conformar una identidad particularmente híbrida.
—Me parece un eje bastante difuso, porque pienso que la mía es una Guatemala que casi se podría decir que está vista desde fuera. Cuando me leen, los guatemaltecos encuentran la mirada de un extranjero que es capaz de hacer que cualquier otra ciudad se convierta en su escenario. Te diría que el centro geopolítico de mi escritura no resulta tan sencillo de ubicar. Es cierto que Guatemala está ahí —aunque ya te digo: más que la de los guatemaltecos, es la Guatemala de un extranjero—, pero también empleo otros escenarios como Tokio, París, Jerusalén o Belgrado; ciudades que tampoco son mías, pero lo son del mismo modo que Guatemala.
—Tu herencia, que ya de por sí registra un choque religioso y cultural, se ve afectada por el hecho de que emigrases de niño hacia Estados Unidos.
—Todo eso, en mi escritura, también queda reflejado en la fragmentación de mi relación con el lenguaje; desde niño me persigue una fuerte ambigüedad lingüística.
—Todos tus libros están invadidos por una profunda sensación de búsqueda, tus mecanismos narrativos tampoco están muy alejados de lo que podría ser un thriller.
—Diría que la búsqueda es el motor de casi todos mis libros, pero también apuntaría que se trata de una búsqueda muy poco clara. El propio narrador no sabe muy bien qué es lo que está buscando. Pongamos el ejemplo de Duelo: ahí lo tienes intentando descifrar la muerte del hermano mayor de su padre, en su memoria ahogado en un lago cuando tenía cinco años. Su recuerdo se revela equivocado y eso hace que haya otra cosa nueva a descifrar. Lo que mi narrador termina encontrando casi siempre es una cosa distinta a la que buscaba inicialmente, así que podríamos decir que su búsqueda es, en cierto modo, fallida. A mí me sucede lo mismo cuando escribo estos textos: siento esa oscuridad de no tener muy claro qué es lo que quiero encontrar, lo que quiero decir, hacia dónde voy; después, la propia historia es la que se abre camino. Comparto con mi narrador esa confusión, esa incertidumbre respecto a lo que buscamos.
—En La pirueta, el narrador busca a un músico por las calles de Belgrado. A medida que el relato avanza, encontrarlo se acaba convirtiendo casi en lo menos importante. En Duelo y en Canción, este mecanismo disuasorio reaparece llevado casi al paroxismo, dado que ambas parten de una pregunta que, en último término, sirve como pie para otras historias; la respuesta a la pregunta original se acaba omitiendo en favor de preguntas nuevas.
—Ese acertijo inicial es casi un despiste, algo parecido a lo que en el policíaco americano se llama el arenque rojo: la idea de hacer creer al lector que te encaminas hacia una resolución determinada para después tomar un camino distinto. En mi caso esto se presenta desde mis títulos: Monasterio es una palabra demasiado católica para un libro tan judío; Canción no es un libro sobre música; El boxeador polaco no trata sobre boxeo. Ya no me pasa, pero cuando publiqué este último me escribían desde muchos sitios para hablar conmigo sobre boxeo, convencidos de que yo era un escritor de novelas pugilísticas.
Disfruto con esos pequeños despistes, que por supuesto se trasladan también al interior de las historias que cuento. Empiezas a leer Monasterio creyendo que viajas a Jerusalén para la boda de la hermana del narrador. En Duelo piensas que el objetivo es desvelar la historia del hermano muerto de su padre. Lo que al final acaba llegando es otro tipo de resolución. Intuyo que lo que estoy haciendo también es delicado, en la medida que puede decepcionar al lector si se acerca a los libros con una expectativa concreta sobre ellos. Pero te diría que a mí me sucede lo mismo cuando los escribo: tenía claro que Monasterio iba a terminar con un capítulo que recrease esa boda absurda, ese circo de boda judía ortodoxa. Sin embargo, al llegar al pasaje en el Mar Muerto, supe de una manera absoluta que aquel era el final. Digamos que yo también me autodespisto.
—En Monasterio, el narrador explica con ironía que es judío a veces, y esa idea de pertenecer a algo solo en cierta medida atraviesa también todos tus libros. Sin embargo, al fijarnos en el acercamiento, tengo la intuición de que lo que en los primeros era interés por la anécdota como herramienta narrativa se ha convertido, en Duelo y Canción, en una mayor atención a ciertos aspectos antropológicos, en una voluntad de observar los espacios con atención, detenerse a contemplar las costumbres y hábitos que dan forma a la comunidad judía, en Canción, o a la indígena guatemalteca, en Duelo.
—Una vez más te diré que no es algo que yo me propuse hacer, pero creo que tienes razón. Es posible que el de Duelo sí sea un enfoque antropológico; respecto a Canción, yo hablaría más de un acercamiento histórico, dado que su telón de fondo exigía una investigación acerca de la historia de la violencia reciente en Guatemala, de su Guerra Civil. En ella hay elementos casi periodísticos, se construye como una indagación histórica y política que trata de enmarcar en un contexto bien definido el secuestro del abuelo, para que así el lector lo pueda entender en todas sus dimensiones. El hecho de querer contar esa historia exigía llevar a cabo un acercamiento a la Guerra Civil guatemalteca, una guerra que yo no viví y a la que me negaba a acercarme. En Duelo sí está más presente la mirada de un antropólogo que llega a una comunidad rural, la descubre e incluso participa en ella para después escribir acerca de su experiencia.
—Transformarse en observador también sirve para desligarse del ensimismamiento del narrador en su propia experiencia. Un primer acercamiento como lector a este proyecto me trajo a la cabeza algo que entonces, quizá por su naturaleza, se me presentaba similar: Mi lucha, la obra autobiográfica de Karl Ove Knausgård.
—La verdad es que no he leído a Knausgård, aunque entiendo de dónde puede proceder la similitud entre ambos proyectos, dado que constan de una serie de libros en marcha que giran alrededor de un personaje. Si acaso, ese personaje puede ser más central en su obra. Lo que yo hago, si bien en un primer momento pudo arrancar desde un lugar de intimidad, un lugar personal, creo que se ha ido desplazando de ese centro con el tiempo. El interés por la propia experiencia alcanza pronto su límite, y después te encuentras con la necesidad de rebasarlo, a riesgo de quedarte reescribiendo los mismos textos para el resto de tu vida.
—En Canción aparece con fuerza el personaje del abuelo libanés: un hombre opulento y poderoso, casi una figura opuesta a la del abuelo polaco, superviviente de Auschwitz, sobre cuya herencia pivotaban los primeros libros. De este modo se genera una especie de contrapunto que también resulta desestigmatizante respecto a la comunidad judía.
—Tu lectura me resulta interesante porque, siendo yo nieto de esos dos abuelos, creo que nunca lo había visto así. Y sí que es cierto que el abuelo libanés resulta un contrapunto para el superviviente de Auschwitz: su mundo, siendo igualmente judío, es prácticamente opuesto. Son algo así como polos contrarios de un mismo universo, tanto en sus temperamentos como en el lugar que ocupan en la sociedad. Por ejemplo: el abuelo polaco no podría haber sido secuestrado; el abuelo libanés, por su posición de poder económico, sí.
—Sobre la conformación de la identidad del pueblo judío posteriormente a la II Guerra Mundial planea la tensión fundamental entre el territorio y el sentimiento de pertenencia. Si bien continúa agudizado el conflicto israelí-palestino en Oriente Próximo, la diáspora judía ha quedado extendida prácticamente por todo el mundo occidental. Su posición en el mundo se ha solidificado sobre una suerte de dislocamiento territorial.
—Esa relación entre territorio y sentimiento de pertenencia está prácticamente rota en el caso de los judíos: se pertenece a algo que nunca es el territorio. El territorio se siente prestado, sientes que siempre estás alquilando. Están el judío argentino, el mexicano, el francés… la pertenencia no se construye alrededor de la tierra ni de la nacionalidad, sino de algo más abstracto, como lo es la religión. Es entonces cuando empiezan a suceder cosas que a mí me resultan fascinantes, como lo es comenzar a disfrazarte como un habitante del lugar al que llegas. El judío americano, por ejemplo, es muy americano, pero solo en apariencia; primero es judío. Esa capacidad camaleónica creo que procede de un sentido profundo de la supervivencia, muy relacionado con la necesidad de pasar desapercibido. Wittgenstein escribió profusamente sobre esta habilidad del pueblo judío; después Woody Allen hizo chiste con ella en Zelig, donde su protagonista es capaz de convertirse en luchador de sumo, en médico, en papa, incluso en nazi para lograr sobrevivir. La relación entre tierra y pertenencia es muy precaria para el pueblo judío. El judío tiene siempre la maleta hecha, preparada para salir huyendo en cualquier momento. Esto es así simplemente como reacción a la historia.
—Este asunto se complejiza al hablar sobre personas judías que viven en Latinoamérica, ya que en estos países la identidad está problematizada desde el momento en que sufren procesos de honda colonización. Se habla de personas indígenas, tradicionalmente vinculadas a ese espacio, pero geopolíticamente hablando son países en los que la identidad está intervenida en un sentido histórico.
—Guatemala recibió una fuerte oleada de inmigración alemana en el periodo de entreguerras. Los grandes cafetaleros del país, los caciques del café son alemanes. También existe una comunidad libanesa muy fuerte o una gran comunidad china. Es por esto que yo creo que el tema de la identidad, que gira a mi alrededor, es en realidad algo presente en todos, ya que lo que te digo de Guatemala podría aplicarse casi a cualquier ciudad del mundo; bien a Madrid, bien a Buenos Aires. ¿Cómo es posible hablar de una identidad nacional cuando las naciones ya están compuestas por un enorme número de pequeños grupos con sus respectivas lenguas? En Guatemala se hablan un total de 22 lenguas indígenas que no se entienden entre sí. Para comerciar se emplea el español como lengua común, de manera similar al inglés en Europa.
Te cuento todo esto porque a mí la palabra identidad me persigue. No pienso en ella mientras escribo: quiero contar una historia y me sirvo de unas herramientas para hacerlo de manera teatral, dramatizada. De hecho, fue un periodista guatemalteco el primero que me llamó la atención sobre ella, me dijo: “pero vos lo que estás haciendo es escribir sobre la identidad”. A partir de ese momento, empezó a salir por todas partes. Como palabra me resulta tan abstracta que no dispongo de una definición sociológica para ella. Como mucho puedo acercarme ya no a mi propia identidad, sino a mi problema de fragmentación identitaria. Lo que ocurre es que, cuando describo todo esto, a los lectores les hace sentido por alguna razón. Está claro que esa fragmentación es particularmente radical en mi caso —por ejemplo, cuando digo que soy judío y árabe siempre se genera un poco de tensión—, pero al final pienso que todos acabamos sufriéndola en algún grado.
—Si bien tus libros parten desde un lugar de autoficción, casi todos ellos acaban tirando hacia un pasado bastante lejano, con protagonistas que ya no están para dejar su testimonio. Al vuelo pensaba si no es que todo este proyecto versa sobre la responsabilidad inherente al asunto de haber sobrevivido, de seguir vivo cuando otras personas ya no lo están.
—Mi abuelo polaco todavía vio publicado el libro antes de morir. Ya estaba muy mal: cuando empezó a abrirse y a contar enloqueció, ya no podía parar, creía escuchar voces de soldados… Creo que es en Monasterio donde describo brevemente el escenario de su lecho de muerte, aunque no incluí el detalle de que, cuando falleció, El boxeador polaco estaba sobre su mesilla de noche. Para mí fue muy significativo darme cuenta de que él entendió que su testimonio quedaba, que la historia de su vida no moría con él, que se la había entregado a su nieto y éste la había hecho pública —parte de mi familia no compartió su entusiasmo—. Ahora trato de recuperar otros testimonios: el de mi abuelo libanés, el del niño ahogado. Este último es una persona que ya apenas existe: los primos de mi generación no sabían que había existido. Desde el momento en que su muerte se convirtió en un tema tabú para la familia y dejó de hablarse de él, su memoria también murió.
—En Canción, después de encontrar en París un documento fundamental para tu búsqueda, escribes: “[…] me marché satisfecho con haber sostenido en las manos ese papel del pasado (como si fuera necesario encontrar y tocar la evidencia de esta historia)”. A fin de cuentas, ese documento físico no es tan distinto de estos libros.
—Eso es: ahora el documento es el libro en tus manos, como lo fue ese legajo en la Biblioteca Nacional de Francia en las mías. Encuentro una lectura interesante en eso que dices acerca de la experiencia que tenemos como lectores con el libro físico, que no es sino la evidencia de un testimonio, el sentir táctil de un testimonio.
—En un contexto de flexibilización epistemológica como el de Internet, el objeto físico se vuelve un artefacto bastante extraño. En otro pasaje del libro aparece un pintor borracho que cuenta que aprendió a pintar sobre la arena; la marea subía, borraba su trabajo y él tenía que volver a empezar. Cuando hablamos de la memoria, en cierto modo resulta tranquilizador poder tocar las cosas, poder tocar al otro.
—En el último cuento de Signor Hoffman hay otro fragmento que engarza bien con la anécdota del pintor borracho de Canción a la que haces referencia. Dice: “[…] acaso lo importante, para alguien como madame Maroszek, no era dónde escribimos nuestra historia, sino escribirla. Narrarla. Dar testimonio. Poner en palabras nuestra vida entera. Aunque tengamos que escribirla en papeles sueltos o en papeles robados […]”. Voy a esta idea de dejar la historia escrita en algún lado, que va en contra de lo que apuntas acerca de una realidad tan mediatizada en la que la información se vuelve efímera, evanescente. El conocimiento al que accedes hoy en redes puede que mañana ya no exista, y la literatura como que va en contra de eso. La idea es que algo permanezca de alguna manera.
—Diría que es una ambición contraria a la propia naturaleza del ser humano, que no deja de ser también evanescente; como una lucha contra la propia muerte.
—Sí. La literatura, en cierta manera, es una lucha contra la muerte, contra el desvanecerse de las cosas, contra la descomposición y la pérdida. La cuestión es que algo quede, y eso va en contra de la naturaleza, porque lo natural es perecer. Pero la gran literatura permanece.
—————————————
Autor: Eduardo Halfon. Título: Canción. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.






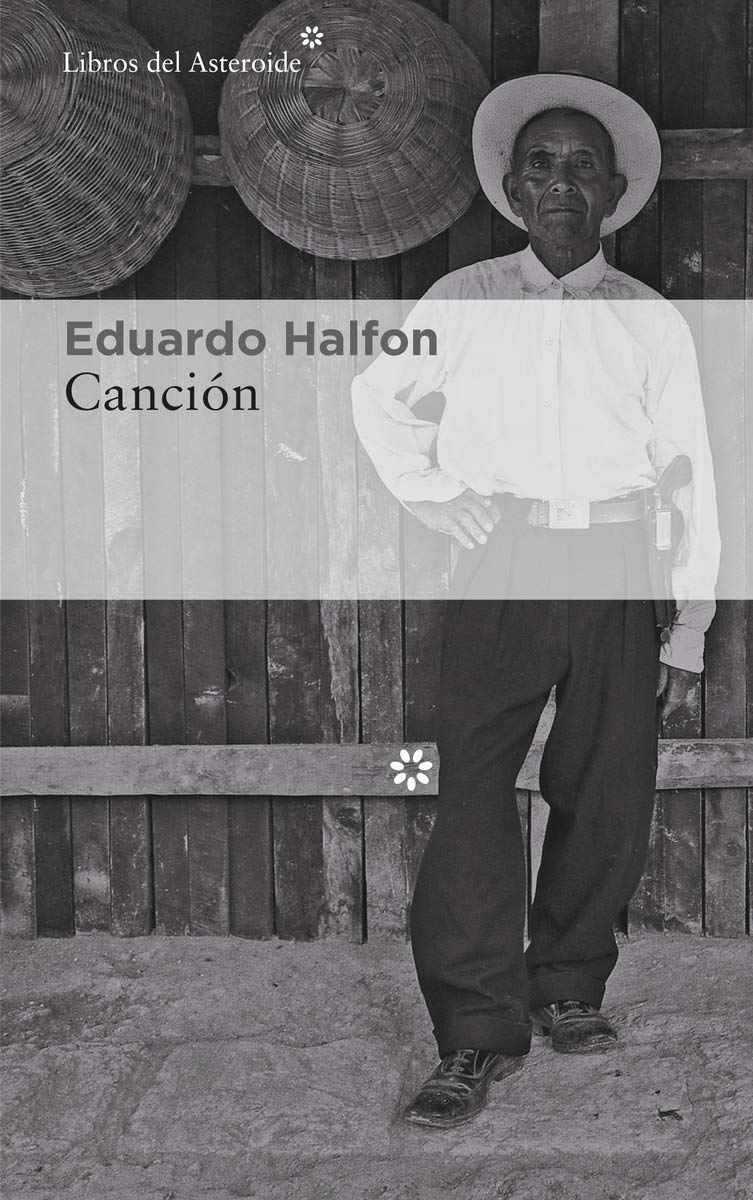



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: