Responde por innata devoción a un escolio de Aristófanes: es la anciana kaiserina de la Bundesrepublik, pelito a tazón, vestida con el preceptivo manto blanco y la banda escarlata de los juegos fúnebres. Subiendo, temblorosa, la escalera del Reichstag, ayudada por dos bellas vestales, y luego pronunciando una breve plegaria en buen griego antiguo, derramando el vino de la copa que sostiene sobre una losa de piedra. Festividad de los muertos, primavera en Berlín: un mundo entero para respirarlo a bocanadas, con la cara desnuda. ¿Qué año es este? No es este nuestro año, eso desde luego: es algo que sucede como en un limbo soñado por xiluros, en una franja liminar entre nuestra antigua Grecia y nuestra antigua Europa. La kaiserina hace una pausa, con la copa alabastrina todavía medio alzada, y con ella esperan las dos fräuleins a derecha e izquierda. Poses y decorado se prestan a algo majestuoso, a un atentado terrorista o un cuadro de Ingres. De hecho se tiene la esperanza de que la Empusa —la tenue sombra que se enmadeja y se desenmadeja como un ovillo, saliendo de la tierra— no acepte la libación y devore a la kaiserina ante esta multitud expectante que aguarda en un profundo silencio su veredicto. Sería algo muy bonito de presenciar, el sacrificio regio por algo tan trivial como una salpicadura sin sentido o una mala cosecha. Hace no tanto tiempo los pueblos empobrecidos o cansados de atropellos hacían caldo de puerco con los malos gobernantes. ¿Qué ha pasado con tan bella tradición? Lo mismo, me atrevería a decir, que con los dioses y demonios a los que casi toda tradición servía. Pero sigamos. Más allá de esa franja liminar donde una conocida kaiserina se nos aparece en una forma aquí desconocida, existe un mundo, el nuestro, donde el ritual perdura bajo un aspecto paródico e irreconocible. Las ceremonias previas a los juegos olímpicos, a los mundiales de fútbol, el festival de Eurovisión como una especie de cabaret de Babilonia. Recuerdo la inauguración del túnel de San Gotardo, por ejemplo, con nuestra kaiserina (lo de nuestra en un sentido espacio-temporal pero también de propiedad, o propiedad inversa) sentada entre soberanos y poderosos en la primera fila. ¿La hora? Naturalmente, el mediodía.
¿Por qué, qué tiene de especial el mediodía? ¿Es el hecho de que su aparición divide el día en dos partes? ¿Es algo relacionado con su luz, con su momentánea perpendicularidad, y ese vínculo supersticioso que entendemos que existe entre una verdad profunda y el revelador equilibrio de las líneas? Admito que durante muchos años he sido, como usted y como usted, otra víctima más del siglo XVIII. Heredé de manera indirecta la versión de Edmund Burke sobre la naturaleza (Indagación filosófica, 1757) y consideré que todo lo invisible pertenecía a los reinos de la noche: las hadas, los demonios, las torvas fantasías de una mente sostenida a duras penas en un forzoso aguzamiento del oído, en la orla de claridad que deja a su paso el rayo vacilante de la luna por el bosque. En ocasiones me ha vencido el sueño pasadas las doce del mediodía, en una playa, en un calvero, junto al río que corre alrededor de mi casa, y también yo me he sorprendido de la falta de fuerzas que me sobrevenía al despertar, la sensación de haber sido drenado de mi espíritu en aquel lugar diáfano, bajo la espectacularidad del cielo a pleno sol.
(Todas estas cosas las estoy escribiendo mientras oigo a unos niños bañándose en el río, bajo el tumulto de un pequeño salto de agua, a las diez de la noche. A veces los veo cruzar bajo el puente con linternas, hablando en voz baja, buscando piececitas históricas en los lugares que no hace mucho ocupaban los antiguos molinos.)
Por supuesto, las casas abandonadas y los bosques por la noche me siguen inquietando, y tiendo a avivar el paso cuando escucho entre las sombras lo que a la luz del día no identificaría sino como hojarasca. Me siento más cerca de mí cuando cae la noche, más dependiente de todos mis sentidos. Pero a causa de mi formación decimonónica, de mi alma investida de tinieblas, de todos los juguetes con los que aprendí a mirar la vida, traídos de un viejo gabinete dieciochesco, desde siempre he prestado una atención mucho menor a lo que era visible de por sí, bajo una luz tan clara que parece incapaz de llevarnos a engaño, que da la impresión de revelarlo todo. ¿Pero y si no fuera así? ¿Y si, de la misma manera en que lo que es arriba es abajo, los demonios de la noche también tuvieran su contrapartida, y existiera algo tan misterioso, inquietante y, a fin de cuentas, cargado de sentido, como unos demonios del mediodía?
Roger Caillois (1913-1978) es uno de esos escritores que parecen siempre como a la sombra de otros más conocidos, un escritor de los que sin desesperarse nos aguardan con sus libros a la vera del camino. Una novela suya, que leí con dieciocho años (Poncio Pilatos), me acompañó mucho más tiempo de lo que me duró su lectura. Imágenes, imágenes y Piedras (que prologó Cioran) me demostraron aquello de lo que medio siglo atrás habló el mitógrafo Orlog Paléologue: que “la erudición también puede ser divertida”. Divertida en el sentido de entretenida y recreativa, sin llegar por completo a la cuasi ebriedad de la segunda acepción, pues Caillois es muy sobrio a la hora de mostrar su buen humor. Pero quien pueda entretenerse y recrearse, y llegar entre resuellos a la cuasi ebriedad, estudiando una ecuación o un cuarzo jaspe, una jugada de ajedrez o un verso suelto, sin duda que sabrá a qué me refiero. Caillois vivió en Buenos Aires, en casa de Victoria Ocampo, con la que mantuvo un idilio (es verdad, a qué viene chismorrear aquí), tradujo al francés los cuentos fantásticos de un inspector de conejos y aves de corral argentino (que consideraba a Caillois su “inventor”, más que su descubridor) y, aparte de escribir, coleccionaba minerales.
Los demonios del mediodía (1936) es también un mineral. Tiene su fantasía y una belleza abstracta, tiene su dureza revestida de erizos, sus hábiles salientes disuasorios, y esa curiosa fiebre todavía, como de haber sido creado en puro fuego. Allí uno no lee frases sino caminos veteados, brillantes cuentecitas hechas de algo que llamaré una belleza psíquica, y ruego encarecidamente a sus futuros lectores que hagan oscilar sus páginas en dirección a la luz para que vean que ellas también despiden el cambiante tornasol de los cristalitos ensartados en la piedra. Caillois tenía mucho aprecio a dos cuarzos, uno de Uruguay y otro de jaspe, llamado “máscara griega”, que donó al Museo de Historia Natural de Francia. La mirada fija de aquel cuarzo de Uruguay, ese mapa de Marte que recorre toda la superficie de la máscara griega, a mí me parece que son como la inspiración natural de este libro. Creo que pertenecen a la clase de objetos lovecraftianos que sólo pueden producir una intensa excitación nerviosa o dejarte incapacitado para escribir una sola palabra.
¿Pero de qué habla este hermoso mineral, qué nos dice a nosotros, vivientes amenazados de sobrecogimiento y silencio? Caillois lo expresa con engañosa sencillez en el capítulo en que trata el tema de la sombra: nos habla de “un haz de creencias muy emparentadas, que conduce hacia el hecho de que el mediodía, la hora sin sombra, es la hora de los muertos”, que tampoco la proyectan. Por influencia de la literatura gótica que se filtra en el romanticismo, la noche como semillero de horrores ha privado al día de una condición no menos turbadora que la que acompaña a esas horas cedidas al juego de los espectros, cuando los sentidos que nos permiten sentirnos confiados enmudecen o se vuelven ciegos, mientras que aquellos que se habían visto atenuados al abrigo de la luz del día recrudecen las amenazas de cuanto nos rodea. No ver revela presencias que deduce el oír exacerbado, el ruidillo de la hoja contra el viento multiplicado por varios miles de años de sobresaltadas espirales en un tímpano. Pero ver nos hace dóciles a la costumbre y ciegos a las sorpresas, renuentes a recelar de cualquier compañía que nos sale en el camino sólo por el hecho de que el sol de mediodía esté brillando en lo alto.
Caillois recorre la más recóndita literatura griega y parte de la latina para lanzarnos una serie de interrogantes, y, naturalmente (cfr. Paléologue), para encandilarnos con las respuestas: ¿por qué el mediodía era en Grecia “la hora religiosa por excelencia”? ¿Por qué señalaba “el término de los negocios serios y de las ocupaciones políticas”? ¿Qué tienen en común el Diente del Mediodía, el Pico del Mediodía, el Pic Mezzodi, el Vierinadel, el Zwöfstein, en cuyo peñón se aparece la Fylgja “como espectro del mediodía”, el Roc-Midi de Angles-sur-l’Anglin, y en Lohnberg la Piedra del Mediodía de “la comarca de Liegnitz, que proyecta su sombra sobre el prado llamado pradera del diablo”, y da a conocer la hora a los segadores? ¿Por qué enterraron los turcos una cuna de oro a la sombra del campanario de Mespelare, “dejando a los espíritus como guardianes”? ¿Por qué a las regiones más allá del río Hypasis, en la India, y en Siena, en la frontera entre Egipto y Etiopía, se les llama “las regiones sin sombra”? ¿Por qué en los templos de Grecia “se corren las cortinas a mitad del día y se prohíbe la entrada a los mortales”? ¿Por qué las mujeres y los niños no podían salir de casa a medianoche ni a mediodía? ¿Por qué no es conveniente dormir a la hora en que hemos dejado de proyectar sombra? ¿Dónde sentían las mujeres el impulso de la lascivia a que las arrastraba Sirio, “el astro nocivo”? ¿Cuál era el verdadero aspecto de las sirenas, “aquellas que desecan”, y cómo era su canto? ¿Existe alguna relación entre la “cabalgata de las brujas” y la Cacería Salvaje? ¿Quiénes son “la Bella de los Montes” y “el fantasma de las patas de asno”, que aparecen en los manuscritos mágicos siempre demasiado cerca de la Lamia?
Resulta fascinante conocer en este libro las respuestas a todas esas preguntas: pero no menos fascinante es saber que un día nuestros antepasados se vieron en la necesidad de formulárselas. Yo vivo junto a un río, rodeado de montañas, y a veces he sentido cosas misteriosas entre las enramadas, en la maraña de hojarasca a pie de suelo, en una enorme oquedad entre rocas de la que un día salió un gruñido, y que no he sido capaz de volver a encontrar. Cuando no estoy aquí, también vivo rodeado por un río y por un bosque, agitado por un viento que arrastra los murmullos del idioma francés. Aquí y allí, libros como este encantador y mineral Los demonios del mediodía me sirven como una guía para entender la complejidad de belleza y misterio que perdura en el mundo, y que los retorcidos caminos del hormigón y el asfalto no han conseguido silenciar. Pero sé, pues he sido criado en grandes urbes, que el oído hecho a los motores, a las carrocerías y al cromado vibrante, al grito demencial del ciudadano atrapado entre metales, agradece la existencia de todo lo que le recuerda su pasado aterido de susurros, su época gloriosa en la que un crujido en la maleza le hacía estallar en fábulas, canciones, poemas inmortales, en todo lo que ningún dios hubiera podido esperar de esta criatura despojada de pelaje que nació de una explosión en el vacío. Siempre recuerdo un milagroso pasaje de literatura encandilada en el que Hofmannsthal, durante un viaje a Grecia, se ve rodeado repentinamente por unas estatuas gigantescas, estatuas de mujeres, que de pronto cobran vida y le observan con algo que se describe como “una sonrisa indescriptible”. Con ese mismo pavor ante lo que inhumanamente cobra vida, pero también con esa misma certeza de ser afortunados testigos de lo insólito, es como haríamos bien en contemplar la vida. Somos carne como podíamos haber sido mineral, como podíamos no haber sido nada, o un lejano griego al que el sueño arrebató con sus demonios a la hora del mediodía. Lo que desde luego no podemos negar es que, vástagos como somos de un mismo átomo rebelde, mineral y carne, sombra de la nada y griego antiguo, bullen todavía por dentro de nosotros. “La ensoñación que se demora en las imágenes responde al mismo llamado y toma prestados los mismos senderos que permiten al hombre interrogar al universo. Sin esta manía permanente de interpretarlo todo, de acuerdo con la verosimilitud o en contra de ella, quién sabe si los estadios del conocimiento no carecerían, a la vez, del impulso que necesitan para acercarnos nuevamente a las estrellas.” Palabras de Caillois, que suenan como un himno en aquellos que así entienden la vida o aspiran a entenderla.
—————————————
Autor: Roger Caillois. Título: Los demonios del mediodía. Traducción: Luis Eduardo Rivera. Editorial: Siruela. Biblioteca de Ensayo (2020). Venta: Todos tus libros.


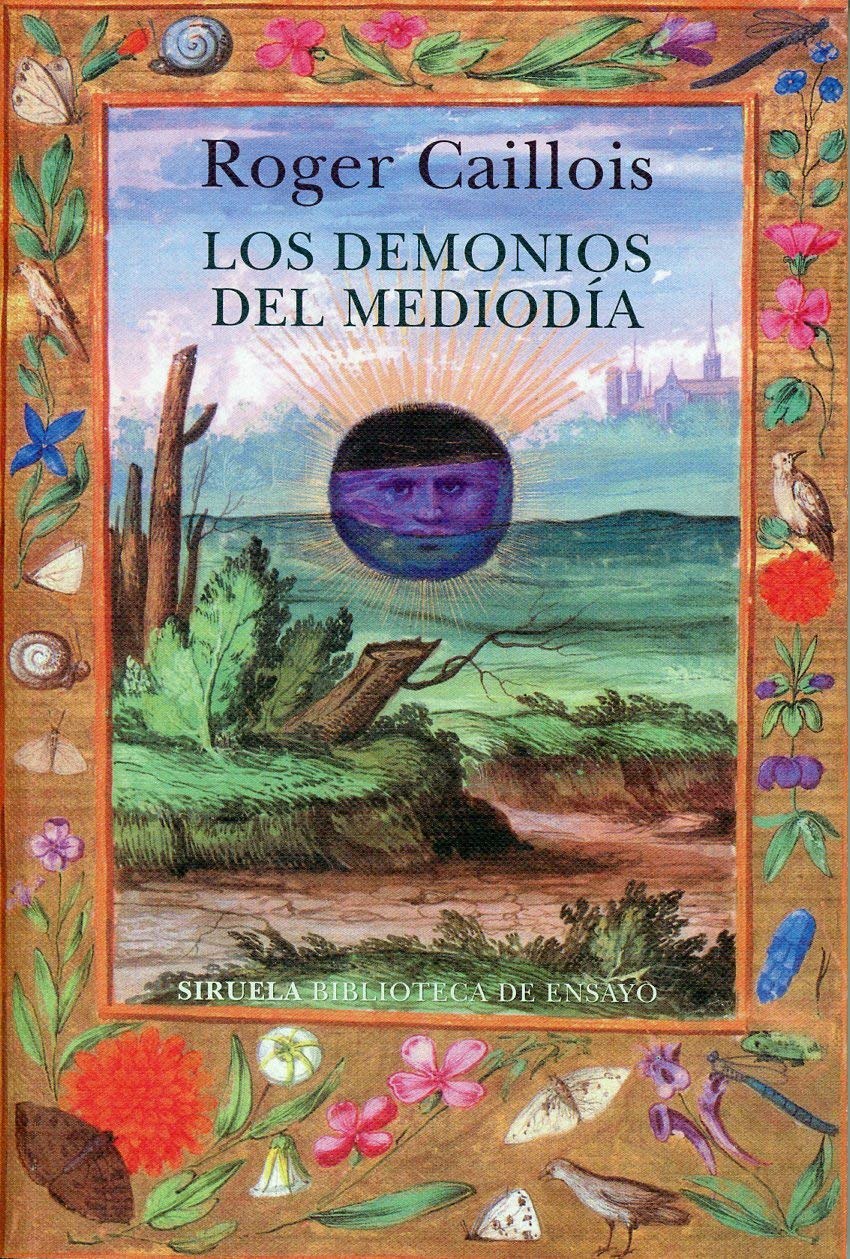
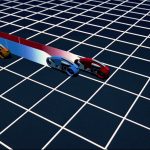


‘Je mange à midi et demie’.