Foto: Alfredo Padrón.
Entre los días 12 y 16 de junio el Instituto Cervantes celebrará Benengeli 2023, Encuentro Internacional de las Letras en Español, con la participación de unos 60 escritores del ámbito de la lengua española. Benengeli 2023, desarrollado por la sección de literatura del Instituto Cervantes y comisariado por Nicolás Melini, tiene lugar de manera presencial en ocho ciudades de cinco continentes (Sídney, Manila, Tokio, Bruselas, Toulouse, Mánchester, Tánger y Los Ángeles), y en otras tantas por medio de podcast de radio y colaboraciones con instituciones. Las actividades de Benengeli 2023, que toma su nombre del personaje historiador que Miguel de Cervantes ideó para que divulgara las andanzas de Don Quijote, Cide Hamete Benengeli, se podrán disfrutar en la web del Instituto Cervantes: www.cervantes.es.
Zenda publica tres propuestas de tres de los autores invitados. Hoy es el turno del escritor venezolano Rubi Guerra con su cuento “El arte de desaparecer entre las hojas”.
***
EL ARTE DE DESAPARECER ENTRE LAS HOJAS
Tenía doce años cuando me obsesioné con los libros de Lobsang Rampa, un monje tibetano, según se creía en esa época. En su primer libro, El tercer ojo, narra su infancia y juventud hasta convertirse en lama. Las prácticas mágicas y esotéricas se convirtieron para mí en una ambición y una frustración; pero en realidad, lo primero que me impactó, y al mismo tiempo me produjo un hondo placer y sensación de reconocimiento, fue saber que los gatos siameses servían de guardianes en los templos. Eran siameses feroces, con uñas el doble de largas que los gatos normales, que atacaban a cualquiera que se acercara a las abundantes joyas preciosas que se encontraban en los templos sin ninguna otra guardia. Mi amor por los gatos y mi desprecio por los perros había sido vindicado. Lo segundo que me interesó fue el viaje astral y la cuerda de plata. Jamás había escuchado nada de eso, ni nada de budismo tibetano, y me pareció fascinante. Saber que el cuerpo astral se mantenía unido al cuerpo físico por un hilo plateado de pura energía psíquica me parecía tan asombroso que solo podía ser verdadero.
Mi atención se dirigida al difícil arte del viaje astral. Separar la conciencia de mi cuerpo y poder viajar a cualquier lugar, sin limitaciones de distancias, montañas o mares. Atravesar los muros de manera incorpórea. Yo no esperaba develar secretos místicos ni arcanos multiseculares, sino solo darme unas vueltas por ahí, flotando como fantasma. Y visitar las habitaciones de algunas muchachas. Con suerte, las vería dormir con poca ropa.
Durante semanas y semanas, meses enteros, cuando debería estar conciliando el sueño de forma tranquila, me empeñaba en imaginar una cuerda de plata que salía de mi estómago y se unía a mi cuerpo astral, la nebulosa imagen de mí mismo que flotaba entre la cama y el techo. Las horas pasaban, la luna seguía su camino en el cielo, mis gatos entraban y salían por la ventana, y yo permanecía clavado en el colchón, inmóvil, insomne, frustrado, hasta que en algún momento impreciso me integraba a los más amables territorios del sueño. Aun así, no perdía la esperanza y cada noche renovaba mis esfuerzos.
Un mediodía caminaba del liceo hacia mi casa por una avenida en la que el sol arrancaba destellos dolorosos a todas las cosas. La temperatura debía ser muy alta, y aun así el calor no me molestaba. Pocas cuadras antes de tomar la calle que me llevaría a mi casa, advertí que en dirección contraria venía un muchacho de mi edad. Avanzaba muy rápido, en línea recta con mi propia trayectoria. Ya podía ver su rostro con claridad y me pareció inusitadamente decidido y hostil, guiado por una determinación llamativa. La alarma creció en mi interior; no era miedo, pero sí un sentimiento que me decía que debía protegerme. Estaba a menos de diez metros cuando alzó el brazo derecho con la palma abierta en mi dirección, sin dejar de caminar; casi corriendo, de hecho. Yo también mantuve mi dirección y parecía inevitable que chocáramos de frente.
Y entonces las cosas se pusieron realmente extrañas. Su brazo derecho adquirió un tono azul, primero pálido y luego brillante, y también se hinchó como una fruta demasiado madura si es que acaso una fruta puede adquirir ese color. En respuesta, y sin que lo pensara, levanté mis dos manos a la altura del pecho como si me dispusiera en empujarlo. El rayo azul que salió de su mano –un torrente de energía caótica– golpeó en mis palmas abiertas. Hubo un destello blanco que borró todo lo que me rodeaba. Duró menos de un segundo o edades incontables; no tengo forma de saberlo porque mi propia conciencia desapareció en el fulgor cegador.
Luego todo volvió a la normalidad. Mi oponente no estaba a la vista. La gente caminaba por las aceras como siempre, abstraídos en sus ocupaciones de cada día, los automóviles corrían sobre el asfalto caliente arrojando monóxido de carbono. Pero nada era tan normal. Todo brillaba, pensé, pero no de la forma punzante del mediodía, sino con la calidez del amanecer.
Me encontraba detenido en mitad de la acera, y a pesar de mi desconcierto comprendía debía continuar mi camino. Fue entonces, al dar los primeros pasos, cuando advertí con asombro insuficiente que mis pies no tocaban el suelo. Era difícil calcularlo, pero diría que las suelas de mis zapatos se elevaban en el aire unos quince centímetros. Bajo mis pies, el cemento de la acera parecía haber desaparecido, pero tampoco me sentía flotar, no era esa inestabilidad mitad placentera, mitad atemorizante que había experimentado muchas veces en sueños. Debajo de mí el mundo era firme, solo que no era el mundo que conocía.
Pasada la primera impresión, se me hizo más urgente llegar a mi casa, donde mi madre ya me estaría esperando. Sin atreverme a pensarlo claramente, tenía la esperanza de que ella encontraría una solución a lo que me sucedía.
A paso vivo, confiando en que nadie notara mi circunstancia, quise dirigirme a mi casa y descubrí que mientras más avanzaba, a mayor altura me encontraba, como si subiera por una rampa inclinada e invisible que no solo me separaba del nivel en el que se movían los que inocentemente me rodeaban y parecían ignorarme, sino que, además, describía una curva poco pronunciada a la derecha. No podía desplazarme libremente hacia donde yo quisiera; me veía obligado a seguir unas tenues líneas luminosas –rojas, para más señas– que brillaban en el aire como señales de una autopista o luces de posición de un aeropuerto.
Comencé a correr, creyendo que la velocidad me mantendría en el camino correcto, pero era inútil; mi desplazamiento era errático, con constantes subidas y bajadas, esquivando paredes de casa y edificios y ramas de árboles, como guiado por una mano invisible que me apartaba de esos obstáculos. Por lo tanto, hice lo que me pareció más razonable: sin detenerme, reduje mi marcha a un ritmo normal. Y observé a mi alrededor. Por lo pronto, esperaba descubrir dónde se ocultaba mi enemigo, ese muchacho tan parecido a mí. No lo vi en ninguna parte, ni en el suelo ni en el aire, lo que no me causó ningún alivio.
De repente, una curva en el camino me acercó otra vez a mi casa, pero pronto mi alegría se transformó en consternación: estaba a casi dos metros del suelo y me dirigía directamente hacia una pared.
Paso sobre la verja del jardín y sobre las rosas que sembró mi madre hace algunos años y a los que prodigaba unos cuidados más bien distraídos, y sobre las hojas anchas del árbol de caucho que mi padre trajo de uno de sus viajes, y estoy a punto de estrellarme contra una de las paredes laterales. Cierro los ojos y me preparo para el golpe; pero no me estrello ni me rompo la nariz, como temía, sino que atravieso la pared sin sentir ni un estremecimiento leve ni un escalofrío, ni siquiera un cosquilleo.
Cuando abro los ojos estoy en el centro de la sala de mi casa, suspendido en el aire. Las líneas rojas han desaparecido. Floto como un muñeco de goma relleno de helio. A mi alrededor están las cosas de siempre, extrañadas por la perspectiva. Los viejos muebles, el gigantesco televisor levantado sobre cuatro patas delgadas y de apariencia frágil delante del cual solía pasar las tardes; el equipo de sonido aun más aparatoso que el televisor, un cajón en imitación de madera marrón, casi negro, fúnebre, y que nadie encendía salvo yo. Mi cabeza, estando más cerca del techo de lo habitual, detallaba el estado de las vigas y la redondez y blancura de los huevos de arañas que se acumulaban en las uniones de la madera.
¿Esto es estar muerto?, me pregunté con un sentimiento de estupor que estaba más allá de las lamentaciones.
Comprendo que sigo en mi mundo, pero por siempre separado de mi vida y de los que amo, condenado a ser un testigo impotente. Una gran tristeza se apodera de mi espíritu. No soy, pienso, ni siquiera un fantasma. El sentimiento que me embarga es el de estar en un universo paralelo o en una vida intermedia de la que desconozco las reglas.
En ese momento mi madre entra a la habitación. Noto, por primera vez, que no es tan vieja como yo creía. Tiene menos de cincuenta años; su pelo es completamente negro y su figura delgada se mueve con agilidad, incluso ahora que solo se dedica a quitar el polvo de los muebles. Le hablo, pero no me escucha. Eso me produce un desconsuelo mayor que cualquier otra cosa. Y luego veo llegar a mi enemigo; viste el uniforme de mi liceo; coloca mis libros sobre un aparador y saluda a mi madre, que le responde sonriendo. Es más de lo que puedo tolerar: me agito en el aire como un insecto vivo e impotente clavado en un corcho. Le grito a mi madre que quien está a su lado es un impostor y mis palabras llegan a ella como un débil soplo de viento que agita sus cabellos y pone una expresión dulce en su rostro.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Siempre fuimos híbridos
/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…
-

Odisea, de Homero
/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…
-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios
/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…


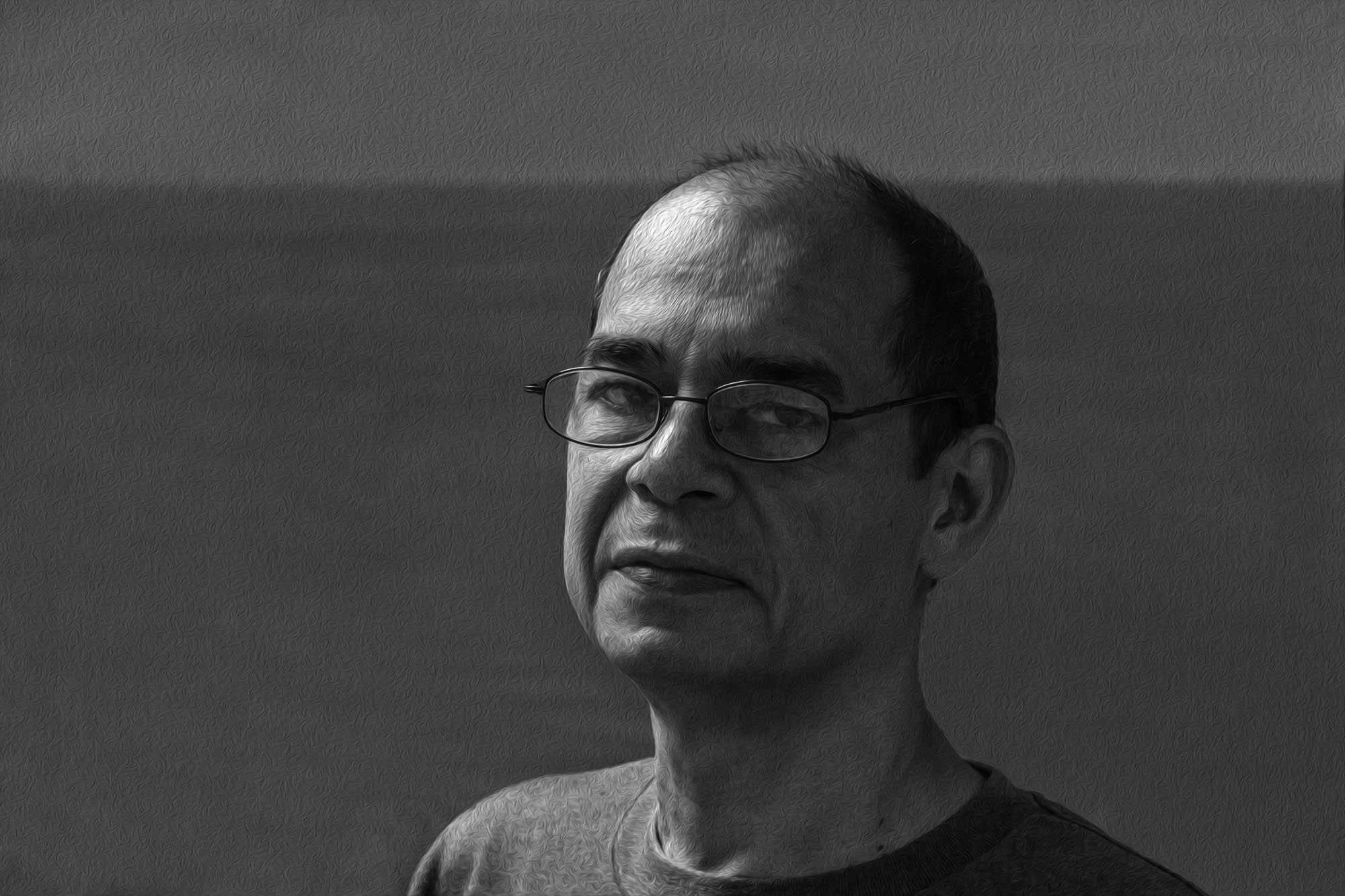



El viejo tema del doble ejecutado de una forma extraordinaria e impactante no es algo que resulte fácil. A la vez, la hilación linguística es fluida, atrapante. Esos dos detallazos lo hacen un gran cuento.
Excelente cuento. Muy bueno e imaginativo.
Muy bien hilvanado. La imaginación es la materia prima para desarrollar temas increíbles e interesantes. Me gusta mucho.