El carrusel de las confusiones (Salamandra), es la última entrega del gran narrador Andrea Camilleri, considerado el padre de la novela negra italiana.
En una calle solitaria de Vigàta, una mujer de unos treinta años es raptada, narcotizada con cloroformo y abandonada sin sufrir violencia ni robo, lo mismo que le ocurrió la víspera a la sobrina de Enzo, el propietario de la trattoria favorita de Salvo Montalbano. Ambas tienen en común la edad y que trabajan en sucursales bancarias. Unos días más tarde, otra joven es secuestrada con idéntico modus operandi, pero liberada en este caso con una treintena de cortes superficiales por todo el cuerpo menos la cara. Y coincidiendo con estos sucesos tan extraños, un incendio a todas luces provocado arrasa en parte una tienda cuyo dueño y su novia han desaparecido sin dejar rastro. La situación huele a mafia, pero el paso del tiempo no ha hecho perder a Montalbano un ápice de su fino olfato para descifrar los pequeños detalles y captar las motivaciones ocultas. Cuando todo apunta a una explicación más que obvia, el ejercicio de una lógica impecable lleva al comisario hacia una realidad mucho más compleja, un entramado de perversiones, traiciones y venganzas. Misteriosa, irónica, oscurísima, genial, esta nueva entrega del comisario Montalbano envuelve al lector en un clima de suspense psicológico sin tregua y confirma a Andrea Camilleri como uno de los maestros indiscutibles del género negro.
Zenda publica las primera páginas.
1
A las cinco y media de aquella mañana, minuto arriba, minuto abajo, una mosca que parecía muerta desde hacía tiempo en el cristal de la ventana abrió las alas de repente, se las limpió con esmero, restregándoselas bien, echó a volar y al rato cambió de dirección y fue a posarse en la repisa de la mesita de noche.
Allí se quedó quieta unos instantes, evaluando la situación, para luego salir disparada hacia el interior de la fosa nasal izquierda de Montalbano, que dormía a pierna suelta.
En sueños, el comisario advirtió un molesto picor en la nariz y, para librarse de él, se dio un buen manotazo en la cara. Sin embargo, sumido como estaba en brazos de Morfeo, no calculó la fuerza utilizada y el porrazo que se arreó tuvo dos consecuencias inmediatas: por un lado lo despertó, y por otro le hizo sangrar la nariz.
Se levantó de la cama a toda prisa soltando una sarta de maldiciones mientras la sangre le manaba a chorro, y se precipitó hacia la cocina, abrió la nevera, agarró un par de cubitos de hielo que se colocó en el puente de la nariz y se sentó con la cabeza completamente echada hacia atrás.
Al cabo de cinco minutos se le cortó la hemorragia.
Entró en el baño, se lavó la cara, el cuello y el pecho, y volvió a acostarse.
Apenas acababa de cerrar los ojos cuando volvió a sentir el mismísimo picor de antes, aunque esta vez en la fosa nasal derecha. Por lo visto, la mosca había decidido cambiar de campo de exploración.
¿Qué podía hacer para librarse de esa dichosa murga?
A la vista de la experiencia reciente, recurrir a las manos no era lo más indicado.
Sacudió la cabeza con brío. La mosca no sólo no se marchó, sino que se metió aún más adentro.
Quizá si le daba un susto…
—¡Ahhhhh!
El grito que pegó casi lo dejó sordo, pero consiguió el resultado deseado: el picor desapareció.
Estaba adormilándose por fin cuando volvió a notarla, esta vez en la frente. Maldiciendo de nuevo, decidió poner en práctica una estrategia diferente.
Agarró la sábana con ambas manos y se la echó de golpe por encima de la cabeza hasta cubrirla por completo. Así la mosca no podría encontrar un solo centímetro de piel desnuda, aunque, al estar tan tapado, le faltara el aire.
Fue una victoria de brevísima duración.
No había pasado ni un minuto cuando notó claramente cómo aterrizaba en su labio inferior.
Era evidente que la muy cerda asquerosa había salido volando, pero se había quedado por debajo de la sábana.
Lo asaltó un desánimo repentino. Contra aquella maldita mosca no tenía nada que hacer.
«Un hombre fuerte sabe reconocer sus derrotas», se dijo mientras se levantaba resignado para dirigirse al baño.
Al volver al dormitorio para vestirse, cuando estaba a punto de recoger los pantalones de la silla, vio con el rabillo del ojo a la mosca posada encima de la mesita de noche.
La tenía a tiro y aprovechó la oportunidad.
A la velocidad del rayo, levantó la mano derecha y la bajó para aplastar al insecto, que se le quedó pegado a la palma.
Fue al baño y se lavó a conciencia, canturreando satisfecho por haberse desquitado.
No obstante, cuando entró en el dormitorio con los andares jactanciosos del vencedor, se quedó de una pieza.
Había otra mosca que se paseaba por la almohada.
Entonces ¡es que eran dos! ¿Y él a cuál había matado?
¿A la inocente o a la culpable? Si resultaba que se había cargado a la inocente, ¿alguien le reprocharía el error algún día y se lo haría pagar?
«Pero ¡qué gilipolleces se te pasan por la cabeza!», se dijo.
Y empezó a vestirse.
Después de beberse una buena taza de café, y ya bien emperifollado, abrió la cristalera y salió al porche.
El día se presentaba clavadito a una postal turística: playa dorada, mar azul oscuro, cielo azul claro sin la más mínima sombra de nubes. Se veía incluso una vela lejana.
El comisario respiró hondo y al llenarse los pulmones de aire salino se sintió renacer.
A la derecha, justo a la orilla del mar, observó a dos hombres que estaban discutiendo. La pelea debía de ser bastante acalorada, según dedujo de los movimientos agitados y nerviosos de los brazos y las manos, si bien no llegaba a distinguir lo que decían debido a la considerable distancia.
Entonces, de repente, uno de los dos hizo un gesto que Montalbano al principio no vio bien; fue como si hubiera adelantado la mano derecha, que resplandeció por el reflejo de la luz del sol.
Se trataba sin duda de la hoja de una navaja, y la reacción del otro fue inmovilizarlo con ambas manos mientras le propinaba un rodillazo en los cojones. A continuación, los dos cuerpos se enredaron, perdieron el equilibrio y se desplomaron, pero sin dejar de atizarse ferozmente, antes de empezar a rodar por la arena aferrados el uno al otro.
Sin pensárselo dos veces, el comisario bajó del porche y echó a correr hacia los dos hombres. A medida que se acercaba empezó a oír sus voces.
—¡Yo te mato, hijo de la gran puta!
—¡Y yo te hago picadillo!
Llegó casi sin aliento.
Uno de los dos se había colocado encima de su adversario, al que tenía inmovilizado con los brazos en cruz, sujetándoselos con las rodillas: prácticamente se le había sentado encima de la barriga y estaba partiéndole la cara a puñetazos.
Aunque Montalbano no sabía de qué iba aquello, lo derribó de un fuerte puntapié en el costado. El hombre, pillado por sorpresa, cayó de lado sobre la arena, gritando:
—¡Cuidado, tiene una navaja!
El comisario se dio la vuelta de golpe.
En efecto, el del suelo, que ya estaba levantándose, empuñaba una navaja con la mano derecha.
Había cometido un grave error, se había confundido: el más peligroso de los dos era el que estaba en la arena. Sin embargo, Montalbano no le dio tiempo a decir «esta boca es mía» y, de una patada en la cara, lo devolvió a la misma posición de antes, panza arriba. La navaja salió volando.
El otro, que mientras tanto se había levantado, aprovechó de inmediato la situación favorable para abalanzarse sobre su adversario y darle otra vez de puñetazos.
Todo había vuelto al punto de partida.
Entonces Montalbano se inclinó, agarró de los hombros al de los puñetazos y trató de echarlo atrás, pero, como el hombre no opuso resistencia, fue el comisario quien perdió el equilibrio y cayó de espaldas con el desconocido encima.
El de la navaja, por su parte, se lanzó sobre los dos a toda velocidad. El de los puñetazos daba coces tratando de acertar en los cojones de Montalbano, que a su vez le atizaba con el puño izquierdo, al tiempo que con el derecho golpeaba al que estaba encima del todo, el cual, por su parte, con una mano intentaba dejar ciego al comisario sacándole los ojos, y con la otra pretendía hacerle lo mismo a su contrincante.
Enseguida formaron una especie de pelota de seis brazos y seis piernas que rodaba por la arena, una pelota vociferante entre un batiburrillo de juramentos, puñetazos, maldiciones, rodillazos y amenazas. Hasta que… Hasta que una voz, muy cercana y decidida, los conminó:
—¡Alto o disparo!
Los tres se quedaron inmóviles y miraron a quien había hablado.
Era un cabo de los carabineros y los apuntaba con una metralleta. A su espalda había otro carabinero que sostenía la navaja. Estaba claro que debían de estar patrullando por el paseo marítimo y, al ver a tres hombres enzarzados en una pelea, habían decidido intervenir.
—¡Levantaos!
Los tres se pusieron en pie.
—¡Andando!— añadió el cabo, indicándoles con la cabeza que se dirigieran hacia un gran furgón detenido en el paseo, con un tercer carabinero al volante.
«¿Revelar que soy comisario o no revelarlo?», ésa era la hamletiana duda de Montalbano mientras se dirigía con los demás hacia el furgón.
Llegó a la conclusión de que lo mejor era presentarse cuanto antes y deshacer el equívoco.
—Un momento. Soy…— empezó a decir, pero se detuvo.
El grupo se quedó mirándolo.
Sin embargo, el comisario no pudo proseguir.
En ese preciso instante recordó que se había dejado la cartera con la documentación en el cajón de la mesita de noche.
—Entonces, ¿qué? ¿Nos dices quién eres?— preguntó el cabo con ironía.
—Se lo diré a su teniente— contestó Montalbano, y echó a andar otra vez.
Por suerte, la parte trasera del furgón llevaba una cortinilla; si no, el pueblo entero habría visto pasar al comisario Montalbano detenido por los carabineros y se habrían echado unas buenas risas a su costa.
En el puesto de los carabineros los metieron, no puede decirse que con delicadeza, en una sala espaciosa, donde el cabo fue a sentarse detrás de uno de varios escritorios.
Se lo tomó con calma. Se recolocó la chaqueta, observó un bolígrafo durante un buen rato, leyó una hoja de un informe, abrió un cajón, miró dentro, lo cerró, se aclaró la voz y por fin se decidió:
—Vamos a empezar contigo— dijo, dirigiéndose a Montalbano— . Dame un documento identificativo.
El comisario se removió incómodo, entendía que se enfrentaba a una situación bastante violenta. Mejor cambiar de tema.
—Yo no tengo nada que ver con la riña— aseguró con voz firme—. He intervenido para separarlos. Y estos dos, a los que ni siquiera conozco, pueden confirmarlo.
Y se volvió para mirar a los dos adversarios, que estaban tres pasos más atrás, vigilados por un carabinero. Entonces sucedió algo extraño.
—Yo lo único que sé es que me has atizado una patada en el costado que aún me duele— dijo el de los puñetazos.
—Y a mí otra en toda la cara— añadió el de la navaja.
En un santiamén, Montalbano comprendió la situación. Los muy hijos de puta lo habían reconocido perfectamente y se lo estaban pasando de fábula con aquel apuro suyo.
—Ya verás como te quito yo las ganas de hacerte el listo— intervino el cabo, amenazador—. Venga ese documento.
No había tutía, le tocaba decir la verdad.
—No lo llevo encima.
—¿Y eso?
—Me lo he dejado en casa.
El cabo se levantó.
—Resulta que vivo en una casita que…
El cabo se le colocó delante.
—… está justo en la playa. Esta mañana me…
El cabo lo agarró de las solapas de la americana.
—¡Soy comisario de policía!— exclamó Montalbano.
—¡Y yo, cardenal!— contestó el otro mientras empezaba a zarandearlo tan violentamente hacia delante y hacia atrás, y por un momento Montalbano temió que se le fuese a caer la cabeza como una pera madura.
—¿Qué pasa aquí?— preguntó el teniente al mando del puesto de los carabineros al entrar en la sala.
Antes de contestar, el cabo le dio otra violenta sacudida a Montalbano.
—He sorprendido a estos tres enzarzados en una pelea. Uno llevaba una navaja. Y este de aquí dice que es…
—¿Le ha dado el nombre y los datos?
—No.
—Suéltelo ahora mismo y llévelo a mi despacho.
El cabo miró extrañado a su superior.
—Pero…
—Cabo, le he dado una orden— lo cortó con frialdad el teniente antes de marcharse.
Montalbano le dio las gracias mentalmente. Había actuado del mejor modo para evitar el ridículo generalizado: el teniente y el comisario se conocían muy bien.
Mientras recorrían el pasillo, el cabo, atónito, le preguntó en voz baja:
—Dígame la verdad, ¿en serio es comisario de policía?
—¡Qué va, hombre! — lo tranquilizó Montalbano.
Al cabo de diez minutos, una vez aclarado todo y aceptadas las excusas del teniente, se encontró fuera del puesto de los carabineros.
Obligatoriamente, tenía que ir a casa a cambiarse; en el transcurso de la riña no sólo le había entrado arena hasta las partes más íntimas, sino que además había acabado con la camisa rasgada y le faltaban dos botones de la americana.
Lo más lógico era ir a pie hasta la comisaría, que quedaba a un cuarto de hora escaso, y que desde allí lo llevaran a Marinella.
Se puso en marcha.
Sin embargo, como le dolían el ojo izquierdo y la oreja derecha, se detuvo delante de un escaparate para mirarse.
Había recibido un buen puñetazo en el ojo y se le empezaba a poner azulada la piel que lo rodeaba; en la oreja, por su parte, se distinguía con claridad la marca de dos dientes.
Nada más verlo, Catarella pegó un alarido que no parecía humano, más bien recordaba el de una bestia herida. Y acto seguido le soltó un alud de preguntas:
—¿Qué le ha pasado, dottori? ¿Una digresión a mano armada? ¿Una digresión a mano normal? ¿Un afrentamiento? ¿Un atraco? ¿Qué ha sido? ¿Eh? ¿Una colisión movilística? ¿Una explosión? ¿Un incendio provocador?
—Tranquilo, Catarè— lo interrumpió el comisario—. Me he caído, nada más. ¿Hay novedades?
—No, siñor. Ah, a primera hora ha pasado un individuo que quería hablar con usía personalmente en persona.
—¿Ha dicho cómo se llamaba?
—Sí, siñor. Alfredo Pitruzzo.
No conocía a ningún Pitruzzo.
—¿Está Gallo?
—Sí, siñor.
—Dile que me lleve a Marinella. Lo espero en el aparcamiento.
Se fijó en que en la explanada de delante de su casa había otro coche además del suyo. Se despidió de Gallo, abrió la puerta y entró. Al oír el ruido, Adelina salió de la cocina, lo miró y se puso también a dar alaridos.
—Virgen santa, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha sucedido? ¡Santa María santísima, menuda mañanita! ¡Menuda mañanita infausta!
Montalbano empezó a sospechar algo. ¿Por qué decía esas cosas la asistenta? ¿Por qué calificaba de «infausta» la mañana? ¿Qué más podía haber sucedido?
—Explícate, Adelì.
—Dottori querido, cuando he llegado, temprano, me he incontrado la casa vacía, abandonada, usía no estaba y la cristalera se había quedado abierta. Cualquier delincuente que pasara por aquí podía colarse y robar lo que le viniera en gana. Me he metido en la cocina y he oído que entraba alguien por el porche. He pensado que sería usía y me he asumado. No era usía, sino un siñor que lo miraba todo. Me ha parecido clarísimo que era un ladrón, así que he cogido una sartén bien gorda y he vuelto a asumarme. Como en ese momento me daba la espalda, le he arreado un buen sartenazo en toda la cocorota. Y se ha caído al suelo desmayado. Entonces lo he atado de pies y manos con una cuerda, lo he amordazado y lo he metido en el trastero.
—Pero ¿estás segura de que se trataba de un ladrón?
—¡Y yo qué sé! Cuando alguien se mete así en casa ajena…
—Perdona, pero, después de dejarlo inconsciente, ¿por qué no has llamado a la comisaría?
—Porque antes tenía que echarle un ojo a la pasta ’ncasciata.
Rumiando esa respuesta, Montalbano fue a abrir la puerta del trastero. El hombre estaba sentado en el suelo y lo miraba asustadísimo.
Nada más verlo, al comisario le quedó claro que no podía ser un ladrón. Era un señor de unos sesenta años, bien vestido y con buen aspecto. Lo ayudó a levantarse, le quitó la mordaza y al instante el hombre gritó:
—¡Socorro!
—¡Soy el comisario Montalbano!
No pareció que el otro lo entendiera.
—¡Socorro!— gritó aún más alto.
Se había puesto a temblar como una hoja.
—¡Socooorro! ¡Socooorro!
No sabía lo que se decía y no había forma de conseguir que se callara. Montalbano tomó una decisión rápida y volvió a amordazarlo.
Mientras, Adelina, alarmada por aquellos chillidos, había salido corriendo de la cocina y se había quedado al lado del comisario.
El hombre tenía los ojos tan abiertos a causa del miedo que parecía que se le fueran a salir de las órbitas de un momento a otro. Estaba demasiado aterrorizado para razonar; desatarlo en ese estado habría sido un error.
—Ayúdame— le pidió Montalbano a la asistenta—. Yo lo cojo de las axilas, y tú, de los pies.
—¿Adónde lo llevamos?
—Vamos a ponerlo en el sillón de delante de la tele.
Mientras lo transportaban como un saco, el comisario fraguó una versión de los hechos que contentara a tirios y troyanos. En cuanto el hombre estuvo sentado, le dijo:
—Si pido que le traigan un vaso de agua, ¿me promete que no pedirá socorro?
El otro bajó la cabeza varias veces en señal de asentimiento. Mientras él le quitaba la mordaza, Adelina regresó con el vaso de agua y se lo dio a beber poco a poco. El comisario no volvió a amordazarlo.
Pasados unos minutos, pareció que el individuo se había calmado; ya no sufría aquellos temblores. Montalbano acercó una silla y se sentó delante de él.
—Si no se ve con fuerzas para hablar, contésteme con gestos. ¿Me reconoce? Soy el comisario Montalbano.
El hombre dijo que sí con la cabeza.
—En ese caso, ¿cómo puede creer que yo, que ni siquiera sé quién es usted, quiera hacerle daño? ¿Con qué fin?
El otro lo miró receloso.
—————————————
Autor: Andrea Camilleri. Título: El carrusel de las confusiones. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


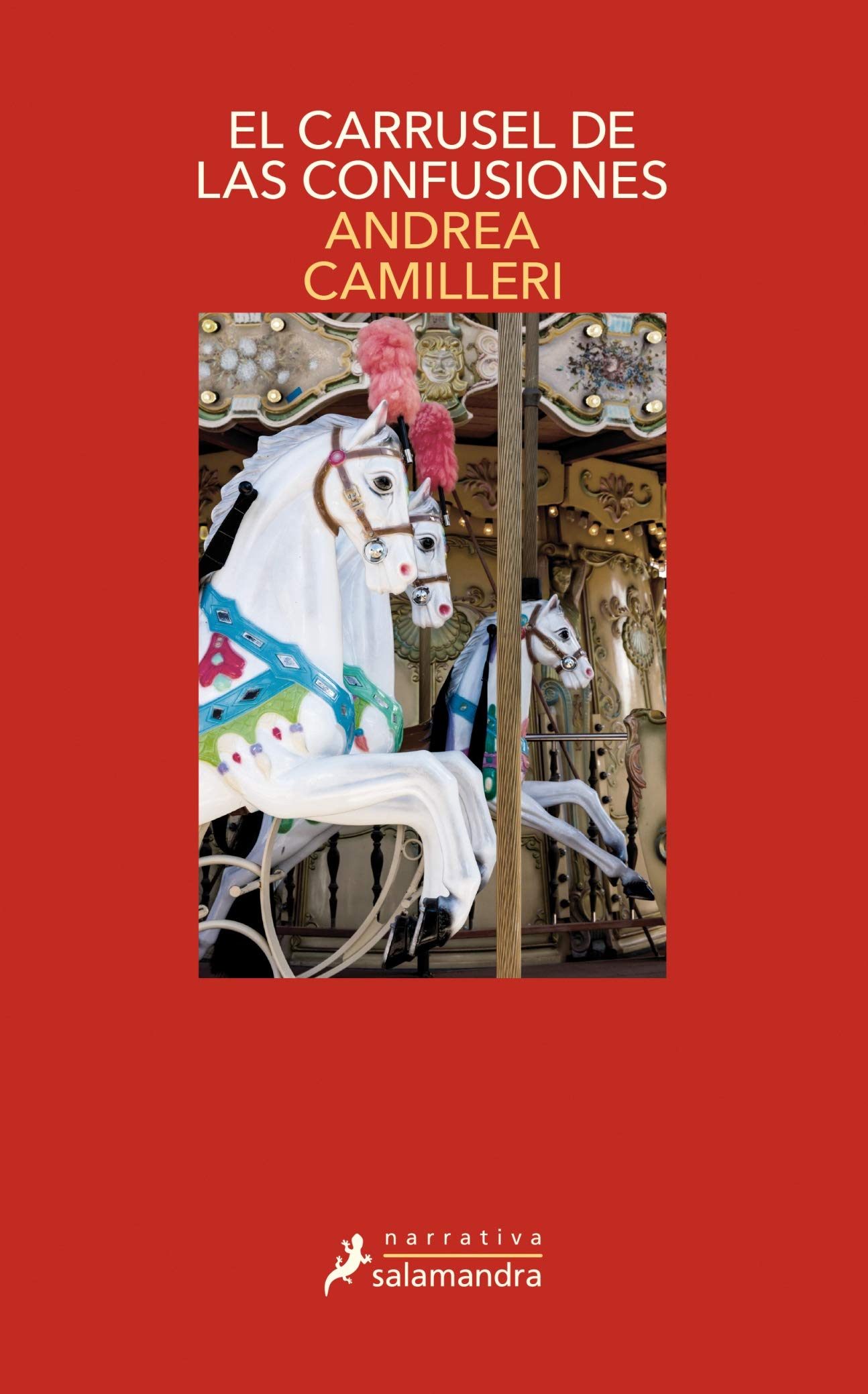



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: