Todos queremos ser felices. Vamos tras la eudaimonía. Así nos lo decía ya Aristóteles: la felicidad es el fin último de cada uno de nuestros actos. Seguramente tienen razón quienes dicen que todo estaba ya en nuestros griegos clásicos. Entre ellos, Emilio Lledó, quien toma esa misma palabra y nos da una etimología esclarecedora: ser feliz es estar en paz con nuestros demonios. Pero no son tiempos de paz, nos movemos enloquecidos entre la sobreexposición propia y ajena a la que estamos sometidos. Resultamos deslumbrados, enajenados, cegados por nuestras pantallas, despreciamos la serenidad, entretenidos en una actividad que nos conduce a una incomodidad existencial. No podemos parar. Los griegos antiguos tenían una palabra para nombrar el deseo de lo ausente o lo inalcanzable, un deseo imposible de calmar, que provoca desasosiego: póthos. Un deseo, y eso es lo desastroso, permanente e irremediable. Tenemos el alma en un permanente poso de ansiedad. Y tontamente, para intentar suturar semejante deseo, nos ultrasaturamos, nos tornamos consumidores en acción, sin descanso y sin retención, pendientes del miedo a perdernos algo, dados al hiperconsumo por no estar solos. Actuamos en un ciclo exprés que se sujeta en la fórmula trabajo-compra-consumo-muerte, sin tomar conciencia de la necesaria reivindicación de la lentitud como elemento de un modo de vida redentor. Estamos perdidos en los discursos de la posverdad desatendiendo en verdad la verdad, la parresía —sí, de nuevo nuestros griegos—, la palabra que dice y nos dice con valentía lo que tiene que decir, aun sabiendo que nos ponemos en riesgo, y preferimos las palabras que no van a ningún lado, optamos por los parloteos; nos hacemos sujetos multiplicados, como aquellos seres de múltiples cabezas de los hermanos Chapman, y nos ensimismamos atendiendo a nuestro móvil, que se ha convertido en una extensión protésica. Nos atrapamos en redes en las que se multiplican las voces de idiotas con menos conocimiento que nunca, y buscamos las que replican nuestra propia opinión. Es el reino de nuestro narcisismo, más inconmensurable que nunca. Y nos entregamos a los selfies, mostrando nuestro lado placentero en un vanitas vanitatum que intenta esconder nuestras heridas. Sonámbulos y amaestrados, como aquel del gabinete del doctor Caligari. Y eso es, si tomásemos las lúcidas palabras de José Mújica, miserable, porque estamos pagando con nuestro tiempo de vida. Estamos aburridos de tanto entretenimiento y lo hemos convertido en algo estéril. Seguramente adivinamos el temor y el temblor que sintiese Kierkegaard y nos distraemos con la idolatría de la autorreferencia, el selfie luego existo, los semblantes que son máscaras, y sustituimos nuestros álbumes de fotos caseros por un Facebook inverosímil. Estamos eligiendo un tiempo de no dialéctica, un tiempo de afirmación del sí mismo en sí mismo, en el que rebota una necesidad estranguladora y constante. No hay posibilidad alguna de construir un tejido social, porque de tanto mirarnos hemos abandonado ontológicamente al otro. Estamos presos de la superabundancia en un capitalismo que ha transformado el reino de la libertad en un reino de la necesidad, en la producción incesante de bienes de lujo. Alienados, enajenados, nos hacemos ajenos, separados de lo que somos, en esas pantallas en las que nos miramos y nos fotografiamos constantemente, devenimos hombres cuantitativos, como decía Marcuse, acumuladores de imágenes. Cuantitativos y unidimensionales permanecemos privándonos del diálogo, sin atender a la desolación de esas ruinas de la historia que ya adivinaba Benjamin en el ángel de Paul Klee. Intentamos distraernos pero siempre está el dedo de Heidegger sobre nuestro hombro que nos recuerda nuestro destino, el ser para la muerte.
Proponía hace tiempo Marcuse una revolución de las necesidades, de modo que dejemos de ser seres unidimensionales, mirando anestesiados hacia un delante obtuso. Esas nuevas necesidades llevarían a que dejemos de mirarnos una y otra vez en el mismo espejo y devolver nuestras miradas hacia los otros, como bien nos indicaba Levinas, y recuperar la posibilidad de acción que lo sea realmente —cuánta verdad hay en la acción de, por ejemplo, S. Weil—: porque caben las pantallas como artefactos, como resistencias, y esta pasión por la compulsión electrónica podría dar paso a poder pisar la tierra, habitarla. Y el Photoshop y los avatares y los selfies ocuparían solamente un lugar entre otros. Dejaríamos de estar obsesionados por conseguir la muerte de la muerte, por estirar nuestro cuerpo para no envejecer nunca, por congelar nuestras cabezas en el más puro estilo de ciencia ficción de la criogenización. Entonces las pantallas podrían convertirse en la escucha de la hierba creciendo. Habitamos un lugar con mucho ruido y confusión, lo que literalmente es un pandemonium. No es difícil con ello pensar en nuestra pandemia actual llena de los ruidos que generan los medios, mientras los filósofos de todos signos se pronuncian a favor o en contra de la afirmación de que esta pandemia nos hará otros, sin saber si mejores o peores. Debemos alcanzar esa serenidad de la que habla Heidegger, que apunta hacia la emancipación ante el progreso y la técnica, esta que vivimos y que ya en 1955 él desvelaba. Somos mortales de necesidad, somos carne mortal. Y sin embargo tenemos problemas para entender ese final, ese cerramiento, de modo que aparece en nosotros un exceso de abrir que, como dice Byung-Chul Han, deriva en un muy común poso depresivo narcisista.
Pero somos sobre todo sujetos de posibilidad y proyecto, estructura que no permite abandonar esa mala fe de la que habla Sartre, esa que toma el sujeto que se escuda en sus causas externas para no tomar las riendas de su vida. Nos viene a la cabeza Baudelaire y su flâneur, frente a los influencers, los blogueros y los instagrammers. Nuestra redención, si la queremos, tendrá que ver con lo que Schopenhauer y Ricoeur nos recuerdan: sanar nuestro cogito, ese cogito herido, que no deja de requerirnos un consumo devastador. Seguramente necesitaremos excesos, pero el exceso no viene de un enloquecido no parar, sino de nuestra parte maldita, la que recuperaron Bataille y Mishima. Y ahí el arte tiene mucho que decir. Aunque esa es otra cuestión.
El texto de Juan Carlos Pérez Jiménez, que viene presentado por Iñaki Gabilondo, trae este diagnóstico al lector, los espejos, los excesos, los cuerpos de esta estéril posmodernidad, y la complejidad de nuestros Eros y Thánatos, cosiendo filosóficamente actualidad, medios de comunicación, psicoanálisis y arte contemporáneo. Su sabia reflexión es una invitación a dejar de ser consumisos, y para ello nos pasea, entre otros, por la biopolítica de Foucault, la inhumanidad del éxito que nos señala Byung-Chul Han, las reflexiones de Marco Aurelio en torno a la apatheia, el fracaso del modelo hegeliano, el yo sartreano como proyecto o el semblante lacaniano, imbricándolo en nuestra cultura de las pantallas.
Leámoslo, aprovechemos la oportunidad que nos brinda Pérez Jiménez, e intentémoslo: abandonemos el limbo de este no lugar de las pantallas. Nos esperan serenos y a la vez procelosos océanos. Parafraseando a Marx, no tenemos nada que perder, solo nuestras cadenas.
—————————————
Autor: Juan Carlos Pérez Jiménez. Prólogo: Iñaki Gabilondo. Título: Ultrasaturados. Editorial: Plaza & Valdés. Venta: Todostuslibros, Amazon y Casa del Libro.
-

Muere Mario Vargas Llosa
/abril 14, 2025/Vargas Llosa, escritor y académico galardonado en 2010 con el Premio Nobel de Literatura, muere a los 89 años, tras una vida que le llevó a convertirse en uno de los innovadores de la novela realista, con una biografía digna de sus mejores obras. “Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz”, escribió su hijo Álvaro Vargas Llosa en su cuenta de la red social X.
-

El diseño del futuro: bioingeniería y control social
/abril 14, 2025/Contextualizadas entre los años 2037 y 2070, sus historias nos adentran en un escenario donde la bioingeniería y más en concreto, la edición genética, permite la selección y perfeccionamiento de los embriones dando como resultado seres humanos aparentemente libres de imperfecciones. Bajo el influjo de clásicos de la ciencia ficción y la distopía, como Frankenstein (Mary Shelley, 1818), La isla del Doctor Moreau (H. G. Wells, 1895), o Un mundo feliz (Aldous Huxley, 1932); de aproximaciones literarias o fílmicas más contemporáneas, pero igualmente perturbadoras, como las africanofuturistas Quién teme a la muerte y Binti (Nnedi Okorafor, 2010 y 2015) o…
-

No leas libros si amas la literatura
/abril 14, 2025/Burroughs se parece mucho a los novelistas y poetas modernistas, me refiero a James Joyce o T. S. Eliot. Los modernistas se enfrentaron a una experiencia nueva en el ser humano: la vida moderna; Burroughs se enfrentó a una zona inexplorada de su mente: su vida después de matar torpe pero accidentalmente a su segunda mujer. Aunque en apariencia se trata de conceptos antitéticos, la vida moderna y la vida a partir del remordimiento tienen la capacidad de silenciar a un ser humano, de obligarlo a recuperar su voz a través de nuevos cauces, de nuevas hojas de ruta. Con…
-

5 poemas de Éxtasis, de Santa Teresa de Jesús
/abril 14, 2025/Este volumen reúne toda la obra poética escrita por la autora mística por excelencia. Su lírica, de carácter confesional o espiritual, está escrita sin distracciones académicas, en línea de la mejor poesía popular del siglo XVI, que Santa Teresa traslada a lo divino. En Zenda ofrecemos cinco poemas de Éxtasis: Poesía completa (Ya lo dijo Casimiro Parker), de Santa Teresa de Jesús. *** Muero porque no muero Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor; porque vivo en el Señor, que me quiso…



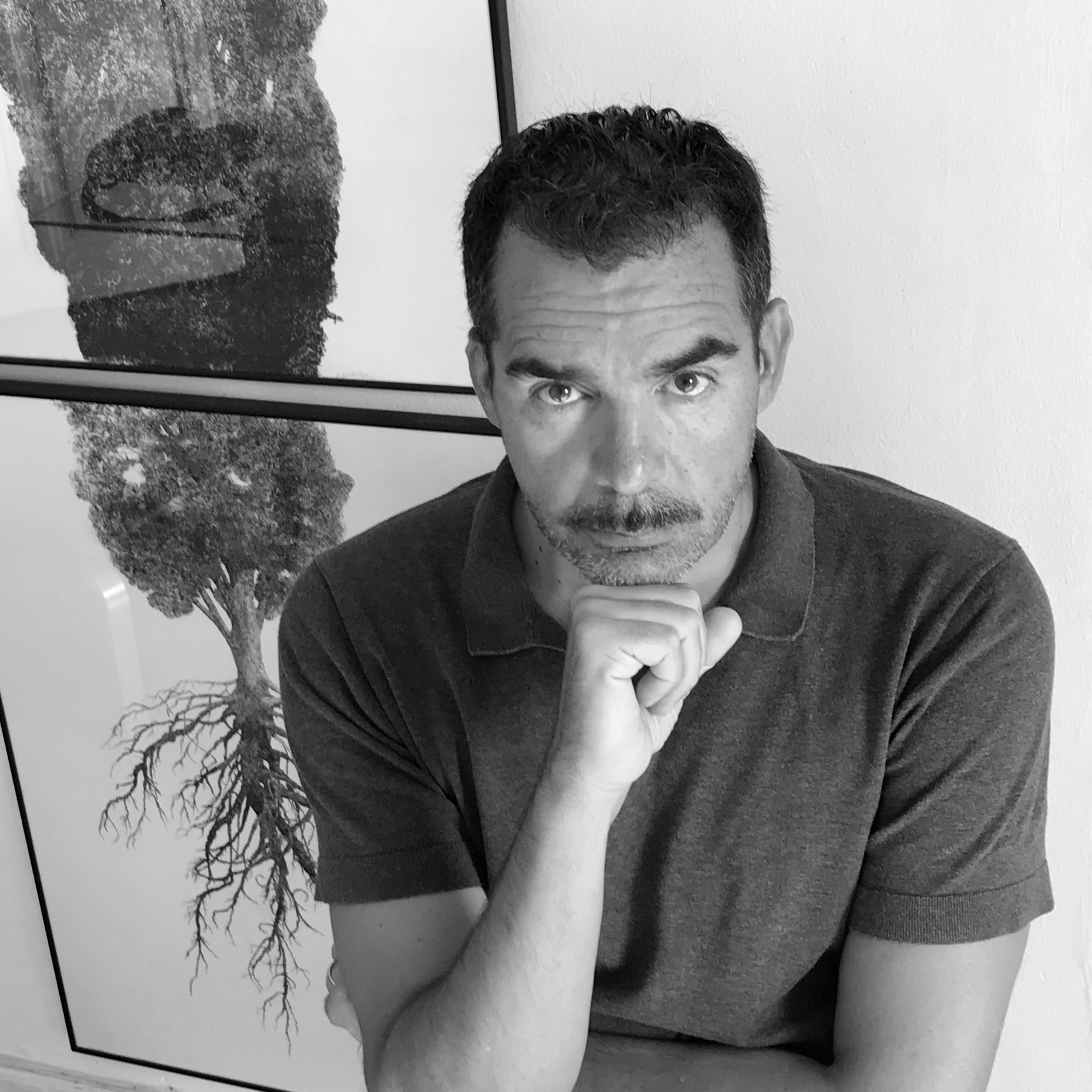



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: