Pocos autores han lanzado un alegato antibelicista tan contundente como la excorresponsal de guerra Emilienne Malfatto. Su novela está protagonizada por un especialista en interrogatorios a quien visitan cada noche los fantasmas de sus víctimas.
En Zenda reproducimos el primer capítulo de El coronel no duerme, de Emilienne Malfato.
******
El coronel llega una mañana fría y ese día empieza a llover. Es esa época del año en que el universo se vuelve monocromo. Gris el cielo bajo, grises los hombres, grises la Ciudad y las ruinas, gris el gran río de corriente lenta. El coronel llega una mañana y da la impresión de emerger de la niebla, él mismo es tan gris que parece un amasijo de partículas descoloridas, de cenizas, como si hubiera sido engendrado por ese mundo privado de sol. Parece un fantasma, piensa el centinela de guardia al verlo bajar del jeep. Y el ordenanza se pone firmes y piensa que el coronel se asemeja a esos hombres que ya no tienen luz en el fondo de los ojos, con los que se cruza a veces desde que está en la guerra. Únicamente su boina roja recuerda que los colores no han desaparecido.
En las puertas del Palacio, el coronel vacila. ¿Ya había estado aquí? Sirvió fielmente al antiguo régimen, conoció honores efímeros en lugares parecidos, en la época en que los bustos estaban intactos en todas las hornacinas de todos los palacios del país. Vacila, como si fuera reacio a manchar el mármol con sus zapatos empapados de barro líquido, casi cremoso, ese barro resbaladizo y claro en el que chapotea el mundo, afuera. Tal vez un vestigio de timidez (¿de deferencia?) frente al antiguo dictador, a quien fue leal en su época, como muchos aquí, aunque todos finjan ignorarlo y se afanen por no hablar jamás de esa época. Entonces yergue la espalda, ¡rehazte!, y sigue al ordenanza hasta el gran despacho donde se encuentra el general a cargo de las tropas del norte y de la Reconquista.
Sentado a su ancha mesa de caoba, el general está ocupado cortándose los pelos de la nariz con la ayuda de unas tijeritas plateadas y de un espejo de mano, y el coronel piensa furtivamente que ese espejo de mujer tal vez proceda de alguna alcoba de ese mismo Palacio, una reliquia de los poderosos del antiguo régimen.
Golpea el suelo con el talón derecho y se lleva la mano a la boina, tal y como exige la posición de firmes, y el general deja a regañadientes las tijeras plateadas para observar al visitante. El coronel le parece grisáceo, como si careciera de sustancia, como si sus contornos estuvieran difuminados. Esa clase de observación es poco ortodoxa en un militar, especialmente en un general a cargo de las tropas del norte y de la Reconquista, de manera que la ahuyenta con un sorbido que le hace subir por las narinas unos pelitos cortados.
Algo del hombre que se encuentra de pie frente a él incomoda al general, le inspira un sentimiento extraño, una especie de aprensión. Jamás lo reconocería, pero se alegra de que entre ellos medie la distancia de los uniformes y los rangos, de la jerarquía, e incluso de ese hermoso escritorio de caoba encerada que —eso se imagina— forma una especie de escudo ante su preeminente persona.
Sin decir palabra, el coronel le tiende su orden de misión, cuyo membrete está adornado con una magnífica águila dorada. El general inclina sus pobladas cejas hacia el papel marfil, recorre las líneas oficiales, toda la autoridad de la Capital en la tinta negra, emite un pequeño gruñido, tal vez quiera expresar que ha registrado la información, o bien sea una manera de indicar que lo han estorbado por una minucia.
Por lo demás, el general no tiene gran cosa que decir, el hombre gris va a dirigir la Sección Especial, de acuerdo, toma nota, se siente vagamente obligado a pronunciar algunas palabras, aunque solo sea porque es el jefe, a dar su consentimiento (pese a que la orden de misión marfil de la Capital prescinde de su consentimiento), acaba diciendo La Sección Especial, muy bien, hay mucho que hacer. Y el coronel, que sigue frente al escritorio, que no se ha movido, asiente con la cabeza. El general levanta la nariz, espera una respuesta, algo reglamentario, y entonces el coronel dice Sí, general porque no tiene nada más que decir, pero ya parece ausente, como si se hubiera encerrado en sí mismo o se hubiera marchado muy lejos a una tierra que el general se imagina (aunque sin llegar a formular claramente el pensamiento) sombría y poblada de fantasmas, y de repente solo tiene un deseo, que ese hombre extraño y gris salga del gran despacho, y lo despide con un gesto, dejándolo en manos del ordenanza que aguarda en la antesala.
En cuanto el coronel sale del despacho, al general le da la impresión de que vuelve a respirar, como si durante unos minutos hubiera contenido el aliento sin darse cuenta para no aspirar las cenizas que traía el visitante, siente el pecho más ligero y sacude la cabeza como tratando de expulsar las partículas monocromas que ha abandonado el coronel. Luego se sorbe muy fuerte los mocos y retoma las tijeras plateadas.
En el gris del exterior, el coronel camina con dificultad tras el ordenanza que lo conduce al alojamiento de los oficiales, otra casa requisada, otro vestigio del antiguo régimen, pero más modesta, sin mármol ni columnas. Mientras sube a la colina, echa un vistazo a la derecha, más abajo, a la Ciudad, a lo que queda de ella, y es como si ya no fuera una ciudad sino otra cosa, un magma, un montón de materia que antaño, hace una eternidad o unas horas, formaba bulevares, calles, casas donde la gente vivía comía dormía discutía hacía el amor y moría. El último verbo es el único que sigue en vigor en estos tiempos, piensa el coronel.
El ordenanza lo conduce a su cuarto. La pieza está desnuda, en un rincón un somier de metal, un colchón fino enrollado encima. Los cristales tienen un grosor particular, como si estuvieran hechos de varias capas de cristal que acaban deformando cualquier luz, cualquier imagen procedente de fuera, bañando las estancias en una atmósfera de pecera, algo irisado y opaco a la vez, la sensación de ver el mundo a través de un charco de gasolina.
Al coronel le da igual, siente alivio, estará solo en el cuarto, en el fondo es lo único que le importa. No dice nada, recorre el lugar con la mirada pero no hay gran cosa que recorrer, entonces el ordenanza, incómodo (él también incómodo), se aclara la garganta con un ruido de papel de lija. Busca las palabras frente a ese coronel demasiado callado demasiado distante, una frase para llenar el silencio, dice con un tono casi de excusa que, por desgracia, con los ruidos de la Reconquista, a veces cuesta dormir.
Yo no duermo, contesta el coronel.
—————————
Autor: Emilienne Malfatto. Título: El coronel no duerme. Traducción: Palmira Feixas. Editorial: Minúscula. Venta: Todostuslibros.


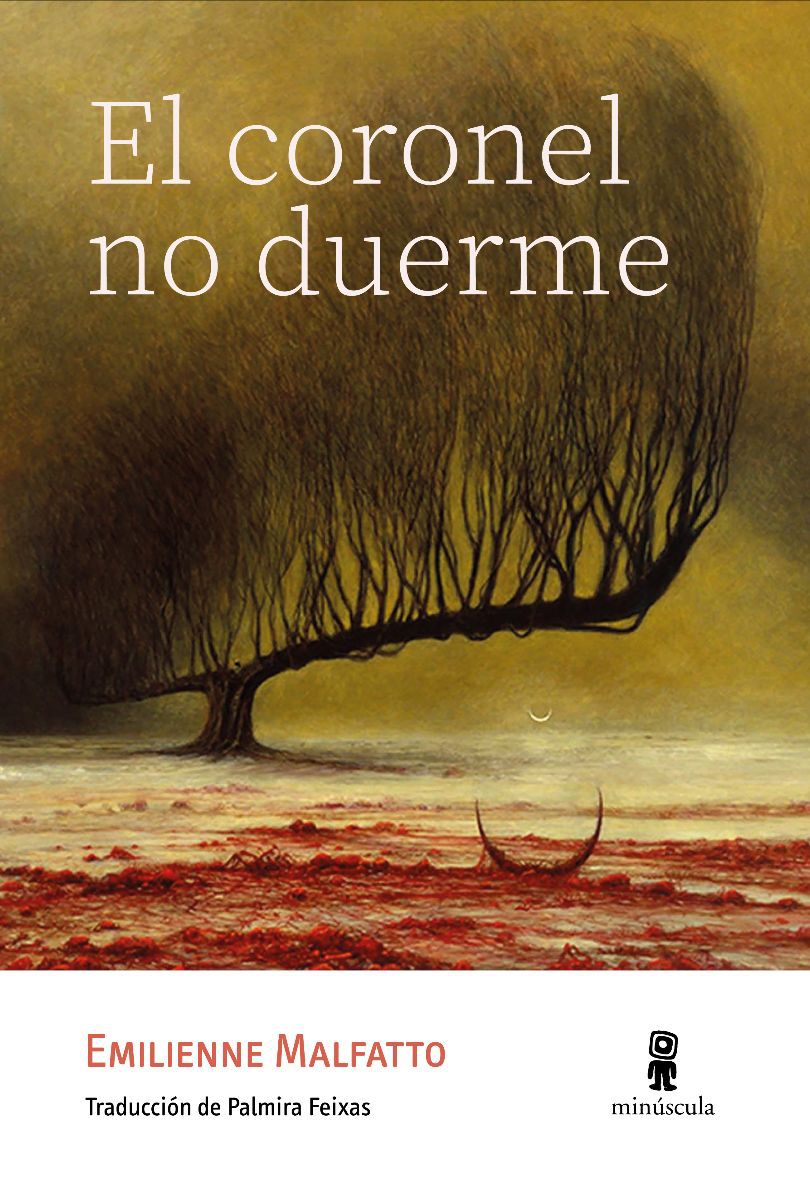
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: