Mauricio Wiesenthal es esa clase de maestros a los que estarías horas escuchando, porque a través de sus observaciones se acaban viendo los engranajes y los entresijos de la vida. Y uno asiente, en silencio, viendo cómo van encajando las piezas. Su conversación es un deleite, porque su vida ha sido y es apasionante, una existencia de aventura transcurrida en casi todos los rincones de la vieja Europa, y en lugares exóticos, como Darjeeling, a los pies del Himalaya. Ha recorrido el mundo y llenado sus diarios de recuerdos, con apenas dinero en los bolsillos y un pañuelo de seda anudado a su cuello, recuerdos que hoy podemos disfrutar en su más reciente obra, titulada El derecho a disentir (Acantilado, 2021).
En mis tiempos de estudiante de canto en Sorrento me sentía orgulloso del Vesubio y me gustaba explicarles a los compañeros japoneses y americanos que Plinio el Viejo había muerto en Pompeya bajo las cenizas, sólo por el afán de investigar la erupción. Ser europeo es sentir la curiosidad de saber por qué y tener el ánimo para hacer lo que haga falta sin preguntarse cuánto.
Su propio derecho a disentir es el que le convierte en Mauricio Wiesenthal. Libre y único. Ese derecho inalienable es el que le ha mantenido en carreteras secundarias, sin ser moldeado por la vorágine de ninguna autopista. Esa cualidad es la que tienen las personas que podrían haber pertenecido a cualquier tiempo y son los primeros que, en su paradójicamente obstinado clasicismo, nos pintan los primeros bisontes de Altamira. Recuerda Wiesenthal en estas páginas la ahora herrumbrosa tierra de nuestros padres y abuelos, que él se empeña en cultivar. La vieja Europa le corresponde con un guiño en un añejo café, el eco de las sinfonías de Mozart y Liszt, y las voces de Rilke y Zweig.
Casi todas las más bellas ciudades de Europa tienen esa alma de armarios cerrados en cuya historia podemos penetrar a través del perfume que exhalan. Mi Europa es tan pequeña que —en días que hoy me parecen felices— la recorreríamos a pie, tan vieja que es consciente de que el crepúsculo embellece las cosas, y tan mágica que siente un profundo respeto por la pobreza.
Mauricio Wiesenthal ha escrito esta obra para ajustar cuentas con su tiempo, y como él mismo dice, lo ha hecho siguiendo el sendero de la Via Arcta, la vida ardua, la misma senda de los místicos y de los caballeros de la Tabla Redonda. Es contundente, pues ya no hay tiempo para rodeos, con la demagogia y acoso cada vez más feroz contra cualquier forma de disidencia. Aquí se concentran cincuenta años de trabajo, tejido con retales de recuerdos y reflexiones que él fue anotando en sus diarios, durante sus viajes. Una vida plena y coherente, que emociona. Es una delicia leer a este formidable disidente, que por alguna razón me hace pensar en ese brindis por las noches antiguas y la música lejana que Robert Kincaid le dedicó a Francesca Johnson en una granja cerca de los puentes de Madison.
Ser libre consiste precisamente en saber escapar de la cárcel de nuestras circunstancias para organizar nuestras ideas y nuestra vida desde una perspectiva más distante, y en ser capaz de recorre nuestra época a contracorriente de muchas sentencias y modas.
***
ENTREVISTA CON MAURICIO WIESENTHAL
—Querido Mauricio, un placer reencontrarme contigo para charlar de tu nueva obra. ¿Qué ha significado para ti el escribirla?
—Un libro es, para un escritor, una conversación con sus lectores. Una conversación en silencio, y un encuentro tan libre que puede tener lugar a la hora y en el lugar a donde quiera llevarnos quien nos lee. ¿Hay juego más placentero que una cita y un idilio así? No me importa compartir opiniones (una opinión nos puede servir en un momento dado), pero no doy consejos, pues muchos de ellos suelen no tener ya arreglo en toda una vida.
Escribí El derecho a disentir a lo largo de cincuenta años; o sea, en la etapa más intensa y dinámica de mi vida. Y, como ocurre en los amores duraderos, nunca pensé que mi tiempo y yo estábamos separándonos a la vez que convivíamos, compartíamos luces y penas, y nos prometíamos amor y fidelidad. Por eso escribí este ensayo sobre los tiempos en que me tocó vivir. Y me gustaría recordar que un “ensayo”, como la palabra indica, es una prueba, una valoración, una experiencia o experimento. Es un género que cultivaron desde antiguo los escritores, aunque hoy la palabra nos evoque la referencia inmediata de los Ensayos de Montaigne, que siendo tan ricos en pensamiento son también abundantes en curiosidades y experiencias de vida, como una “cata” llena de colores, aromas y sabores. No hay mesa mejor surtida en sabores que la vida, tan rica en ácidos, amargos, salados y dulces.

Mauricio Wiesenthal en su biblioteca.
Los ensayistas tenemos generalmente un carácter observador, curioso y vitalista. A diferencia de los poetas trascendentales o los filósofos más metódicos y racionalistas, llevamos a nuestros libros el tono platónico y cordial de las conversaciones y los diálogos, y creemos que la experiencia de los sentidos y las aventuras que nos propone la vida son los fundamentos de la sabiduría.
El derecho a disentir es seguramente un libro de gozos y suspiros, de desierto y montaña, de navegaciones y selvas. Hay referencias a libros y maestros que marcaron mi vida, y a modas, inquisidores y dogmas que pudieron estropearme el gusto de vivir, aunque no lo consiguieron. Como la vida es una novela en marcha, estas páginas están escritas en escenarios interesantes de ciudades, hoteles y cafés; aunque el idilio con mi tiempo haya acabado en “divorcio”. Ya lo dijo Baudelaire: “En la Declaración de Derechos del Ciudadano olvidaron dos fundamentales: el derecho a irse y el derecho a disentir”. Este último es el que defiendo en mi libro. El deber y el derecho para marcharme, a mis años, ya lo tengo asumido. Y, además, he vivido siempre con una maleta al lado, como los cómicos (prestos a cambiar de teatro y de ciudad) y con un pasaporte en el bolsillo, como los reyes prudentes y preparados para el exilio.
Sí y no, hola y adiós, ¿molesto? y gracias es todo lo que una mujer y un hombre necesitan básicamente para comenzar a caminar. Ya luego “se hace camino al andar”, o —como prefiero decir, si me permiten corregir respetuosamente a los maestros— se anda camino al hacer. Todo otro andar, si es de vago, es malandanza.
—Tus periplos por el mundo han sido fundamentales para que hoy podamos disfrutar de estas memorias. ¿En qué te fijabas en tus viajes, a qué estuviste atento?
—Viví buenos tiempos en los que viajar era una escuela de aprendizaje, de aventura, de trabajo, de placentero estudio y de libertad. Llamo “buenos” a los días difíciles, que ofrecen despertar temprano, estímulos y retos. Para vivir bien y entretenido, siendo útil a los demás y luchando entre dificultades y logros, no hay nada como amar la vida y disentir de las acciones humanas más feas y cobardes (aunque sean aparentemente ingenuas) aplaudidas por los que se consideran “gente del pueblo” y muy rentables. Ahora me escandalizo cuando veo en la televisión algunos programas de viajes en los que sólo aparecen “turistas” en los mercados, preguntando “¿cuánto vale esto?”, como si fuesen a comprar el mundo entero. En paraísos privilegiados como Europa hay gente riquísima, tan rica que no cuenta como fortuna tener una o dos casas con todo su ajuar, y comodidades y uno o dos coches de propiedad.
Fui un muchacho privilegiado que consiguió comenzar su vida con una casa de propiedad, la vendí, y —con las horas de faena que le añadí— ahora ya la he convertido en mi obra: más de cien libros, y algunas otras obrillas más inmateriales, aunque tienen valor en mi corazón. Vivo de alquiler, no tengo coche, me pagué mi escuela y mi carrera, y he trabajado en mi tarea. Algunos pensarán que cambiar un apartamento por escribir y editar cien libros que no producen para comprarse una casa es un negocio propio de Dumas, que llegó a París con tres monedas de oro y —después de escribir su obra entera— abría el cajón y le quedaban treinta céntimos.
Viajar fue para mí un buen camino de aprendizaje y una forma ingeniosa para encontrar mil trabajos, porque cuanto mayores son los horizontes en que nos movemos y mejor nuestra disposición para luchar, las posibilidades de embarcarse y de navegar aumentan. Dejé la comodidad de un solar seguro porque, para mi vocación de aprendiz de escritor, era importante conocer mundos, tener maestros, vivir aventuras, huir de las propiedades, de los falsos éxitos tempranos y del aburrimiento de las manos muertas. Conseguí escapar del vecindario, de la tribu, de los cofrades, de los tótems y los tabúes, de los parientes ejemplares y de las fiestas de familia. Me extraña que algunos jóvenes se quejen hoy de que —a causa de restricciones de orden, de ruido o de responsabilidad ciudadana— no se puedan organizar fiestas multitudinarias —ha sido un tema recurrente con motivo de la última pandemia— o una cena familiar con veinte personas, tirando corto. Una reunión familiar con tanta gente me parece un martirio. No hay nada que me resulte más inquietante y freudiano que los parecidos de familia en una mesa. Tampoco mantengo relación con tantos parientes, o es que quizá en mi linaje sólo nacíamos por puntuales fallos del “método Ogino”. Por razones de decoro creo también que un entierro multitudinario y un funeral donde hay más caballos y coches que curas es una falta de respeto, especialmente en estos tiempos, en que nuestro final es una tremenda “barbacoa”. Debo aclarar que mi ideal sería ser inhumado y volver sencillamente a la tierra, el humus, la única patria “humilde”. Funerals, funferalls —decía James Joyce, con su gusto genial para los juegos de palabras. O si preferís, funerales, fumerales. Prefiero una simple fosa común a una urna, y me produce yuyu pensar que mis cenizas acaben como las de D. H. Lawrence, pues me contaron que su viuda llevaba los restos en un barco para trasladarlos a América, y que el mayordomo que limpiaba la habitación y vaciaba los ceniceros lo arrojó todo por la borda.
—Háblanos, por favor, de nuestra vieja Europa.
—Conocí a un personajillo, bien remunerado por la Comunidad Europea, que se ofendía cuando alguien hablaba de la “vieja Europa”. Él siempre la llamaba “joven Europa”, con un arreglito punk que me producía escalofríos, como si se hubiese llevado a mi abuela a la peluquería para peinarla con una cresta (hazlo a tu manera, abuela). Tengo ya años para reconocer esos instintos del “culto a la juventud”. En Europa acaban quemando libros, rompiendo escaparates, y ya se sabe… El bárbaro de Vater Jahn ya animaba a sus hordas de adolescentes y jóvenes “gimnastas” a revolucionar el mundo, sanear las doctrinas políticas y destruir la memoria de la cultura pasada. Los nazis, que encontraron mucha inspiración en esa doctrina, ensalzaban el culto de la juventud y se agrupaban en Jungvolk o Jungsturm. También los fascistas cantaban “Giovinezza” con el brazo en alto. Y ahora se anuncian otra vez en el horizonte europeo brigadas de adolescentes que lanzan mensajes violentos y dogmáticos, como aullidos de dolor surgidos de la ignorancia. ¿Tienen ellos la culpa o esos movimientos ocurren cuando una generación anterior ha abandonado su responsabilidad de gestión y magisterio? Da pena y miedo ver cómo algunos de esos muchachos se apoderan de mensajes sociales muy nobles —incluso proclamas revestidas de un aura científica, como la salvaguarda de nuestro planeta— para lanzar consignas populistas y agresivas. Y esas contraseñas tribales y consignas violentas caen sobre nuestro mundo civilizado —tremendamente complejo y frágil— como aludes que no ayudan precisamente a los otros jóvenes estudiosos, emprendedores y trabajadores que necesitan precisamente un plazo de paz y tregua para organizarse en el tierno creciente de sus vidas.

En el parque del castillo de Eyquem, donde vivió Montaigne.
También las juventudes nazis y estalinistas proclamaban consignas de salvación social y, a sus simplezas doctrinarias añadían cínicamente el título noble de socialistas, porque les convenía agruparse oportunistamente bajo esas banderas de ideal y de justicia para conquistar el poder.
Uno de los valores de nuestra Europa y una de sus señas de identidad era y es precisamente que ha llegado a “vieja”, que es el horizonte más feliz que puede existir para una vida (destino que deseo de corazón a los jóvenes), con todo lo que significa de aventura, de aprendizaje, de riesgo, de esperanza, de experiencia y de sabiduría. O nos reconciliamos con nuestra historia —reconociendo con espíritu crítico logros y errores— o acabaremos siendo, además de ignorantes, unos miserables desagradecidos e hipócritas.
Mis imprudencias, mis torpezas y mis fracasos me hicieron más tolerante y menos dogmático. Repito que me gusta amar a nuestra Europa con realismo, como a una abuela, reconociendo sus años. Precisamente por eso me siento orgulloso de ella y tierno con sus melancolías y sus arrepentimientos, cuando me cuenta la historia de su vida. Admiro a las abuelas que, en sus dificultades, saben ser mujeres hasta el final. Y lo propio de los jóvenes es comprender con generosidad que, a veces, los abuelos no es que no sean hombres o mujeres, sino que en la desmemoria o la senilidad ya “no pueden” seguir siéndolo. Por eso los nietos son tan importantes.
Nuestra Europa es una abuela que —incluso si conserva la memoria— perdió ya sus amores. Puede hablarnos de algunas traiciones, pero cuando se sincera nos cuenta que a veces también fue engañada por su propio deseo. Merece la pena amar a estas abuelas que, habiendo perdido tanto, mantienen la fuerza de ser mujeres.
Todos los pueblos tienen sus mitos y necesitan inspirarse en ellos, cosa que saben bien los “nacionalistas” cuando escriben bonitas historias para reivindicar sus identidades, dar testimonio de sus valores o justificar sus fracasos. No veo por qué los europeos vamos a tener que renunciar a nuestros mitos y a las gestas que acometimos (gestas, gestiones, trabajos y no ensueños). A ver si van a ser sólo los “indigenistas” los que tienen historia y memoria. Y a ver si sólo se puede ser limpio de corazón siendo un “buen salvaje”, doctrina reaccionaria que ya predicaron los jóvenes del romanticismo y que nos llevaron a tanto retroceso y a tanta barbarie. Los menos puros, los que “anduvimos caminos al hacer”, abrimos rutas de espíritu y de materias primas, de progreso y de ciencia, para medio mundo. Importamos también en nuestras naves —cuando no nos robaban el cargamento— hombres y mujeres, cultura y vida, especies nuevas, diversidad y enseñanza. ¿Qué sería de la ilustración europea sin lo que los españoles y portugueses importamos de América y Oriente? Pero no lo trajimos gratis, sino que abrimos también nuestras arcas, vaciamos nuestras reservas —¿de dónde le vino la ruina a España en la Edad Moderna?— y compartimos lo mejor que habíamos creado con nuestro estudio y nuestro trabajo, regalándolo a otros pueblos. Mejoramos sus técnicas ancestrales de cultivo, construimos puertos, asentamientos y baluartes, luchando incluso contra el avance de la selva que había sepultado y abortado algunas brillantes culturas indígenas en Mesoamérica (ese es el caso de la civilización maya) o en el Sudeste asiático. Y a pesar de que una parte de nuestra administración no fue justa, ni tan eficaz como debió serlo, llevamos tejidos y aceros, inventos y técnicas de albañilería y arquitectura, remedios de medicina e instituciones de estudio y de caridad, además de la conciencia humanista y de la luz del Renacimiento, pues nuestros descubrimientos geográficos y nuestras conquistas se hicieron —y eso suele olvidarse— en los tiempos más creativos y lúcidos de nuestra historia.
—¿Cuál es la mejor manera de conocer esa Europa, y qué nos queda hoy de ella?
—Sólo hay una manera de conocer, que es estudiar, elegir cualquier trabajo que nos permita independizarnos (todo trabajo es una escuela y un horizonte), no estar ocioso ni marmotear en el aburrimiento, salir pronto de casa y del país donde uno ha nacido (viajar para aprender), y trabajar con alegría y atención, sabiendo siempre que la remuneración mayor de una tarea es lo que uno pueda aportar a los demás y lo que podamos recoger en cosecha propia de experiencia y de vida. Mi camino fue ese, y hoy volvería a buscar la misma vía, pues sigo caminando así a mis años.
Lamentablemente creo que no es este el camino de iniciación, de trabajo y de experiencia que se ofrece a los jóvenes europeos en muchas de nuestras escuelas y nuestros planes de estudio, tan manipulados por la “modernidad”, o sea: por el delirio de querer buscar todos los genios y maestros en la cantera de la actualidad. La mitad de los descubrimientos que la cháchara digital más sensacionalista y frívola celebra hoy como “sorprendentes novedades” son más viejos que Matusalén. He dirigido en mi juventud algunas publicaciones y revistas, y a veces pienso —con humor cínico— que la mitad de las entrevistas que publiqué con científicos y artistas podrían aparecer hoy como “descubrimientos”. ¡Cuánta desmemoria interesada! ¡Cuánto fantasma y falsa muñeca! ¡Cuántos “empleos sin hombre y cuántos hombres sin empleo”!, decadencia que ya escandalizó hace siglos a los tatarabuelos de nuestros bisabuelos.

En Roma, 2021.
Lo he dicho y escrito muchas veces: podemos ser discípulos de cualquier clásico, sin temor a contaminarnos, igual que es mejor seguir a un maestro de sabiduría antiguo antes que hacerse socio de una secta o seguidor de un “gurú”. Cuando uno ignora la escuela clásica y sigue a un genio rupturista, “moderno” y revolucionario” acaba imitándolo y plagiándolo. Todos los cubistas se parecen a Picasso y todos los futuristas y dadaístas acaban hablando como Tristan Tzara y Marinetti. Es más modesto inscribirse en la academia de los clásicos humanistas: pues esa escuela permite seguir siendo original (buscarse a uno mismo) y enseña a hacer obras muy interesantes. Entre los clásicos humanistas ya hay también algunos modernos, y por lo tanto no estoy estableciendo exclusiones, sino proponiendo un método de aprendizaje, desde el fundamento hasta la cúpula, pero empezando siempre en los cimientos. Me parece afectado y banal el miedo que sienten algunos para que no vayamos a olvidarnos del “presente”. Que no se preocupe nadie, que no tenemos el “peligro” de componer ya la música de Mozart o de Bach, ni volveremos a escribir como Cervantes o Quevedo porque —como decía Stefan Zweig— “todos, lo sepamos o no, estamos siendo arrastrados por la corriente”. Eso hace tan ridículos a los que pretenden tener mérito por ser “modernos”. ¿Qué otra cosa se puede ser viviendo en el año 2021 y en las ciudades y en los barrios donde vivimos? No sé si alguno habita en un lugar paradisíaco y extraño (quizás la casita de Juan Jacobo Rousseau) donde todavía no se ha descubierto el teléfono, ni la electrónica, ni la disonancia ni la relatividad. Y por eso no nos hace falta repetir lo que ya está hecho y al alcance de todos; es decir “la modernidad”. Sólo el pasado puede explicarnos por qué inventamos el teléfono móvil y si lo estamos usando demasiado, bien o mal. En alguna encrucijada de ayer consideramos innecesarias alguna otra cosa que hoy necesitamos. Y en algún momento del pasado permitimos una perversión moral que hoy nos ha hecho tan irresponsables y ricos.
Los clásicos se llaman así porque están “liberados” de la cárcel de su tiempo. Se indultaron ellos solos, al buscar un camino estrecho, por donde no caían los aludes ni los aluviones de las tendencias y los pensamientos correctos. Los más interesantes de los antiguos fueron los heterodoxos, y de los modernos los “antimodernos”. Por eso —pues están vacunados contra las plagas del oportunismo y del pensamiento políticamente correcto— podemos seguirlos todavía sin riesgo.
Pocos son los que ofrecen a los jóvenes el camino difícil (cuanto más arduo más apasionante, como una escalada) y el método disciplinado para asumir la maestría en nuestra vieja escuela humanista. El espíritu de vencer la dificultad es lo primero que debe reclamarse a un estudioso, igual que un deportista —como un artista o un científico— se valora por su carácter agonístico y obsesivo.
Me rebelo contra la idea de que nuestra Europa se convierta en un parque temático y que nuestra apasionante historia se exhiba en barracones y reservas para los turistas, mientras que se enseña manipulada y mal a los nativos. ¿O hace falta que nos llamemos “indígenas” para que nos respeten?
—Hablas en tu obra del preocupante regreso de las naciones a la prehistoria. ¿Qué cabría preguntarnos en esta deriva?
—Nos costó mucho formular y acordar nuestros pactos como sociedad. Después de siglos de historia “civilizada” (más o menos) estamos aún muy lejos de alcanzar nuestros propósitos de libertad y de justicia. A la vista está el espectáculo incivil que nos amenaza. Me sorprende la nostalgia de los tiempos arcaicos de violencia y nomadeo que parecen sentir algunos que se llaman “modernos”. Se percibe ya un sentimiento reaccionario, como si algunos de nuestros contemporáneos echasen de menos los tiempos anteriores a la “polis” griega, a la “urbs” romana, a nuestros “burgos” comerciantes medievales, a nuestras Escuelas y Universidades renacentistas, a nuestras sociedades ilustradas y democráticas, o a nuestras instituciones liberales y socialistas que luchaban por la justicia, la educación, el orden, la ciencia y el progreso. No sé qué sueños vislumbran los nuevos populistas, secuaces de los caudillos y los caciques bárbaros, pastores de rebaños y manadas. No sé qué mundo reivindican los nostálgicos de los partidos nacionalistas que trajeron a nuestros hogares tanta guerra y holocausto en su vendaval de banderas, en sus privilegios de casta y de familia, y en sus añoranzas tribales. No sé qué puede esperarse de los románticos de la “guerra de clases”, sino un “nuevo y terrible clasismo” en que los uniformes se mudan en bufandas negras con los que ciertos delincuentes se tapan la cara y en gorras de béisbol que sin duda necesitan para que resalte su mirada de odio en su poca frente. Se habla siempre de que Luis XVI o el zar de Rusia eran unos déspotas, pero me gustaría saber cómo debo llamar a las últimas personas que, en un patíbulo o en un patio perdido, les dirigieron la palabra. Uno de los derechos a disentir que defiendo en mi libro es que “entre víctimas y verdugos” deberíamos tener siempre claro en qué bando estamos.

M. W. en Bogotá en 2016 (en la Librería Arteletra).
Tampoco olvidemos que, en algunas partes del mundo, vivimos todavía en democracia. Y según a quiénes votemos podemos ser gobernados por los que, en una epidemia, no sienten la responsabilidad de vacunarse, en una universidad no sienten la responsabilidad de estudiar, en una cadena de montaje no sienten la responsabilidad de trabajar, y en democracia no sienten la responsabilidad de votar. Comprendo que las papeletas en unas elecciones son lo más parecido a las listas en que tenemos que elegir “un regalo de bodas”. Lo mejor no es buscar el regalo ideal, sino llegar pronto y antes de que solo quede la “figurita de porcelana”.
—¿No te parece que vivimos un tiempo en que la forzada corrección solo genera mas odio y desconcierto? ¿Qué es lo que más detestas de nuestro tiempo?
—Derribamos un escudo con águilas y leones para izar una bandera con gallos y gallinas. Parece que estamos destruyendo unos horizontes sociales de progreso para crear una terrible moral que encuentra disculpa para todo lo feo, primitivo, sucio o brutal, denostando por el contrario todo lo elegante, bello, aseado o cuidado. No sé qué sentido social tiene crear una soberbia aristocracia del saco y una condena de la seda. Se diría que los más bárbaros han asaltado las sociedades civilizadas, se han aposentado en la burguesía y nos están imponiendo la misma moral hipócrita que tenían los ventajistas del antiguo régimen y que ellos venían a “cambiar”. Y, para colmo, han adoptado un uniforme de “modestia” (una mezcla de beige, gris y negro, amparado por marcas multinacionales de moda) que impera en las ciudades más cursis y caóticas del capitalismo. Es una mezcla de las camisas negras fascistas con las pardas nazis y el azul mahón de los falangistas españoles. En lengua catalana tenemos una expresión genial para ese color confuso que tanto agrada a los fariseos: “gos com fuig” (perro en fuga). ¿Cuándo volveremos a alegrar los días de lluvia con los paraguas amarillos que llevaba Nietzsche?
—Dices que desde el primer momento tuviste claro que no querías ser rico, pero tu vida sí lo es. ¿En qué consiste esa forma de caminar?
—Me costó un infierno de paciencia, carencia, sacrificio, incertidumbres y penalidades editar mis primeros libros como “escritor”, porque nunca formé parte de los movimientos de moda ni de los compromisos intelectuales y estéticos que se premiaban en mi tiempo. Hice mi obra, soporté críticas caprichosas, y me gané la vida con mil trabajos (traductor, maestro de esgrima, fotógrafo especializado en iconografía de arte y paisajes, catador de vinos, enseñante de enología, director de revistas científicas, redactor de enciclopedias, escritor de mil libros de encargo, sobre todo guías de viaje que me permitían viajar por todo el mundo, estudiando y escribiendo biografías, novelas y ensayos que iban a dormir durante años a un cajón). Si no hubiese trabajado tanto habría vivido amargado y mísero, con una triste conciencia de fracaso. Pero, afortunadamente, mi trabajo me permitió ser mi propio mecenas. Y al margen del trabajo que me dieron mis empleadores, he sido mi más generoso mecenas. Con lo que ganaba trabajando de día y de noche me pagaba mi vida de “rico”. Me acostaba a las cuatro de la madrugada escribiendo mi obra y me levantaba a las siete para entrar temprano en la editorial o en mi empleo. Y en cuanto reunía algún dinero me pagaba un curso en el extranjero, o un viaje de estudios, o un trabajo de investigación. Siempre viví así: ganando dinero para comprar tiempo, como decía Dostoievski. La ascética de tener que ganarme la vida me preparó el cuerpo para enardecer mi espíritu. Fui puliendo así mi estilo místico y cincelado, que es una rebelión total contra la moda de la facilidad y de la rapidez que destruye a tantos jóvenes escritores en mi tiempo. He vivido como un extranjero en mi patria, a veces exiliado en el río de mis propios libros que no conseguía editar. Soy fiel a mi estilo y a mi personalidad. No consumo moda ajena ni en mis libros ni en mis gustos. Soy raro, como un vino de “vendimia tardía” o un “palo cortado” de mi tierra jerezana. Eso es lo que distingue a mis libros y a mis ideas: procuro escribir con mi propio vicio y estilo —sin recurrir a vicios ajenos—, soy resistente y libre como un caballo árabe, visto como un inglés y pienso bastante como un judío. En suma, no tengo coche ni ninguna propiedad, vivo de alquiler, encuentro siempre tiempo para ayudar en la cocina, para querer a mis amigos y para festejar a mi mujer, y conozco lo que es vivir una pobreza triunfante, enamorada y a todo tren.

Navegando en el Mediterráneo (2019), a la vista de Sicilia.
—En tu libro mencionas que has comprendido resignadamente que tu propio ser es una “provocación”. ¿Quiénes te han “condenado” más a la disidencia, y qué has hecho para que nada ni nadie cambiara tu rumbo?
—Ser libre es ser disidente —aun sin pretender serlo, sobre todo es importante no ser un “indignado ni un rebelde sin causa” para no ser un cenizo— y hay que resistir en la diferencia. Para ser libres debemos aprender a huir de los que quieren cazarnos. Si tenemos suerte llegará un día en que nos considerarán originales y creativos. Y, si no tenemos fortuna, tendremos que aprender a sobrellevar con humor y con desdén el rechazo de los “igualitarios”. El origen del racismo, el clasismo (el odio a la distinción de cualquier clase), la homofobia, el machismo o cualquier abuso proviene de la envidia, pues ciertas alimañas se sienten en “peligro” cuando ven a algo o a alguien “diferente” y tienden a exterminarlo o vilipendiarlo. Por eso la violación, el acoso y el terrorismo son depravaciones habituales en los impotentes.
Los años me han permitido mantener algunas peculiaridades de mi personalidad. Y en mi obra menciono mucho la felicidad, estado ingenuo del alma que me parece aún más raro, original y creativo que la “amargura”. Quizá mi Derecho a disentir está fundamentado en la idea de que merece la pena luchar contra las catástrofes y las estadísticas. Todo será más caro el año que viene, de acuerdo. Y esa es una razón para gastar el dinero sólo en lo mejor y más elegante. El buen gusto y la bondad suelen ser una conquista de los pobres, cuando no se abandonan a la fealdad del mundo a las que los envidiosos y los igualitarios quieren condenarnos. Y habrán comprendido ya nuestros lectores que, en mi exigencia moral y en mi conciencia social, mi defensa de la ecuanimidad y la justicia no implica que crea en un mundo “igualitario” en el sentido más ridículo, hipócrita y farisaico de la palabra; es decir, descuartizado en porciones aparentemente medidas por el mismo rasero, pero de forma que el solomillo y las ventrescas de atún cae siempre a los señoritos del Soviet Supremo que reparten la sopa boba, y a los demás nos tocan trozos ”igualitos” de bofes o pellejos, cáscaras y raspas.
—Te cito: “Sesenta años de literatura sólo dan para labrarse una discretísima ruina”. ¿Hay más sinsabores que placeres en este oficio? ¿Cómo definirías ahora tu relación con la literatura?
—Lo he dicho muchas veces, y como compañera de oficio sabes que soy sincero. La literatura es un oficio artístico que siempre estará mal remunerado, probablemente porque es imposible juzgar y tasar el valor de cualquier obra de espíritu y de gusto cuando se la puntúa desde una época y desde unos tribunales que son arbitrarios, ya que porque dependen de unas modas o de unas ideologías. Por eso no he podido evitar cierto tono nietzscheano en mi libro El derecho a disentir. Pensé titularlo Otras consideraciones intempestivas, igual que Nietzsche tituló a los ensayos que escribió “a la contra de su tiempo” (unzeitgemäss, en alemán). El “metro de espíritu” sería la única unidad de medida que nos permitiría juzgar a un artista, y desgraciadamente no existe. Por eso la historia del arte está hecha por hombres y mujeres maltratados por su propio tiempo; a la vez que la historia de las academias, dignidades, honras y premios nacionales o internacionales es a veces tan caprichosa que permitiría escribir una comedia divertidísima y con muchísimo enredo. Quien desee o espere ser tratado en justicia es mejor que se dedique a otra cosa. Cualquiera que sabe hervir agua y disolver un cubito de caldo no se considera cocinero. Pero cualquiera que es capaz de disolver en una papilla unas frases que encuentra en Internet, en la prensa, o en otros libros, mezclándolo todo con la trama más repetitiva que haya visto en el cine o en una serie de televisión, se considera hoy escritor. Al final me río cuando pienso que el destino del escritor se parece mucho al del caballo de carreras. Cuando llegas jadeante y exhausto a la meta, ves cómo le dan una copa a un tipo —generalmente bajito y patizambo— que iba corriendo sobre tus lomos.

En Marruecos (1974) cuando escribía sus historias de Marrakech.
—Me gusta mucho esta sentencia que has escrito, hablando de tus libros anónimos: “Somos un montón de secretos en el corazón de una misma noche”. ¿Por qué no firmaste esos libros? ¿Qué fueron para ti?
—Probablemente me he vuelto poeta árabe escribiendo en mi juventud libros de encargo en los que no podía poner mi nombre, porque me los contrataban así. Muchas guías de viaje, relatos, cuentos y enciclopedias que me permitían vivir de mi pluma. Así pude mantener siempre mi aspecto de escritor afortunado o millonario con éxito. Esos libros sin firma (mis anónimos, mis incunables) son los impuestos que pagué a la alegría de vivir, a mi vocación de escritor, a la honradez socrática de cumplir con mis deudas, a la ofrenda saludable de ayunar y a mi propia dignidad, pues puedo decir que me mantuve siempre de mi propio trabajo, y que en los regalos que hice quité siempre la marca del precio. Me pongo a veces sombrero, porque llevar la cabeza cubierta —sobre todo al rezar— fue para mis hermanos judíos una seña de respeto y dignidad. Como soy cristiano, me descubro al pasar por las iglesias. Y como me eduqué en el humanismo de un maestro crucificado, me quito el sombrero delante de los condenados que arrastran la pena de sus errores, me descubro delante de las vidas que fueron violadas y no reparadas, y de los que viven una dificultad, o una pobreza luchadora y real. Un buen amigo me decía sonriendo: “Es mejor que no te pongas el sombrero, porque siempre te vas descubriendo”. En mi Libro de Réquiems conté la historia de aquel personaje anónimo que asistió al juicio y a la condena de Oscar Wilde y, cuando los guardias se llevaban esposado al poeta, le esperó en el pasillo para mirarle a los ojos y quitarse el sombrero.
—Afirmas que nunca quisiste ser popular con la literatura. ¿Qué deseas conseguir a través de tus palabras?
—Beethoven dijo que componía para “mejorar el silencio”. La literatura, como te he dicho, es para mí una maravillosa cita de dos seres que no se conocen, un “encuentro en la libertad”. Y tiene una dificultad y un valor añadido sobre otras artes, pues los escritores utilizamos para crear nuestra obra las herramientas más prostituidas y baratas: las “palabras”, que son también las materias más humildes y hondas, pues son la herencia sagrada de nuestros mayores, de nuestra patria (nuestra lengua), y de nuestra infancia.
Heredé de mi padre —a falta de acciones de bolsa y otras rentas— una maravillosa colección de diccionarios que formaban parte de su biblioteca de filólogo. Tengo joyas en latín y griego, en alemán y sánscrito, en catalán y euskera, en todas las lenguas europeas, en árabe clásico y dialectal, en quechua, náhuatl y swahili, en lunfardo y en todas las formas de español de los pueblos latinoamericanos, en léxico medieval castellano y el delicioso compendio de “voces castizas” de Rodríguez Marín; sin olvidar el delicioso Tesoro de Covarrubias o el divino Vocabulario español-arábigo del Padre Lerchundi. Jamás me pongo a escribir sin excitarme un rato con el juego de las palabras y de los idiomas, de las etimologías y las gramáticas. A veces, por probarme, hago el crucigrama del periódico sin lápiz, cruzando las palabras de memoria.
—Hay que morir hablando, como apuntas. No hay alternativa, ¿verdad?
—Palabras, últimas palabras, primeras palabras, todo empieza en el deseo y acaba en el silencio. Y eso exige, en el corazón de los seres humanos, una respuesta. Es el gran misterio. A lo mejor al final hay un niño que nos creó en un juego inocente y que no aprendió todavía a hablar. Pero, al vernos llegar, sonríe y se duerme abrazado a nosotros. Me fascinan los niños. Y un día te contaré la historia de un juguete al que se le iban acabando las pilas…
—¿Qué es para ti buena literatura? ¿Cómo ves el panorama actual de nuestras letras?
—La literatura, cuando es buena, es como el instinto del amor y del sexo. Vida de otro que se convierte en nuestra, o vida nuestra que se convierte en placer de otro. Por eso acompaña tanto en la soledad y se enardece en el suspiro, en la penumbra y en las mil fantasías del color, del perfume, del incienso, del placer y de la belleza.
—¿Sobre qué se asienta la cultura y su supervivencia?
—La madre es siempre una presencia femenina. La cultura se asienta sobre las ruinas arqueológicas, las bibliotecas antiguas, las inundaciones, la dificultad y la muerte. Los que nacen en los paraísos, bailan mucho (los mejores son maestros en pura alegría) y suelen progresar poco; sobre todo cuando unos miserables caciques les administran músicas y carnavales para entretenerlos y les seducen con un mito selvático e igualitario, les usurpan la libertad, la dignidad y la democracia, les talan los bosques, les roban las riquezas naturales, explotan su belleza saludable, su alegría y su ingenio único, y los abandonan a inundaciones, ciclones y miserias. Otros pueblos menos afortunados, que nacen en aldeas, en arrabales o en estepas más pobres tienen que responder, por el contrario, a los retos de la carencia y la sequía. Deben luchar por la supervivencia. Unos emigran en éxodos épicos buscando una tierra más agradecida para el trabajo y un nido mejor para sus hijos. Otros estudian, labran, investigan e inventan. Para sobrevivir tienen que levantar puentes y presas, caminos, escuelas, hospitales y huertos. Estas mujeres y hombres son los que crean los mitos y fundan la dignidad de los pueblos: el primer pilar de la civilización.
Sobre las huellas que dejaron nuestros abuelos y nuestros padres —a veces en el mismo lugar donde cayeron los viejos en su lucha y en su esperanza—, los hijos mejores sienten la exigencia de guardar su memoria, regar y cultivar su tierra y completar y mejorar sus granjas y caminos. El reto de nacer en tierra difícil y pobre estimula a ciertas mujeres y hombres a dar una respuesta de vida, sembrando, amando y creando. No hay elección, o construimos y creamos, en ese sueño social de progresar como humanidad inteligente, trabajadora, valiente y ennoblecida por un corazón desinteresado, caritativo y solidario, o morimos en una vida inútil. Siempre hay también impotentes incurables que, llenos de rencor, deciden apostar por el terrorismo y las ruinas.
Instaurada una base social y civilizada, la cultura se asienta también sobre el deseo y el instinto humano y procreador de la alegría y de la felicidad, pues la vida repara a quien la da. “Y fuiste reparada donde tu madre fuera violada”, dijo nuestro poeta místico San Juan de la Cruz, aquel que encontraba espárragos escarbando entre las piedras del campo de Jaén (recordemos una vez más que humildad viene de humus, la tierra que nos alimenta y que se cobrará un día lo que nos dio). Por eso buscamos la esperanza, la fe, libertad y el amor, porque reparan. Y por eso detestamos a los aprovechados y a los caciques, y aborrecemos la explotación humana, la injusticia, el acoso asambleario, el escrache, el desorden y el abuso, porque violan.
—Explícanos, por favor, qué significa entrar en el reino de la “montaña mágica”…
—Aceptar que nuestro camino está en la vía ardua (la “arcta vía”) de los místicos, o pasa por la “puerta estrecha” de los viejos libros de sabiduría. Desconfiar del camino de las vacas (die bunte Kuh, “la vaca de colores”, la llama enigmáticamente Nietzsche) que es la senda de la facilidad y de la comodidad. Esa vía acomodaticia y mantenida es propia de los parásitos más miserables que chupan la sangre de la sociedad y transmiten suciedad y epidemias. Schlicht ist Schlecht (“en lo fácil está el error”, nos advirtió también Nietzsche, dejando el tono ambiguo para hablar ya con más claridad). O sea, que debemos elegir el reino de la Montaña Mágica, la vía de la cara Norte, salvando heleros y chimeneas, corredores y aristas expuestas y precipicios arriesgados pero hermosos, limpios y elegantes; libres de las boñigas y basuras que dejan las manadas rumiantes en su camino. Encontré esos caminos en mi afición por la montaña. Y pronto comprendí que eran los caminos de iniciación que nos habían propuesto los viejos maestros de la cultura europea, desde Goethe hasta Pascal o Cervantes (aquel que creó la figura de un caballero andante para explicar a los burgueses de su tiempo qué fácil era mofarse de los limpios de corazón (ahora lo llaman bullying, y sigue siendo acoso e intimidación de los “pura sangres del casticismo” sobre los “impuros”, “santos místicos”, “heterodoxos”, “raros”, “palos cortados”, “mistelas” y caballeros andantes)… Dostoievski nos mostró la misma crucifixión en El Idiota. Los poetas medievales ya nos dejaron las leyendas de Parsifal, Lohengrin y el Grial. Es curioso que, en nuestra formación europea, todos esos libros tengan un fondo cristiano. Thomas Mann colocó este escenario como fondo moral de La montaña mágica, entre figuras apocalípticas, como una tormenta de nieve sobre una procesión de tinieblas. Con diferentes variaciones llevé estos temas iniciáticos de nuestra condición europea a mi novela Luz de vísperas. Y ahora los llevo al ensayo El derecho a disentir, que acabo de publicar.
Cuando en mis años de profesor tenía alumnos norteamericanos, estas ideas de nuestra cultura europea que yo les explicaba les resultaban inquietantes y extrañas. Les costaba comprender que nosotros nos iniciamos en la desconfianza hacia la comodidad. Los Estados Unidos, a quienes debemos tantos adelantos del progreso, son también un “tentador y peligroso mercado de comodidad”. Nosotros, sin embargo, nos educábamos en el respeto a la dificultad y a la disciplina, pues no inventábamos necesidades para vender mercaderías utilitarias, sino que montábamos mercados para cubrir “nuestras necesidades”. Me divierte que hoy tengamos una sobreproducción de “comodidades” muy prescindibles y que nos comiencen a escasear los suministros de “gustosas e imprescindibles incomodidades”. Ya lo decía Lord Byron: “Quien aspire al amor no debe esperar comodidades”. Y nada hay más placentero para el amor que el deleite de irse amando al desvestirse.
No me extraña que a los esclavos de la modernidad capitalista les parezcan anticuadas, costosas o suntuarias muchas de nuestras “necesidades de espíritu, desde los libros hasta los camisones, porque ellos pueden acostarse como en la prehistoria, sin unas gotas de Chanel 5. Pero me subleva ver que los europeos hayamos sido colonizados hasta el punto de perder estas señales de nuestra vieja y sabia escuela de formación y de cultura. Nos matarán las mismas máquinas costosísimas que ofrecen hoy respuestas a preguntas que no tenemos, y que no tienen respuesta para las preguntas que siempre nos hicimos”. Los administradores de la política europea, que tendrían que garantizar la “supervivencia de nuestra cultura”, me parecen hoy unos pardillos que no se dan cuenta de que —habiendo sido nosotros los piratas y conquistadores más viejos del mundo— nos están engañando y saqueando ahora las bandas más peligrosas de todos los imperios nuevos. Ni siquiera sabemos de dónde nos llegan las pandemias ni desde que lado del mundo nos invadirán mañana, ni quién maneja la propaganda y el terrorismo, ni cómo se arrolla y se contraprograma a los que crean y esparcen los nuevos mitos. Mitos que no son mejores ni más pacíficos ni más justos (aunque tengan el lenguaje oportunista y canalla de los seductores).

Recibiendo la Medalla de Oro de Bellas Artes, de manos de los reyes en San Sebastián.
Ahora que los europeos tenemos reconocidas y bien pagadas nuestras graves faltas e imperdonables crímenes, es hora de que reivindiquemos nuestra forma de subir a la montaña por la vía elegante, incómoda, disciplinada y expuesta. George Leigh Mallory llegó casi hasta la cumbre del Everest con un sombrero de fieltro y una bufanda, o al menos así lo recordaremos siempre en su última imagen, un momento antes de que desapareciese en la arista de la cima. En el bolsillo llevaba una carta que nunca envió, pero un hombre o una mujer que se pierden en una empresa heroica e idealista son ya “un mensaje” para todos nosotros. Esos son nuestros mitos, y —como todos los pueblos del mundo— tenemos derecho a llevarlos como primeros de cuerda en el camino estrecho de nuestro futuro.
—Qué definición más bonita haces sobre el paso del tiempo, querido Mauricio: “Las ruinas son como el crepúsculo y las sombras, lo que queda de un día de luz. Y el filósofo intenta iluminarlas con su lámpara, hasta que la noche vence y se apaga la llama”. ¿Siempre lo has creído así?
—He visto muchos crepúsculos y te podría contar cuáles son los más bellos, porque he andado y navegado bastante, aunque mis preferidos son los de Sancti Petri, en la costa de Cádiz, donde los antiguos construyeron el Templo de Hércules, y se supone que pudo tener su origen la leyenda de la Atlántida. Pero el mundo no se acaba en el crepúsculo, como temían los antiguos. La luna y la noche —o el canto de un búho y el andar de una luciérnaga encendida en sus amores, cuando la oscuridad se abate— es lo que queda de un día de luz, y lo que anuncia otro.
—Comentas en tu Derecho a disentir que te escandaliza que nuestro tiempo “pretenda esconder la muerte, sustituyéndola por un carnaval de la banalidad”. ¿Nos despedíamos mejor antes? ¿Puede ser porque en el afán de esconder, el miedo a la pérdida se acrecienta? ¿Dónde buscas tú la espiritualidad?
—La muerte es, para mí, una máscara, y vivir consiste en enfrentarse continuamente a ella, intentando vencerla en su propio juego; porque en el inmenso teatro de nuestra condición humana tenemos otras mil máscaras de comedia para responder a la tragedia. Ya ves que adoro los crepúsculos, pero disfruto también las primeras estrellas de la noche, me acuesto temprano, y me levanto con los creyentes en la oración del alba —cuando llama el muecín a la plegaria— para celebrar las mañanas. No tengo miedo a perder, sino conciencia de que hay que morir aprendido para saber buscar la luz que habita en las sombras.
—Recientemente prologaste los Diarios de Stefan Zweig, con quien no puedo evitar ver puntos en común contigo. ¿Qué le querrías preguntar a él si estuviera ahora con nosotros?
—Desde muy joven seguí sus huellas. Busqué a los amigos que aún quedaban de cuantos le habían querido y conocido. Conocí a los anticuarios donde compraba sus libros y los autógrafos que coleccionaba. Me detuve en los cafés de Viena y de Salzburgo donde se reunía con sus amigos o jugaba al ajedrez. Conocí las casas donde había vivido, los hoteles y los restaurantes donde comía con Rilke, con Romain Rolland o con Verhaeren. A medida que leía sus libros iba descubriendo los escenarios de su vida y recorriendo, como un rastreador de memoria —un juego precioso que recomiendo a todos los jóvenes que quieran ser biógrafos o historiadores—, los lugares más desconocidos que él había descubierto, porque era un explorador genial de tesoros de la cultura y de la belleza. Mi padre y Zweig fueron mis guías en el firmamento inmenso —estrellas y noche, luz y sombras, galaxias y abismos— de la cultura europea. Me he pasado la vida explorando esas distancias, y entendí que aprender a mirar (el telescopio y el microscopio) es el fundamento del Renacimiento y del Humanismo. A las Nuove Scienze de Galileo, tendríamos que añadir hoy una Nueva Mirada. Quizás podría hablar de eso con mi maestro Stefan Zweig. Pero creo mejor que me conformaría con pasear a su lado y escucharle. Dejaré que me queme en el alma el ardiente secreto de su última caída, y no le preguntaré por qué decidió irse en una noche de 1942 y no pudo esperar a otro día más claro. Me gustaría acompañarle hasta un lugar de Ronda donde su amigo Rilke veía florecer los almendros. Conozco esa revuelta del camino pedregoso que desciende hacia las dehesas, entre muros de piedra. La recorrí a caballo en mi juventud alegre, cuando iba a buscar a mi novia y me paraba allí —como si el almendro fuese una fuente— a dar gracias a los montes, a llenar mi alma de milagros, a rasguear mi guitarra y a cantar coplas de vendimia:
“A un sabio le pregunté una vida cuánto vale. Y el viejo me respondió: Si es pa queré, ¿quién lo sabe?”.
Justo en esa revuelta del camino nos detendremos, y para que mi buen maestro no vuelva a irse de este mundo sin esperanza y cansado, le pediré sólo que mire la alegría limpia y rociada de los almendros en flor.
—¿En qué consiste, para ti, vivir con sabiduría? ¿Por qué merece la pena luchar?
—Hay por mucho por reparar, y todavía algunos siguen destruyendo. Ese es el camino de la “vía ardua”. El derecho a disentir es una cita con los lectores que quieran compartir un libro de descubrimiento, de viajes y escenarios diferentes, de diálogo, de agradable debate, de horizontes de vida y civilizada conversación. Todo siempre por caminos menos trillados. Porque hay tema de humor para reír un poco de algunas modas que pretenden inventar los que ignoran cosas que estaban ya inventadas y no funcionaron nunca.
—¿Cuál consideras que es tu herencia y patrimonio como escritor, y como persona? ¿Y cuál quieres que sea tu legado?
—Desconfío de la posteridad, porque la gente lee cada vez menos y peor. Se atascan en las frases largas, no saben seguir el fraseo, ni comprenden que un libro debe interpretarse como una partitura, andante, grave, largo, presto, accelerando, con sentimento, scherzando, ritardando, grave, piano, forte, calando, morendo, cambiando de registro o de clave, apoyando el pedal… Me refiero, naturalmente, a los libros que son literatura. Los relatos que no tienen otro propósito que el tema, los manuales prácticos y el contador del gas se leen de otra manera. He sido feliz enseñando a leer, y escribo para los que saben leer, incluso entre líneas, aunque eso exija seguir la partitura lentamente como si uno hubiese sacado un abono para toda la temporada de ópera. Siempre me da miedo de los lectores atolondrados, como cierto amigo mío —educado en una escuelita de lectura rápida— que presumía de haber leído Los hermanos Karamázov en tres días. Cuando le pregunté qué le parecía Dostoievski me respondió: “¡Bah! ¡Historias de locos rusos!”. Ya ves que no escribo para la “posteridad”, ya que quiero evitarme que alguno me lea para “la posterioridad”.
—¿Quién es Mauricio Wiesenthal?
—De joven te habría contestado que “estoy en el intento de ser Mauricio Wiesenthal”. Hoy ya puedo decirte: “Intento conservar lo que queda de Mauricio Wiesenthal”.
—————————————
Autor: Mauricio Wiesenthal. Título: El derecho a disentir. Editorial: Acantilado. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



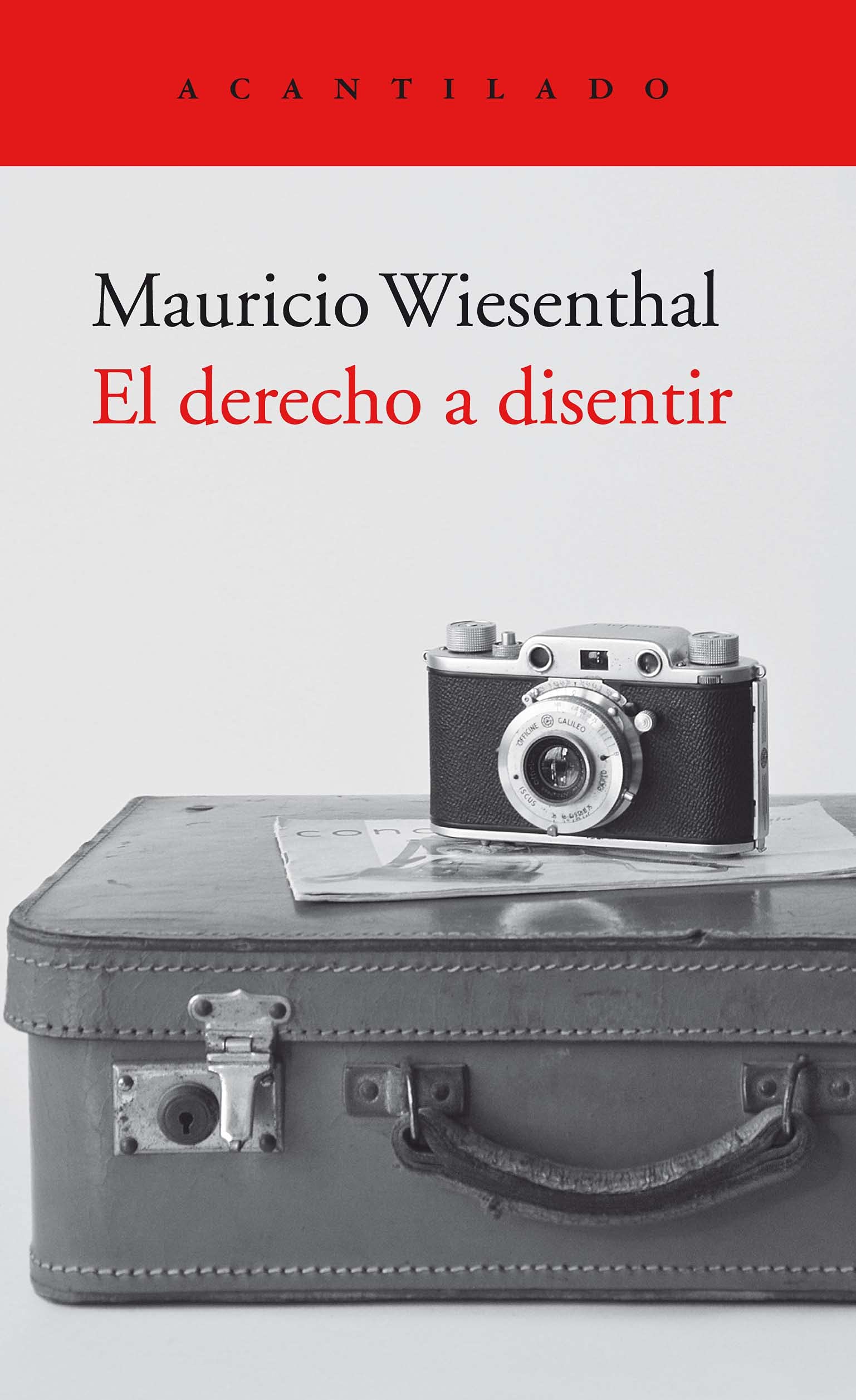



Excelente entrevista. Muchas gracias por su trabajo.
Una entrevista excelente – y exhaustiva- a una persona que, con su pensamiento y expresión, nos lleva a la reflexión y a la esperanza. Eligiendo el camino estrecho; Zweig, Mann, San Juan De la Cruz… La vía norte…para llegar al Sur. ¡Gracias!
Me sonaba el autor. He leído las primeras páginas de su último libro, he buscado más referencias y he encontrado esta entrevista que valoro muy positivamente.
Me vuelvo a “Derecho a disentir” y espero seguir con otras obras suyas a que ya he entrevisto