Detalle de la portada de Como si todo hubiera pasado, de Iban Zaldua
Como si todo hubiera pasado (Galaxia Gutenberg), de Iban Zaldua (San Sebastián, 1966) recoge 42 cuentos, escritos entre 1999 y 2018, sobre el conflicto vasco o lo que Zaldua y sus amigos llaman “La Cosa”. Escritos en euskera, muchos de ellos se publican ahora por primera vez en español traducidos por el propio autor. En palabras de Edurne Portela en el prólogo que abre el libro, y que Zenda publica en su totalidad, “aportan algo singular e irrepetible: nos adentran en la historia cuando la historia era presente…”.
Iban Zaldua, escritor y profesor de historia en la Universidad del País Vasco, vive en Vitoria-Gasteiz, y ha subtitulado este libro como Veinte años de relatos sobre el conflicto vasco, del que publicamos El ertzaina.
Prólogo a Como si todo hubiera pasado
En el ensayo Ese idioma raro y poderoso Iban Zaldua explica que ha sido –y sigue siendo– tan conflictivo poner un nombre a lo que nos ha pasado en Euskadi que en su cuadrilla de amigos adoptaron el término de «La Cosa» para referirse a ello, precisamente el mismo que, de manera independiente, popularizó el escritor navarro Jokin Muñoz. Porque lo que nos ha pasado no es sólo el terrorismo de ETA. Si fuera así, la cuestión sería más fácil de dirimir: un grupo terrorista que se enfrenta al Estado, sin mayor incidencia social que la que causa un atentado, con sus víctimas y su terror. Pero lo que nos ha pasado es mucho más complejo, ya que impregnó a toda la sociedad vasca en nuestro día a día, nuestras relaciones sociales y familiares, sin importar la inclinación política de cada cual. Este libro recoge los cuentos de Iban Zaldua sobre La Cosa escritos entre 1999 y 2018, muchos de ellos sólo publicados en euskera hasta el momento. Su mirada nos adentra precisamente en esa Cosa compleja y difícilmente explicable que se instaló entre nosotros y marcó –y en buena medida sigue marcando– nuestra existencia.
Mucho se ha hablado últimamente de las obras que están comenzando a surgir en estos tiempos post-ETA. Es cierto que desde aquel 20 de octubre de 2011 en el que ETA dejó las armas se han producido las condiciones de posibilidad para escribir sobre nuestro pasado con otra perspectiva y otra libertad. Y todo eso está muy bien: ahora es el momento en el que algunos nos planteamos la necesidad de hacer memoria sobre esos años, entender el pasado y a nosotros dentro de él. Este libro, sin embargo, aporta algo singular e irrepetible: nos adentra en la historia cuando la historia era presente. Nos da una visión de La Cosa desde el día a día, desde dentro, prestando atención a veces a los grandes eventos –alguna de las treguas de ETA, algún asesinato reconocible como el de Miguel Ángel Blanco–, pero sobre todo desvela lo que suponía vivir cotidianamente con la violencia. Zaldua nos traslada a ese pasado que cada vez se nos hace más ajeno a través de cuentos que revelan la complejidad de la sociedad vasca, los vínculos afectivos, la cercanía que podía haber entre actores muy diferentes del conflicto, las tensiones sociales que a veces se daban de forma abierta –una manifestación contra una acción de ETA y una contramanifestación a favor– o soterrada –una conversación entre amigas en la que prefieren no tocar el tema político–. Zaldua abre una ventana a la relación de la sociedad vasca con la violencia, llegando en la última sección a este tiempo post-ETA –no recomiendo leerlos arbitrariamente sino en el orden que se presentan–, en el que su mirada, algo cáustica, muestra lo retos presentes: la dificultad de afrontar el pasado, la construcción de relatos interesados, la fragilidad de la memoria.
La riqueza de estos relatos no sólo radica en que son una ventana a nuestra historia política, social, cultural y afectiva. También en que, a diferencia de otros autores que han tratado este tema, Zaldua aporta una gran multiplicidad de perspectivas. Es decir, no encara La Cosa desde un punto de vista único e interesado, que juzga a unos y redime a otros, sino que se apropia de variedad de voces, visiones y por tanto interpretaciones de la realidad. La primera persona es muy habitual en sus relatos, pero nunca es una voz que fácilmente identificaríamos con el autor. Sus primeras personas varían: puede ser un ertzaina infiltrado, un miembro de ETA, un ex militante de Euskadiko Ezkerra, un hombre común que va a una manifestación de repulsa al terrorismo, una madre que escribe cartas a su hija en prisión. Así, Zaldua va adoptando, a través de los años, diferentes formas de entender, sentir, comunicar la violencia, su amenaza, su presencia, sus consecuencias. Y esa forma variada de afrontarla se hace desde una conciencia no de lo extraordinario, sino todo lo contrario: con la visión de aquel que entiende que todo ello formaba parte de nuestra normalidad cotidiana. Así lo viven y transmiten los personajes, siempre con un tono que se mueve entre el descreimiento, el hartazgo, la tristeza y la melancolía. Zaldua también adopta a menudo un tipo de narrador en tercera persona que es muy característico en su obra. Es un narrador que observa con distancia irónica, haciendo uso de un humor muy enraizado en la forma que tiene el autor de entender y traducir la realidad, revelando el absurdo y la inercia de la violencia, nuestras contradicciones e hipocresías, nuestro desvalimiento y perplejidad. El humor de Zaldua no es un humor blando y blanco, sino un humor ácido, incisivo, que nos sitúa ante un espejo deformado en el cual nos reconocemos, a nuestro pesar.
Tanto cuando nos acerca a la realidad desde la mirada íntima de la primera persona como cuando lo hace desde esa tercera algo desalmada, Zaldua nos permite acceder a una forma muy particular de conocimiento. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar al autor decir que la literatura no sirve para entender los hechos históricos, que para eso está la disciplina histórica. En realidad, lo que nos muestra Zaldua es algo que pocos autores son capaces de lograr. A través de su rica imaginación literaria, Zaldua expone la densidad del tiempo histórico que está viviendo, es decir, nos traduce el presente opaco de esos años, la experiencia de lo cotidiano, el intricado mundo afectivo de una sociedad a la que accedemos a través de las diferentes voces que encarna en cada relato. La riqueza de su imaginación para afrontar un tema tan complicado –e, insisto, haciéndolo no desde la distancia que da el tiempo, sino escribiendo en los tiempos de la violencia– llega incluso a ser desconcertante, en el buen sentido de que nos descoloca y por tanto nos hace reflexionar. Como es común en la literatura de Zaldua, afronta el tema de La Cosa en clave de narración fantástica: máquinas del tiempo, apariciones extrañas, juegos con distintas dimensiones, sueños que resultan proféticos. Lo fantástico en sus cuentos revela lo real: la imposibilidad de evitar la existencia de ETA, los fantasmas que nos acompañan en nuestra sociedad herida, el trauma de una violencia que permea nuestra imaginación y nuestros sueños.
Incluso cuando toman el camino de la fantasía, los cuentos de Zaldua destilan realidad y verdad. Su lenguaje –la mayoría fueron escritos en euskera y traducidos al castellano por el propio autor– refleja nuestras conversaciones de cuadrilla, entre amigos, nuestro lenguaje íntimo, también nuestras formas de decir sin decir, algo en lo que Zaldua es un verdadero maestro. Describe los entornos culturales y sociales con naturalidad al mismo tiempo que con una precisión que nos transporta en el tiempo, como una de las máquinas de sus cuentos. La música, siempre presente en su obra, también lo está aquí, impregnando su narrativa y convirtiéndose en un personaje más.
Si eres un lector o una lectora con recuerdos de aquellos años en Euskadi, esta colección puede servirte para hacer tu propio ejercicio de memoria, para tal vez reconocerte en algunos de estos relatos, para hacerte reflexionar sobre lo que ha supuesto para nosotros vivir en la sociedad que tan bien refleja Zaldua. Si, por el contrario, no estás familiarizado con esta historia, es posible que alguna referencia concreta te quede un poco lejos, pero eso no te impedirá adentrarte y conocer un poco mejor nuestro complicado mundo. Pero en el fondo da igual cuál haya sido tu experiencia y cuál sea tu conocimiento: unas y otros (y viceversa) disfrutaréis con la magnífica prosa de Zaldua, con su sentido ácido del humor, con su inteligencia narrativa y su original percepción y sensibilidad.
Edurne Portela
El ertzaina
La verdad es que ni yo mismo le noté nada raro, al menos los primeros días. Quizá que su cara me resultaba familiar, de tan anodina. Vino tarde, a las cuatro o cinco semanas de empezar el curso; para entonces ya habíamos hecho la primera cena de clase. Muchos de nosotros nos conocíamos de antes, desde el primer nivel. De todas formas, no creo que le extrañara a nadie, porque es bastante normal que algunos se matriculen fuera de plazo, sobre todo en estos últimos tiempos: a mucha gente le entra de repente prisa con el tema de los perfiles lingüísticos. Lo de Mariano fue, por lo visto, un simple cambio de horario del turno de la tarde al de la mañana; eso fue lo que nos dijo, y en aquel momento no teníamos por qué dudar de su palabra.
Ocurrió a finales de octubre. Hacía mal tiempo y nos moríamos de frío en aquella aula mientras intentábamos desentrañar los secretos de las concordancias y del subjuntivo. El euskaltegi, que recibía cada año menos ayudas oficiales, no tenía suficiente dinero para hacer frente a la factura de la calefacción, y por eso no se encendía más que por las tardes, y como mucho dos horas, aunque el ente de la energía del Gobierno Vasco recomendaba para nuestra zona térmica por lo menos seis. La academia está situada en una lonja que ni siquiera merece el nombre de garaje; apenas tiene ventanas al exterior, es oscura y está mal aislada. El trabajo militante de generaciones de alumnos y profesores ha cubierto sus paredes de vivos colores, eslóganes euskaldunes de tiempos de la Transición y murales naif, pero la humedad ha podido más y algunas esquinas están ya cubiertas de verdín; el resultado final es cutre y un tanto siniestro.
Somos catorce en clase, quince contando a Mariano, y veinticuatro en el caso de que venga el inspector del Gobierno Vasco, gracias a los «alumnos» de urgencia que el euskaltegi recluta provisionalmente cuando hace falta en los bares de los alrededores: el problema de las subvenciones no está para bromas, como los profesores nos recuerdan de vez en cuando. Pasamos en clase cuatro largas horas al día, desde las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía. A eso de las diez hacemos un descanso y casi siempre vamos a tomar el café al bar de enfrente, donde, en cuanto entramos, hacen sonar el único compacto que tienen de Benito Lertxundi, un obsequio de la Caja Laboral. El ambiente de clase es muy tranquilo, igual que el ritmo de estudio: Mentxu, nuestra profesora, no tiene demasiada prisa, ni demasiada imaginación. Normalmente sigue siempre el mismo esquema: a primera hora, lectura y ortografía; a segunda, conjugación y ejercicios; a tercera, conversación y, a cuarta, gramática, redacción, dictados y dudas. Tiene unos cuarenta años, un pasado pseudohippie y la carrera de Filología Vasca a medio terminar. Da las clases casi con indiferencia, metódicamente, como si no estuviéramos delante, como si fuéramos los mismos alumnos de hace dieciséis años, cuando empezó a trabajar en el euskaltegi. Los ejemplos y los ejercicios, al menos, parecen –son– de aquella época: «Oso ondo jokatu ez zuen arren, Satrustegik sartu zuen irabazteko behar zuten gola», «Kepak esan duenez, Euskaldunako langileek greba egiten jarraituko dute»,2 «Ez Andaluzian bakarrik, Estatu osoan ari da zabaltzen langabezia»,3 «Itoizen kontzertu batean ezagutu genuen elkar»,4 etcétera, etcétera. A Mentxu le encantan, sin embargo, otro tipo de actividades, como vender boletos para rifas, pegar carteles de propaganda del euskaltegi o servir talo con chorizo en el mercadillo que se hace por primavera. Sólo en esas ocasiones la he visto sonriente y feliz.
Pero esa es otra historia. Estaba hablando de Mariano. Y decía que no le había notado nada fuera de lo normal. Alto, en torno a los treinta años, algo de tripa, pinta de despistado, el único rasgo distintivo en él eran sus profundos ojos azules. Sólo nos dijo que había estudiado Económicas y –cómo no– que era funcionario del Gobierno Vasco. Nada extraordinario en esta ciudad. Aunque cuando llegó su euskera era más rudimentario que el nuestro –lo que no quería decir gran cosa–, enseguida se acompasó al ritmo de Mentxu, no muy veloz, que digamos. Era muy callado y sólo hablaba cuando le preguntaban: le costaba horrores decir algo motu proprio. Eso se nota enseguida en un euskaltegi, quién es callado y quién un pesado, gracias a los malditos ejercicios de conversación. La verdad es que los temas de debate no son apasionantes: cuál será el comportamiento de los equipos vascos durante la liga en curso, el versolarismo hoy, el aborto, la homosexualidad, el versolarismo una vez más…; títulos de propuestas que se repiten curso tras curso. Cada año que pasa, claro está, tenemos más recursos para hablar de los temas –menos mal–, pero al final todo el mundo sabe qué piensa su vecino sobre la amnistía o la Comunidad Europea, y resulta bastante aburrido. A pesar de todo, siempre hay algún entusiasta dispuesto a sacarle chispas al tema más agotado, algún profesional de la discusión que, con la habilidad de un sofista, este curso defiende una postura y es capaz, el año siguiente, de sostener la contraria. De cualquiera de las maneras, Mariano no era de esos, y en los debates solía permanecer en silencio, tomando apuntes sin cesar en su cuaderno rosa.
Mikel, por el contrario, es de la casta de los tertulianos y de los bromistas pesados. De enormes patillas, siempre vestido con un jersey morado lleno de agujeros, un chiste o una ironía permanente en los labios, era como si el euskaltegi le pagara un suplemento por hacer el papel de encendido polemista. Mikel es insumiso y miembro de tres o cuatro organizaciones no gubernamentales. Pero, desgraciadamente, su exuberante verbo no se limita a temas como el servicio militar, la objeción de conciencia o el voluntariado: sabe de todo, lo mismo de balonmano que de astronáutica o de la mundialización de la economía, y siempre está dispuesto a oponerse a las opiniones de los demás. Como es bien sabido, los futuros euskaldunberris se dividen en dos grupos bien diferenciados: de un lado, aquellos que, avergonzados por su aún no correcto uso de la lengua, apenas se atreven a mascullar unas palabras, y, del otro, aquellos que, como Mikel, no sienten el más mínimo pudor en soltar todo lo que les pasa por la cabeza, aún antes de manejarse bien en la lengua vernácula. Soporto a Mikel desde el primer curso y, aunque a las chicas en general les parezca simpático –nunca entenderé por qué–, no he tratado mucho con él, ni falta que me hace. En las cenas, por ejemplo, no resulta conveniente ponerse a su lado, pues es seguro que en algún momento su compañero de mesa se verá empapado por algún vaso de agua –o de algo peor–, atacado con bolas de miga de pan o, si es fumador, sorprendido por un petardo que estallará en sus narices en cuanto encienda un cigarrillo. Más de una vez he sentido deseos de preguntarle en qué contribuyen esas bromas tan graciosas a la lucha contra el sistema y a la hermandad entre los pueblos oprimidos, pero al final nunca lo he hecho, quizás porque temo que su siguiente dardo, dialéctico o no, sea para mí.
Mikel fue el primero en enterarse, como no podía ser de otra forma, de que Mariano era ertzaina; cómo lo supo, sigue siendo un misterio. Es posible que lo viera en alguna manifestación de esas que frecuenta, o custodiando alguna dependencia oficial, o que, simplemente, se lo contara alguien; en realidad, da lo mismo. Creo que no hizo nada concreto durante los primeros días, pero recuerdo que empezó a ignorarlo abiertamente, y que procuraba que se quedara solo cuando acudíamos al bar. En aquel momento no le di mayor importancia; además, como ya he dicho, Mariano no era especialmente comunicativo: se sentaba en una esquina y bebía a pequeños sorbos su café con leche, con la misma parsimonia con la que pasaba las páginas deportivas de El Correo. Pero era inaudito no ser objeto de las chanzas de Mikel por lo menos una vez a la semana, y Mariano llevaba más de quince días librándose. Lo siguiente fueron las miradas, aquellas miradas que cortaban el aire en cuanto este abría la boca. Y, al poco, llegaron los murmullos y las faltas de respeto cada vez más evidentes. Ocurrió cuando empezábamos a ser conscientes del odio que Mikel profesaba a Mariano. Fue un lunes; Mentxu tenía menos ganas de trabajar que de costumbre y nos dijo que habláramos de lo que quisiéramos. Mikel no lo dudó ni un instante: el papel de las fuerzas represivas en Euskal Herria. Hombre, un clásico, pensé yo, aunque no lo habíamos vuelto a tocar desde tercero. Las opiniones que poco a poco fueron saliendo resultaron ser las tópicas, amén de críticas, por supuesto. Aunque tuvimos ocasión de comprobar que el anecdotario de algunos sobre palizas y desalojos de bares había engordado con respecto a los tiempos de la Policía Nacional –y, por lo tanto, se llegó a la conclusión de que todos los policías son iguales o, al menos, muy parecidos, que los txakurras siempre serán txakurras…–, el debate, dejando aparte el uso de algún que otro verbo sintético, no me interesó en exceso. Tampoco a Mariano, que sólo articuló, en tono moderadamente radical, un breve comentario no demasiado lleno de errores gramaticales. La última palabra la tuvo, como siempre, Mikel –era casi la hora del café–, y fue para Mariano. Con una sonrisa maligna en la boca, le echó en cara que era un hipócrita y que si le habían enseñado en la academia de policía a mentir así, lo mismo que les enseñaban a infiltrarse en las manifestaciones con camisetas de los Negu Gorriak. Algunos no nos dimos cuenta inmediatamente, porque el euskera de Mikel no daba tanto de sí y porque siempre decía las cosas de esa manera, atropellándose al final, pero el follón que se montó a continuación fue más que elocuente. La cara de Mariano estaba más roja que un tomate y se veía que no sabía dónde meterse; algunas voces se alzaban y gritaban ya «¡Qué cabrón!» y «Alde hemendik!». Mentxu, tras unos momentos de estupor, decidió adelantar la hora del recreo. Salimos del aula como balas: Mariano a los servicios, Mentxu a la secretaría y los demás al bar, a oír por milésima vez el disco de Benito Lertxundi.
El camarero sirvió más zuritos que nunca, los chicos y las chicas nos sentamos juntos casi por primera vez y, también por primera vez, dejamos de hablar del fútbol, de las oposiciones o de películas. La primera conclusión a la que llegamos fue clara y totalmente compartida: todo el mundo llevaba tiempo sospechando algo –«Funcionario…, ¡ja!»–, incluso yo, que no quise quedarme atrás. Aunque a alguno se le ocurrió que además de ertzaina podía ser beltza o incluso berroci, tras una discusión de diez minutos, decidimos abandonar la hipótesis de que perteneciera a alguno de aquellos cuerpos especiales: «Pero ¿os habéis fijado en su tripa cervecera? Ese no es beltza ni pa’ Dios»; «Sí, los beltzas suelen ser unos tiarrones de miedo, de dos metros o más. Una vez que estaba de paseo cerca del Parlamento…», etcétera. Mikel lo tenía muy claro, por supuesto: había que convocar una asamblea para expulsar a aquel indeseable. En ese momento yo quise decir algo, pero se estaba haciendo tarde, y regresamos al euskaltegi.
El aula estaba vacía aún: Mariano seguía en el baño, seguramente encerrado, y Mentxu reunida con el claustro de profesores. Todo eso le importaba poco a Mikel: «Esto lo tenemos que arreglar entre nosotros. Que ese tío no entre hasta que hayamos tomado una decisión». Cerramos la puerta del aula y empezamos a discutir. Enseguida se vio que nos dividíamos en tres bandos: los que, apoyando a Mikel, estaban por echar a Mariano del euskaltegi; los que, como yo, no pensaban que hubiese que tomar medidas tan radicales; y los que no decían nada de nada. Los primeros eran, cómo no, mayoría y, además, hablaban más alto. Hábilmente, Mikel abandonó todo protagonismo y dejó que fueran los alumnos tipo MNLV los que llevaran el peso de la discusión: «No podemos aceptar algo así, podrían utilizar todo lo que decimos aquí»; «Ese txakurra nos pondrá buena cara mientras recitamos el subjuntivo del verbo ikusi, pero en una manifestación no se cortará con nosotros ni un pelo, seguro»; «Por eso no venía nunca a las pegadas de carteles, el muy cerdo»; «Quién lo hubiera dicho, con esa cara, que fuera un torturador…».
Yo no estaba de acuerdo. «Pero ¿para qué lo vamos a echar? –dije–. A mí tampoco me gusta tener a un ertzaina en clase, pero, hombre, él también tendrá derecho a estudiar euskera, ¿no? Siempre será mejor que uno que no sepa, digo yo…» María y Marta, dos administrativas de San Sebastián, se pusieron de mi parte, aunque tímidamente. La mayoría de la gente miraba al techo, o al trozo de parque que se veía a través del ventanuco. «No seáis imbéciles –nos decía Aintzane, que se iba todos los años de brigadista a Cuba–, los ertzainas no son gente de la que te puedas fiar. Parecéis una de esas familias ingenuas de teleserie americana… » Entonces cambié de estrategia: «Lo que yo no entiendo, Mikel, es cómo un antimilitarista como tú puede sostener una postura tan dura e intolerante. Vive y deja vivir…». «De eso nada –me contestó–, la Ertzaintza es una expresión más del cáncer militarista, como bien sabes. Que vaya a un euskaltegi oficial o que aprenda on line, en su casita, si es que ama de verdad el euskera, pero que no venga a un euskaltegi popular como este. Ya tenemos bastante con los uniformes que vemos todos los días por la calle…» Aplausos. Lo intenté de nuevo: «Si los marginamos será peor, ¿no creéis? Perderían cualquier contacto con la sociedad, y se transformarían en simples máquinas represoras dispuestas a todo, como los guardias civiles, encerrados en sus casascuartel. Aquí, al menos…». Los gritos burlones y las carcajadas no me dejaron continuar. «¡Cállate!» «¡No tienes ni puta idea!» Mis esfuerzos habían sido inútiles e, impotente, decidí abandonar. Una de las chicas de San Sebastián añadió una frase de apoyo a mis argumentos, pero nada pudo ante la retórica y los aspavientos de los favorables a la expulsión.
La asamblea, para entonces, se parecía cada vez más a uno de los habituales debates de clase y había adquirido tintes casi irreales. Allí estábamos los partidarios de una y otra postura, esforzándonos a veces en verter al euskera nuestras opiniones, y la mayoría silenciosa que no se atrevía a decir ni mu, como si estuviéramos representando ante un público inmóvil una obra mil veces ensayada. Sólo faltaba Mentxu en la pizarra, entresacando y subrayando con tizas de colores las ideas principales que fueron surgiendo a lo largo del debate, y apuntando en una esquina los errores que fuésemos cometiendo. Sabía muy bien cómo terminaban aquellas discusiones: con la victoria dialéctica de Mikel. «Es que, además, nos ha mentido. ¿Acaso no nos ha dicho, más de una vez, lo que pensaba verdaderamente de la Ertzaintza? ¡Es un embustero!» Para entonces la clase era un caos. «¡Que sí!» «¡Que no!» «¡Txakurrak kanpora!». «¿Y si le quitan la subvención al euskaltegi?» «Aquí no hay democracia.» «A mí me da igual.» «No se atreverán… » «Votemos». «Si ese ertzaina sigue aquí, me voy a otro sitio.» «Votemos. » «Oye, ¿tenemos legitimidad para tomar una decisión así?» «Mierda.» Etcétera, etcétera.
Al final decidimos pasar a la votación. Aún tuvimos que soportar otra breve discusión, porque algunos querían votar a mano alzada y otros preferían el voto secreto, y hubo que organizar una votación previa para decidirlo. Más tarde, Mentxu nos pidió permiso para pasar, pero Mikel le dijo, con voz firme, que primero teníamos que terminar nuestra asamblea y necesitábamos un poco de tiempo para tomar una decisión democrática y popular que, evidentemente, el euskaltegi tendría que respetar. Al final votamos con papeletas: seis votos a favor de echar a Mariano, tres en contra, y cinco abstenciones.
Mikel, con una sonrisa triunfante en los labios, le abrió la puerta a Mentxu y, solemnemente, le comunicó el resultado de nuestras deliberaciones; Mentxu ni siquiera llegó a entrar en el aula, y le faltó tiempo para volver a la secretaría de la academia. El siguiente paso era sacar a Mariano del servicio y hacerle saber la decisión popular; la verdad es que yo no creía que Mikel se atreviera a tanto, pero se dirigió hacia el baño con decisión, y los demás lo seguimos. Nos concentramos frente a la puerta de los dos servicios que permanecía cerrada, esperando la salida del ertzaina. Mikel ni siquiera iba a permitir que volviera a entrar en clase: había cogido de su pupitre el cuaderno y todas sus demás cosas; por un momento pensé que su intención era tirárselas a la cara. Esperamos durante casi cinco minutos; confieso que sentía curiosidad por saber de qué manera iba a terminar la historia, cuál iba a ser la reacción del ertzaina. Pero no acababa de salir. Cansado de esperar, Mikel decidió que había que sacarlo de allí y aporreó la puerta con fuerza cuatro o cinco veces. «¿Estamos con diarrea, o qué? Ya es suficiente, ¿no crees?» No hubo respuesta. Al final alguien abrió la puerta y comprobamos que el baño estaba vacío. Al parecer Mariano se había ido mientras celebrábamos la asamblea, o quizás cuando aún estábamos en el bar. En los rostros de casi todos los congregados podía verse un gesto de decepción. No tuvimos ni la satisfacción de comunicar en persona al interesado aquella decisión tomada democráticamente.
Nada más supimos en el euskaltegi acerca de Mariano: ni siquiera vino a recoger su cuaderno rosa –cuyo interior estaba estampado con fotos de Kim Basinger–, y a nadie consoló la oportunidad de echar una ojeada a lo que había escrito en él: no eran más que simples apuntes de clase. No hubo ninguna denuncia y la prensa fascista no se hizo eco del asunto. La academia, al menos, no perdió la subvención y, aunque nuestra profesora se mostró nerviosa los días inmediatos al suceso, al cabo de pocas semanas todo volvió a ser como antes. Entre Mikel y yo no ha quedado rastro de animadversión, ni tampoco entre los demás compañeros de clase, aunque en ocasiones se oyen mofas acerca de algunos de nosotros llamándonos «blandengues», «cristianos» o cosas así. Pero el pueblo unido había vencido de nuevo, y las aguas volvieron a su cauce.
Yo, sin embargo, sí he vuelto a ver a Mariano, hace un par de días, casualmente. Lo cierto es que no me lo esperaba, porque había desaparecido como si se lo hubiese tragado la tierra, y yo no había tenido ni tiempo ni ocasión de retomar el asunto. Fue en el mismo Arcaute, en la academia de policía, donde tenía que dirigir un entrenamiento. Le vi pasando por la puerta que da al patio principal, y estoy seguro de que se quedó de piedra al verme con el uniforme; a pesar de eso, no alteró ni por un momento su actitud marcial y me saludó como prescribe el reglamento, sin vacilación alguna. Se quedó parado frente a mí y me dijo: «De su cuenta, ¿no?». Mi sonrisa fue más expresiva que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Todo estaba bajo control, sabíamos quién era Mikel y dónde vivía, y no pasaría mucho tiempo antes de que recibiera nuestra visita. Cuando se iba, estuve por añadir un «Tranquilo» para animarle, pero no hizo falta. Nos habíamos entendido a la perfección. Vi cómo se alejaba con paso firme. Hacía un hermoso día, muy luminoso. Y estaba seguro de que para Mariano lo era, desde hacía unos instantes, mucho más.
1. «Aunque no jugó muy bien, fue Satrústegui el que metió el gol que necesitaban para vencer.»
2. «Por lo que ha dicho Kepa, los trabajadores de Euskalduna continuarán con la huelga.»
3. «El paro se extiende, no sólo por Andalucía, sino por todo el Estado. »
4. «Nos conocimos en el concierto de Itoiz.»
—————————————
Autor: Iban Zaldua. Título: Como si todo hubiera pasado. Editorial: Galaxia Gutenberg. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.






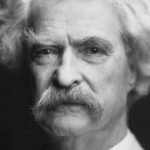
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: