La última novela escrita por el inmenso Herman Melville, El estafador, es una provocadora y precursora sátira que aunque en su momento fue un fracaso comercial, hoy puede ser leída como una obra que anunciaba el mundo en que vivimos.
En Zenda ofrecemos el primer capítulo de la novela que arruinó la carrera de Herman Melville: El estafador (Montesinos).
***
I
Un mudo sube a bordo de un barco en el Misisipi
Al amanecer de un 1 de abril en la orilla de la ciudad de San Luis apareció, tan súbitamente como Manco Cápac en el lago Titicaca, un hombre vestido de color crema.
En el mismo momento de su llegada, se subió a bordo del barco de vapor Fidèle, que estaba a punto de zarpar hacia Nueva Orleans. Observado, pero sin recibir saludos, con la apariencia de alguien que no buscaba las miradas ni las rechazaba, sino que seguía con firmeza el sendero del deber, a través de soledades o ciudades, siguió su camino por la cubierta inferior hasta que llegó frente a un cartel cerca del despacho del capitán, que ofrecía una recompensa por la captura de un misterioso impostor, que se suponía que había llegado recientemente del este; un genio bastante original en su gremio, al parecer, aunque no se decía claramente en qué consistía su originalidad. Pero a ello le seguía lo que pretendía ser una descripción detallada de su persona.
Como si del anuncio de una obra teatral se tratara, la muchedumbre se agolpaba alrededor del cartel, y entre ellos ciertos caballeros, cuyos ojos, era evidente, se clavaban en la cifra de la recompensa, o al menos buscaban con afán atisbarla desde detrás de los abrigos que se interponían. En cambio, sus dedos estaban ocultos tras el misterio, aunque a intervalos breves uno de esos caballeros mostraba la mano al comprarle a otro caballero, vendedor ambulante de cinturones portadinero, una de sus populares medidas de protección; mientras que otro vendedor ambulante, que era también un versátil caballero, vendía en medio de la muchedumbre las vidas de Measan, el bandido de Ohio; Murrel, el pirata del Misisipi; y los hermanos Harpe, los matones de la región del Green River, en Kentucky. Todos ellos habían sido exterminados en aquella época junto con otros similares, y en su mayoría, como las generaciones de lobos cazados en las mismas regiones, habían dejado relativamente pocos sucesores; cosa que podría parecer motivo de auténtica alegría, y lo es para todos salvo para aquellos que creen que en las nuevas regiones, cuando se mata a los lobos, se multiplican los zorros.
Deteniéndose en aquel lugar, el desconocido logró abrirse paso hasta al fin plantarse justo al lado del cartel; a continuación, sacó una pizarra y, después de garabatear unas palabras en ella, la sostuvo ante sí a la misma altura que el cartel para que quienes leyeran uno leyeran el otro. Las palabras eran las siguientes:
“La caridad no piensa mal”
Dado que para ocupar su lugar había sido inevitable mostrar cierta perseverancia, por no decir persistencia, aunque inofensiva, la muchedumbre no recibió su evidente intrusión con mucho agrado; y tras un examen más atento, al ver que no había en él ninguna seña de autoridad, sino más bien lo contrario —porque tenía un aspecto excepcionalmente inocente, un aspecto que también interpretaban como inapropriado para aquel momento y lugar, e intuían que su forma de escribir era en esencia de la misma clase; en resumen, lo tomaban por un bobalicón algo excéntrico, inofensivo si no se entrometía, pero irritante como intruso— no tuvieron reparo en apartarlo a empujones; mientras que uno de ellos, no tan amable como el resto, o más bromista, de un golpe disimulado, le aplastó con habilidad el gorro de lana en la cabeza. Sin recolocárselo, el extraño dio media vuelta tranquilamente, volvió a escribir en la pizarra y de nuevo la sostuvo en alto:
“La caridad es sufrida y benigna”
Molestos ante lo que interpretaron como tozudez, por segunda vez la muchedumbre lo empujó, no sin unos cuantos epítetos y zarandeos que no obtuvieron respuesta. Pero como un individuo aparentemente pacífico que finalmente se da por vencido ante la difícil empresa de imponerse entre quienes se enfrentan a él, el extraño se alejó lentamente, no sin antes borrar lo que había escrito y sustituirlo por la siguiente frase:
“La caridad todo lo soporta”
Con la pizarra frente a él como un escudo, entre miradas y abucheos se movía lentamente de un lado a otro, modificando su inscripción cada vez que daba media vuelta, primero a:
“La caridad cree en todas las cosas”
y luego a:
“La caridad nunca deja de ser”
La palabra “caridad”, tal y como la había escrito al principio, quedó intacta todo el tiempo, como el año de una fecha impresa cuyo resto se deja en blanco para comodidad de quien deba anotarla.
Para algunos espectadores, el carácter singular, cuando no demencial, del desconocido se veía subrayado por su silencio, y tal vez también por el contraste que ofrecían a su comportamiento las acciones —a todas luces razonables y acostumbradas— del barbero del barco, cuyo camarote, bajo una sala para fumadores y encima de un bar, estaba a tres camarotes del despacho del capitán. Como si la amplia y larga cubierta, llena a esa altura de lumbreras similares a las ventanas de una tienda, fuera un bazar o una galería de Constantinopla, en la que conviven varios gremios, el barbero de río, vestido con delantal y zapatos pero de aspecto algo hosco, tal vez por estar recién despierto, estaba abriendo su negocio y arreglando el exterior con ese propósito. Con actitud expeditiva y profesional, después de subir las persianas y colocar en ángulo su pequeño poste ornamental sobre el colgador de hierro, todo ello sin prestar mucha atención a los codos y los pies de la muchedumbre, puso fin a su operación ordenándole a la gente que se apartara y se quedara quieta. A continuación, subiéndose a un taburete, colgó sobre su puerta, en el gancho habitual, un llamativo cartel de cartón, hecho por él mismo con destreza, en el que había dibujado una cuchilla inclinada y lista para afeitar, además de tres palabras para beneficio del público que a menudo decoraban los rótulos de otros comercios del muelle:
“NO SE FÍA”
Una inscripción que, aunque en cierto modo no era más discreta que las del extraño, no parecía ser también objeto de burla o sorpresa, y mucho menos de indignación; y mucho menos, al parecer, le ganaba a quien la escribía la reputación de bobalicón.
Entre tanto, el individuo de la pizarra seguía moviéndose lentamente de un lado a otro, no sin hacer que algunas de las miradas se convirtieran en burlas, y algunas burlas en empujones, y algunos empujones en puñetazos; cuando de repente, en una de sus vueltas, le alertaron por detrás dos mozos que llevaban un arcón enorme. Pero como la advertencia, aunque en voz alta, no obtuvo respuesta, por accidente o a propósito le echaron encima la carga y estuvieron a punto de tirarlo al suelo; tras lo cual, con un sobresalto, un peculiar quejido instintivo y un patético ademán con los dedos, involuntariamente reveló que no sólo era mudo, sino también sordo.
En aquel momento, como si no fuera indiferente a la acogida que había recibido hasta entonces, dio unos pasos hacia delante y se sentó en un lugar apartado del castillo de proa, cerca del pie de una escalera que conducía a una cubierta, escalera por la cual subían y bajaban de vez en cuando algunos patrones liberados de sus tareas.
Por la forma en que se había retirado a aquel humilde rincón, era evidente que, en tanto que pasajero de cubierta, el extraño, por simplón que pareciera, sabía hasta cierto punto cuál era su lugar, aunque tal vez hubiera adquirido un pasaje de cubierta en parte por conveniencia; dado que no tenía equipaje, era probable que su destino fuera uno de los pequeños embarcaderos a pocas horas de travesía. Sin embargo, aunque tal vez no tuviera un trayecto muy largo por delante, parecía que había recorrido ya una larga distancia.
Aunque no estaba ni manchado ni descuidado, su traje color crema era algo desarreglado, un poco deshilachado, como si después de viajar día y noche desde algún país lejano más allá de las praderas llevara mucho tiempo sin gozar del consuelo de una cama. Tenía un aspecto a la vez amable y encallecido, y, desde el momento en que se sentó, cada vez más abstraído y ensimismado. Invadido paulatinamente por el sueño, su cabeza rubia comenzó a caer, su figura de cordero manso se relajó y, reclinándose ligeramente contra el pie de la escalera, se quedó inmóvil, como una helada de marzo que, cayendo suavemente a lo largo de la noche, con su blanca placidez sorprende al granjero moreno que asoma la cabeza por la puerta al amanecer.
—————————————
Autor: Herman Melville. Título: El estafador. Traducción: Alberto Moyano Muñoz. Editorial: Montesinos. Venta: Todos tus libros.
-

Apuntes para una despedida, de Javier Serena
/abril 05, 2025/Foto de portada: @Javier Siedlecki Javier Serena es un narrador nacido en Pamplona en 1982. Es autor de las novelas Atila y Últimas palabras en la Tierra. Sus libros han sido traducidos al inglés y al italiano. Ha participado en residencias de escritura en la Fundación Antonio Gala y en Les Récollets en París. Es director de la revista de literatura Cuadernos Hispanoamericanos. Presentamos una muestra de su última novela, Apuntes para una despedida, publicada por la editorial Almadía en marzo de 2025, una obra en la que el protagonista, un escritor en pleno bloqueo creativo, conoce a Maite, una…
-

Las perfectas secuencias de la maldad
/abril 05, 2025/Suya es la historia de un crimen colectivo cometido a finales de los años 80, en un paraje idílico y hondo del interior de Galicia, y de la investigación posterior llevada a cabo por una joven periodista, cuando, años más tarde, la policía encuentra el cuerpo mutilado de un influyente político en las profundidades de un bosque. Dividida en tres partes impecablemente trazadas, La última bestia recorre el origen, la búsqueda y la condena de quienes se entregaron primero al idilio de la aberración y, más tarde, al beneficio del silencio. Es este un relato sobre bestias, sí, que se…
-

Un monstruo español en Guinea
/abril 05, 2025/¿Colonialismo español? En nuestro país, hasta las meras acuñaciones conceptuales generan discrepancias insalvables. Franco sostenía que España nunca había desarrollado una política colonialista en lugar alguno del globo sino una misión providencial (protectora, cultural y evangelizadora al mismo tiempo). El pensamiento conservador español ha mantenido por lo general ese dictamen mientras que los autodenominados progresistas se han ido al extremo opuesto, pintando con las más negras tintas la acción exterior hispana. Esas posiciones antitéticas comparten sin embargo un fondo común, que puede expresarse en dos premisas. La primera, que la España contemporánea nunca tuvo una política colonial equiparable a otras…
-

5 poemas de Egwyddor, de Fran Garcerá
/abril 05, 2025/Egwyddor es un libro poético que te atrapa en su profundidad y que, en palabras de Francisco Javier Díez de Revenga, contiene «en sus espacios fragmentos de vida acaecida, intensamente revisitada desde la búsqueda y de la consolación frente a la culpa». El poemario, además, cuenta con dos imágenes del reconocido artista Fito Conesa. En Zenda reproducimos cinco poemas de Egwyddor (Kaótica), de Fran Garcerá. *** rabia Mírales a los ojos porque te presienten en su sangre. Su sangre tu sangre mi sangre. Ofrece tus manos como un cuenco. Si logran saciarse, les salivaremos su rabia, se tragarán la rabia…


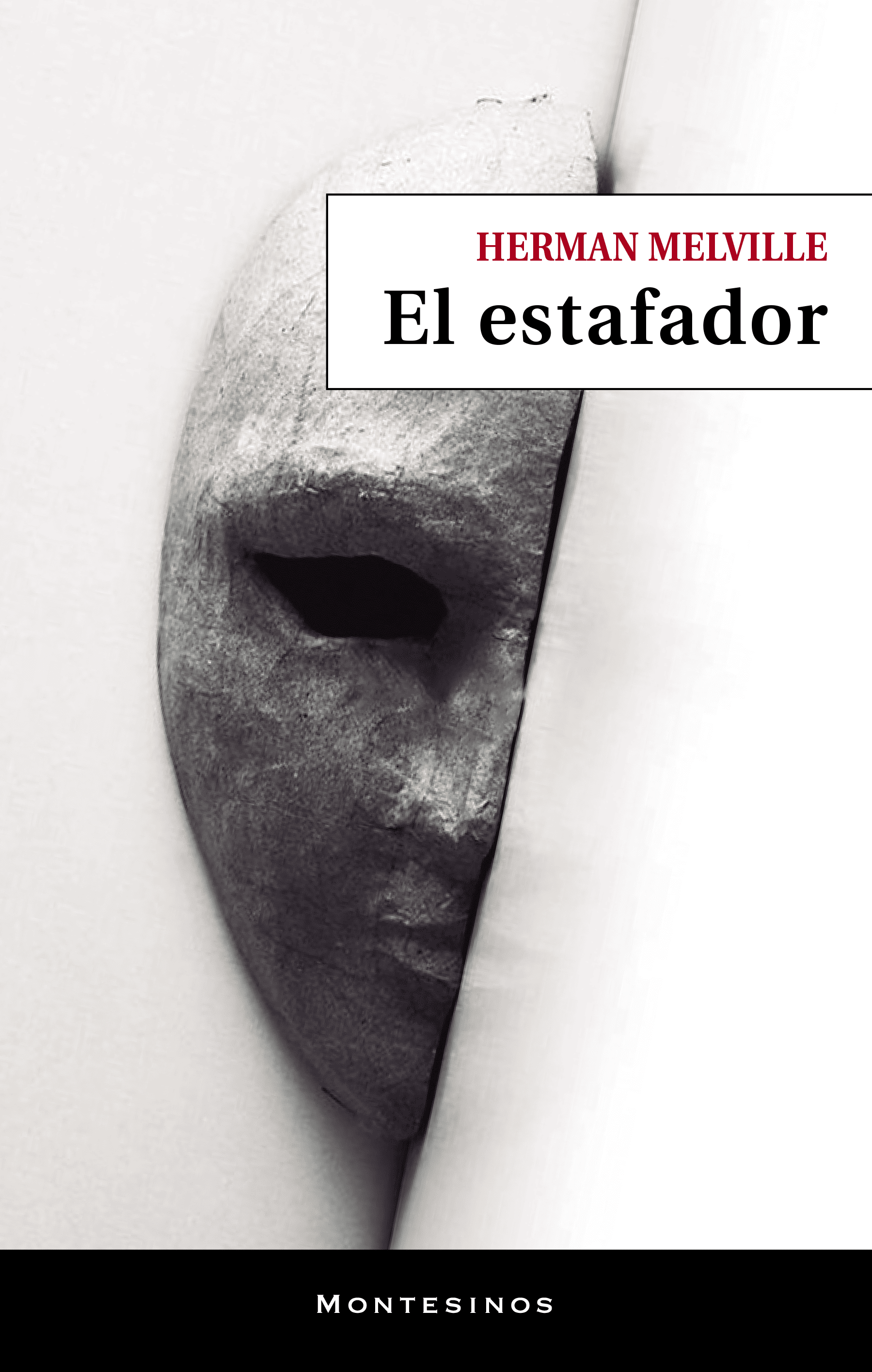



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: