Un hombre quiere montar un parque temático dedicado a la literatura en el barrio de su infancia. Pero el reencuentro con los fantasmas de su propia juventud, y la consciencia de que madurar es aceptar los sueños incumplidos, complicarán la ejecución de su proyecto. De alguna manera, la pretensión de este hombre es una empresa tan quijotesca como la imaginada por Cervantes.
En este making of, Carlos Robles Lucena cuenta la génesis de Cerbantes Park (Navona).
***
Hubo un tiempo en que, debido a la crisis financiera o a mi falta de pericia profesional o a ambas cosas a la vez, combinaba tres trabajos para llegar, mal que bien, a final de mes. El caso es que llevaba las redes sociales de un sello editorial dedicado a los clásicos, cubría unas horas de baja en un bachillerato del centro de Barcelona y, los fines de semana, hacía de conserje de bodas de lujo en la parte alta de la ciudad.
También acababa de publicar mi primer libro, No pregunten por Gagarin (Témenos Edicions, 2014) y, de forma que me parecía inconcebible, parecía haber encontrado a unos cuantos lectores entusiastas. Así que, mientras transitaba de trabajo en trabajo, de tren a metro, de metro a bus, buscaba una nueva ficción con la que entretenerme y seguir con algo así como mi raquítica carrera literaria y, por qué no decirlo, calmarme la rabia de clase. Ya lo había escrito Cesare Pavese: Lavorare stanca. Y trabajar mucho, claro, cansa en consecuencia. En la escritura, me decía —a diferencia de en mis otras labores— podía tratar de dar lo mejor de mí mismo sin atender a zarandajas protocolarias, comerciales o contractuales. Me lo jugaba todo al ingenio propio, a mi esfuerzo y ambición, me repetía, mientras cargaba con los tablones del cocktail de bienvenida con el traje sudado, o corregía exámenes siempre demasiado largos, o me excusaba en Twitter en nombre de la editorial por haber publicado aquella traducción tan mala de Jane Austen por tercera vez consecutiva a la vez que tomaba una foto de La isla del tesoro junto a un Playmobil vestido de pirata.
En los momentos de mayor desánimo me parecía que solo el espíritu de Roberto Bolaño me permitía resistir. Ya saben: “(…) Escribiendo poesía en el país de los imbéciles. / Escribiendo con mi hijo en las rodillas. / Escribiendo hasta que cae la noche / con un estruendo de los mil demonios. Los demonios que han de llevarme al infierno, / pero escribiendo. (…)”
Así que, cuando acababan las bodas, a las cuatro o cinco de la madrugada, bajaba caminando desde el Palacio donde se celebraban los banquetes —a buen ritmo, con miedo de que me robaran el diez por ciento en negro del tercer sector— hasta llegar a la primera parada de metro. Para hacerlo debía cruzar el Parque Cervantes, un jardín con una rosaleda magnífica, y se me ocurrió —seguro que embebido de los trucos mercadotécnicos que utilizaba en las redes sociales de la editorial— que sería hermoso que existiera un parque de atracciones literario llamado Cerbantes Park, aunque por aquel entonces todavía lo escribía con “v”.
Sé que aquella madrugada, agarrado a ese ilusorio destello, whatsapeé la novedad a los colegas desde el infierno —los últimos borrachos de la mano de los últimos trabajadores en un vagón maloliente— del primer tren del domingo. En aquellos tiempos se hablaba de Barcelona World o de Las Vegas en los Monegros como posibles proyectos creadores de empleo, ¿les suena? Me sonreí al imaginar atracciones como Manrique Splash, Bodegarcilaso de la Vega o El laberinto del Exilio Interior.
En fin, el caso es que me encantó el nombre y me lo repetí muchas veces en voz alta con una épica psicomágica no exenta de cachondeo: Cerbantes Park, Cerbantes Park. Sentí que había encontrado el título para mi novela. Ahora solo me faltaba descubrir de qué trataba y sentarme a escribirla. Tardé unos seis años en hacerlo. Vila-Matas cuenta en alguno de sus magníficos ensayos que los títulos son los últimos en llegar a la meta del texto. Que llegan cuando ya parece imposible, cuando la carrera parece cerrada. En mi caso, el ciclista lento fue la novela.
Sé que la idea al principio fue un cuento corto publicado en un fanzine efímero, valga la redundancia. Sé que durante aquellos meses —la baja se convirtió en una plaza fija y me dieron más horas de clase y pude dejar el pluriempleo y gané horas y sonrisas— me percaté de que con aquello no bastaba. El parque necesitaba más tiempo y espacio. La metáfora de la gran literatura como una actividad con gran carisma, pero sin lectores, con consumidores que pretendían apoderarse de sus tesoros, pero sin realizar esfuerzo alguno, me parecía relevante.
La yesca de la novela prendió de forma definitiva cuando eché mano del Comisario, un personaje de origen humilde que trabajaba como curador de exposiciones de arte y que ya había aparecido en mi primer libro de relatos. Él se empeñó en no reducir ese argumento a una parodia o un chiste. Se propuso construirlo en las afueras de Terrassa, en nuestro barrio natal.
Gracias a su quijotesca testarudez me percaté de que una pregunta palpitaba —esa que dice Cercas que existe en el corazón de toda novela— detrás de la aparente parafernalia de la construcción de un parque temático dedicado a la Literatura en los márgenes de la ciudad: ¿Podría la cultura salvarnos colectivamente, o siempre ha sido un simple y bello gesto personal? Y, de manera más íntima: ¿funciona el acceso a la mal llamada alta cultura como herramienta de liberación personal o, en ciertos entornos socioeconómicos, no sería más bien un factor de alienación, de distancia con los orígenes? ¿Acaso no era esa misma alienación la que yo había sentido —aunque me mintiera diciéndome que no me importaba— en los trabajos infrapagados y de dudoso capital simbólico, en la fase que mis amigos llamaban con sorna “tus cinco minutos como Bukowski”?
Después de eso vino el deleite y la angustia. La suerte de la concesión de la beca Montserrat Roig y la escritura en la torre de la casa mortal de Jacint Verdaguer. El coworking en los meses de la pandemia cuando las bibliotecas y los bares —mis oficinas habituales— estaban cerrados. Los paseos por los parques reales —mis favoritos: Junnibaken en Estocolmo y Prater en Viena— y los ficticios de Julian Barnes, Karen Rusell, George Saunders, Angela Carter y Bruce Bégout. La alegría de ver alzarse las pagodas luminiscentes del parque sobre las páginas del procesador de textos y la comprobación de que —ahora que una sombra de duda esnob se cierne sobre su talento— Bolaño estaba en lo cierto: puede pasar cualquier cosa en la vida, pero escribiendo.
—————————————
Autor: Carlos Robles Lucena. Título: Cerbantes Park. Editorial: Navona. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

8 poemas de Kenneth Rexroth
/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…
-
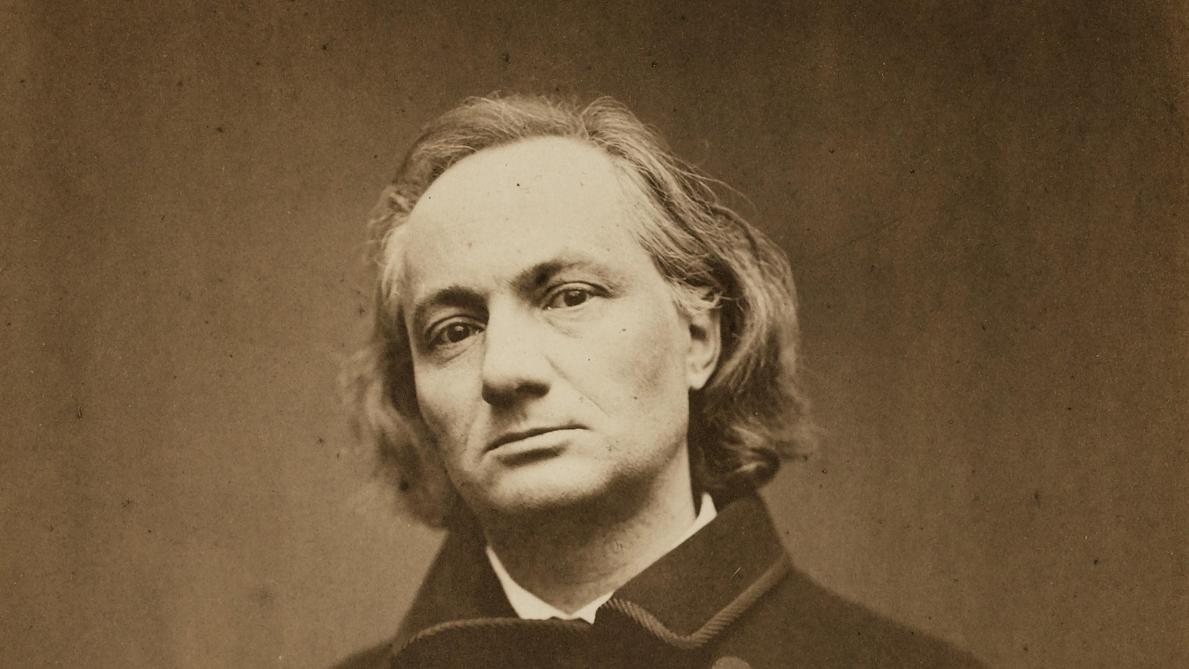
Nace Charles Baudelaire
/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…
-

Modos de vibrar
/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…
-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony
/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…


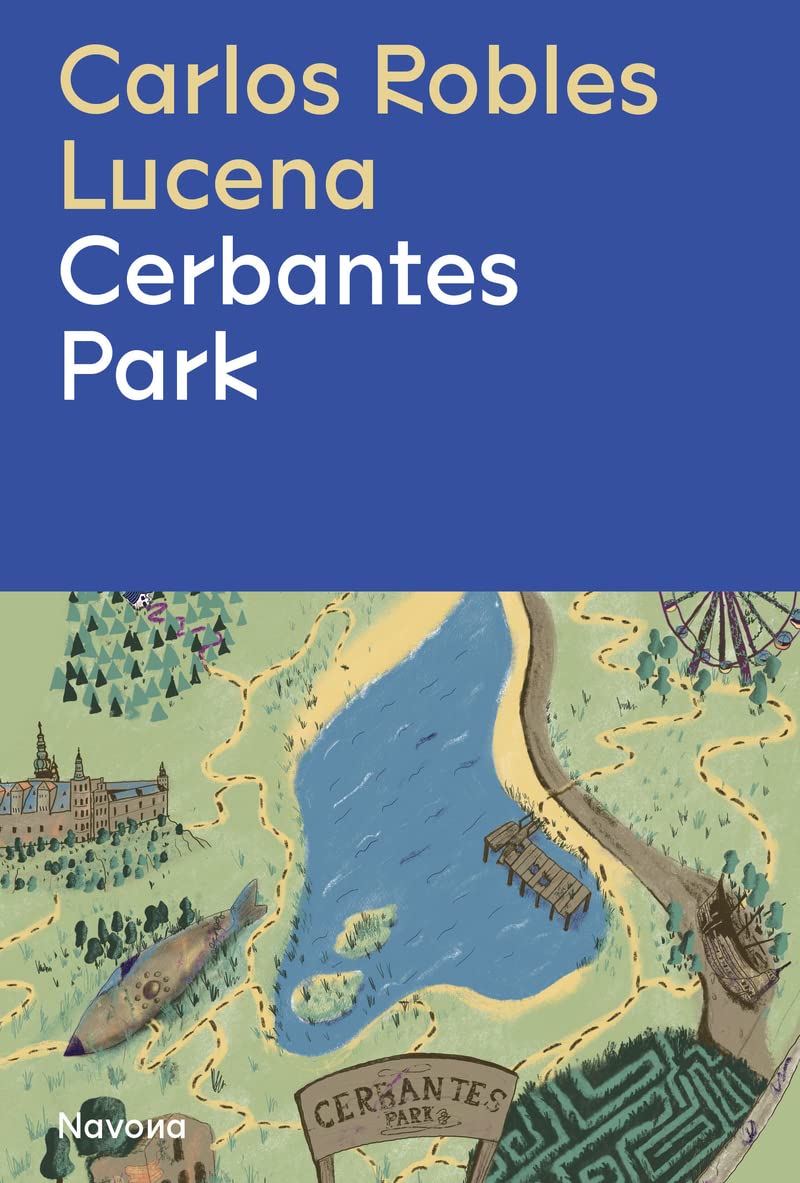



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: