La década de 1933 a 1943 marcó el capítulo más triste de la Europa moderna. En medio del horror, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Ayn Rand y Hannah Arendt, cuatro de las figuras más influyentes del siglo XX, mostraron lo que significa llevar una vida verdaderamente emancipada y, al mismo tiempo, desarrollaron sus ideas visionarias sobre la relación entre el individuo y la sociedad, el hombre y la mujer, el sexo y el género, la libertad y el totalitarismo, y Dios y la humanidad.
Zenda adelanta un fragmento de El fuego de la libertad: La salvación de la filosofía en tiempos de oscuridad, 1933-1943, de Wolfram Eilenberger (Taurus).
***
I
Chispas
1943
Beauvoir, animada; Weil, en trance; Rand, fuera de sí,
y Arendt, inmersa en una pesadilla
EL PROYECTO
«¿Para qué empezar si hay que detenerse?» No está mal para un comienzo. El ensayo va a tratar precisamente de la tensión entre la finitud de la propia existencia y la infinitud manifiesta de este mundo. Al fin y al cabo, tras una breve reflexión, este abismo amenaza con reducir al absurdo cada plan, cada proyecto, cada meta propuesta. Y da lo mismo que consista en conquistar la Tierra entera o solo en cuidar del propio jardín. Todo acaba en lo mismo. Si no lo hacen otros, será el tiempo el que un día se encargue de destruir la obra creada y relegarla para siempre al olvido. Como si nunca hubiera existido. Un destino tan seguro como la propia muerte.
A Beauvoir le había resultado difícil cumplir lo convenido. No coincidía del todo con la temática deseada por el editor Jean Grenier. Él quería que escribiera un texto sobre «el existencialismo para una antología de determinadas corrientes de pensamiento actuales». Por aquel entonces, ni Sartre ni Beauvoir habían reclamado para sí este término. Era una invención reciente de los suplementos de prensa, nada más.
La ironía del tema que le había propuesto no podía ser mayor. Porque si había un leitmotiv que había marcado su camino y el de Sartre durante los últimos diez años, era la rotunda negativa a aceptar las etiquetas que otros hubieran rebuscado para ellos. Exactamente ese tipo de rebeldía había sido el núcleo del proyecto de Simone… o lo fue hasta entonces.
LOS MEJORES AÑOS
Ya podrían otros llamarlo tranquilamente «existencialismo». Ella evitaría de forma deliberada ese término. Haría, como autora, solo lo que más resueltamente se propuso hacer desde las primeras anotaciones en sus diarios de juventud, esto es, concentrarse todo lo que pudiera en las preguntas que atormentaban su existencia (y cuyas respuestas aún no conocía). Curiosamente, seguían siendo las mismas. Por encima de todas, la pregunta por el posible sentido de su propia existencia, así como la pregunta por la importancia de otras personas en su vida.
Sin embargo, Beauvoir nunca había sentido tanta seguridad y libertad con estas reflexiones como en la primavera de 1943. En el apogeo de otra guerra mundial. En medio de su ciudad ocupada. A pesar de las cartillas de racionamiento y de los problemas de suministro, a pesar de la continua abstinencia de café y tabaco (Sartre estaba tan desesperado que todas las mañanas gateaba por el suelo del Café de Flore para recoger las colillas de la noche anterior), a pesar de los controles diarios y de los toques de queda, a pesar de la omnipresente censura y de los soldados alemanes que pululaban cada vez con mayor insolencia por los cafés de Montparnasse… Mientras encontrara tiempo y sosiego suficientes para escribir, podría soportar todo lo demás.
Gallimard publicaría en otoño su primera novela. Tenía una segunda terminada en el cajón. También llevaba muy adelantada una obra teatral. Era la hora de escribir su primer ensayo filosófico. La obra de mil páginas de Sartre El ser y la nada estaba en la imprenta. Y en un mes se estrenaría su obra teatral Las moscas en el Théâtre de la Cité. Su única obra política hasta el momento.
Todo ello era la cosecha intelectual de una década, en el curso de la cual ella y Sartre habían creado juntos un estilo de filosofar totalmente nuevo. Además de —siendo ambos inseparables— nuevas formas de vivir su vida: privada, profesional, literaria, erótica.
Cuando Beauvoir todavía estudiaba filosofía en la École Normale Supérieure —Sartre la invitó a su casa para explicarle el pensamiento de Leibniz—, los dos sellaron un pacto de amor muy particular: se prometieron uno al otro fidelidad y sinceridad intelectual sin dejar de estar abiertos a otras atracciones. Serían absolutamente necesarios el uno para el otro, y contingentes para los demás. Una estrecha y dinámica pareja en la que el resto del mundo podría reflejarse según su voluntad. Este proyecto los llevaría desde entonces a nuevos comienzos y aventuras: de París a Berlín y a Atenas; de Husserl a Hegel, pasando por Heidegger; de tratados a novelas y a obras dramáticas. De la nicotina a la mescalina y a la anfetamina. De la «pequeña rusa» al «pequeño Bost» y a la «rusa más pequeña». De Nizan a Merleau- Ponty y a Camus. Él seguiría con ella, y más decidida y firmemente que nunca («Vivir un amor significa proyectarse a través de él hacia nuevas metas»).
Sus horas lectivas semanales (un máximo de dieciséis) como profesores de filosofía les permitían cumplir con su trabajo sin mayores compromisos. En lugar de ceñirse al plan de estudios, dejaban que sus alumnos discutieran libremente entre ellos después de unas breves exposiciones introductorias (siempre fue un acierto). Pagaban las facturas. Al menos parte de ellas. No solo tenían que costear su propio sustento, sino también el de gran parte de su «familia». Cinco años después, en París, Olga todavía seguía con su carrera de actriz en la casilla de salida. El pequeño Bost apenas conseguía, como periodista independiente, llegar a fin de mes, y la hermana menor de Olga, Wanda, todavía andaba buscando desesperada algo que se ajustara completamente a ella. Solo Natalie Sorokin, la incorporación más joven, era del todo independiente; nada más comenzar la guerra se había especializado en la sustracción de bicicletas, y desde entonces había dirigido un bien organizado —y al parecer tolerado por los nazis— mercado negro cada vez mejor surtido.
LA SITUACIÓN
Una vez más, Beauvoir había dejado cicatrizar las experiencias de la guerra y de la ocupación. Justo durante los meses anteriores, su convivencia le había permitido —eso le parecía como la verdadera cabeza de familia que era— encontrarse realmente a sí misma. Cada cual disfrutaba de su papel sin verse reducido a él. Todos conocían sus deberes y derechos sin ser demasiado rígidos con ellos. Cada uno se sentía satisfecho consigo mismo, pero juntos no se aburrían.
Por eso, el inminente anuncio de la sentencia no preocupaba a Beauvoir solo por ella. Desde hacía más de un año, los detectives de las autoridades de Vichy estaban ocupados investigándola. De forma casual, la madre de Sorokin había encontrado en un cajón una correspondencia íntima entre su hija y la profesora de filosofía que entonces tenía. Una vez hecho el descubrimiento, llevó a cabo sus propias pesquisas y finalmente presentó el material a las autoridades. El procedimiento, decía en su denuncia, era siempre el mismo: primero, Beauvoir hacía en privado amistad con las alumnas y exalumnas que la admiraban, luego las seducía sexualmente y, tiempo después, se las transfería al compañero de su vida, el profesor de filosofía y literato Jean-Paul Sartre. El foco de las pesquisas se desplazaba así hacia unos hechos constitutivos de «inducción al comportamiento disoluto» que amenazaban a Beauvoir con las consecuencias de una eventual declaración de culpabilidad; la retirada permanente de la docencia sería la más leve.
Hasta entonces solo se sabía que Sorokin, Bost y Sartre habían decidido no declarar en sus citaciones. Fuera de las referidas cartas a Sorokin, que no incriminaban a Beauvoir de una manera concluyente, no había una prueba clara. En cambio, la cantidad de indicios que los detectives del régimen de Pétain habían recabado daban una idea bastante exacta de la posición docente de Beauvoir en el espectro político, y que casaba con su particular existencia.
En lugar de residir en apartamentos, desde hacía años vivían juntos en hoteles de Montparnasse. Allí bailaban y reían, cocinaban y bebían, discutían y dormían unos con otros. Sin presiones externas. No había reglas fijas. Y, sobre todo —en la medida de lo posible—, no había falsas promesas ni renuncias. ¿No podía ser una simple mirada, un roce ocasional, una noche en blanco colectiva, la posible chispa que encendiese el fuego de una vida renovada? Ellos querían creerlo. Sí, al menos para Beauvoir y Sartre, el ser humano solo era él mismo como principiante.
No se llega a ninguna parte. Solo hay puntos de partida, comienzos. Con cada ser humano, la humanidad empieza de nuevo. Y de ahí que el joven que busca su lugar en el mundo no lo halle al principio y se sienta perdido.
Esta era también una forma de explicar por qué Beauvoir tomó a Olga, a Wanda, al pequeño Bost y a Sorokin, una vez llegados a París desde la provincia, bajo su protección y los acogió, los amparó y los mantuvo. Era para sacar a aquellos jóvenes de su evidente estado de abandono y ofrecerles la libertad. Para animarlos a hacerse su propio lugar en el mundo, en vez de quedarse en el que tenían asignado. Esto pasaba por ser un acto de amor, no de sumisión, del eros vivo, no del ciego desenfreno. Un acto en el que se preservaba la humanidad. Porque «el hombre solo es él mismo cuando se elige a sí mismo; si rehúsa elegirse, se destruye».
—————————————
Autor: Wolfram Eilenberger. Traductor: Joaquín Chamorro Mielke. Título: El fuego de la libertad: La salvación de la filosofía en tiempos de oscuridad, 1933-1943. Editorial: Taurus. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


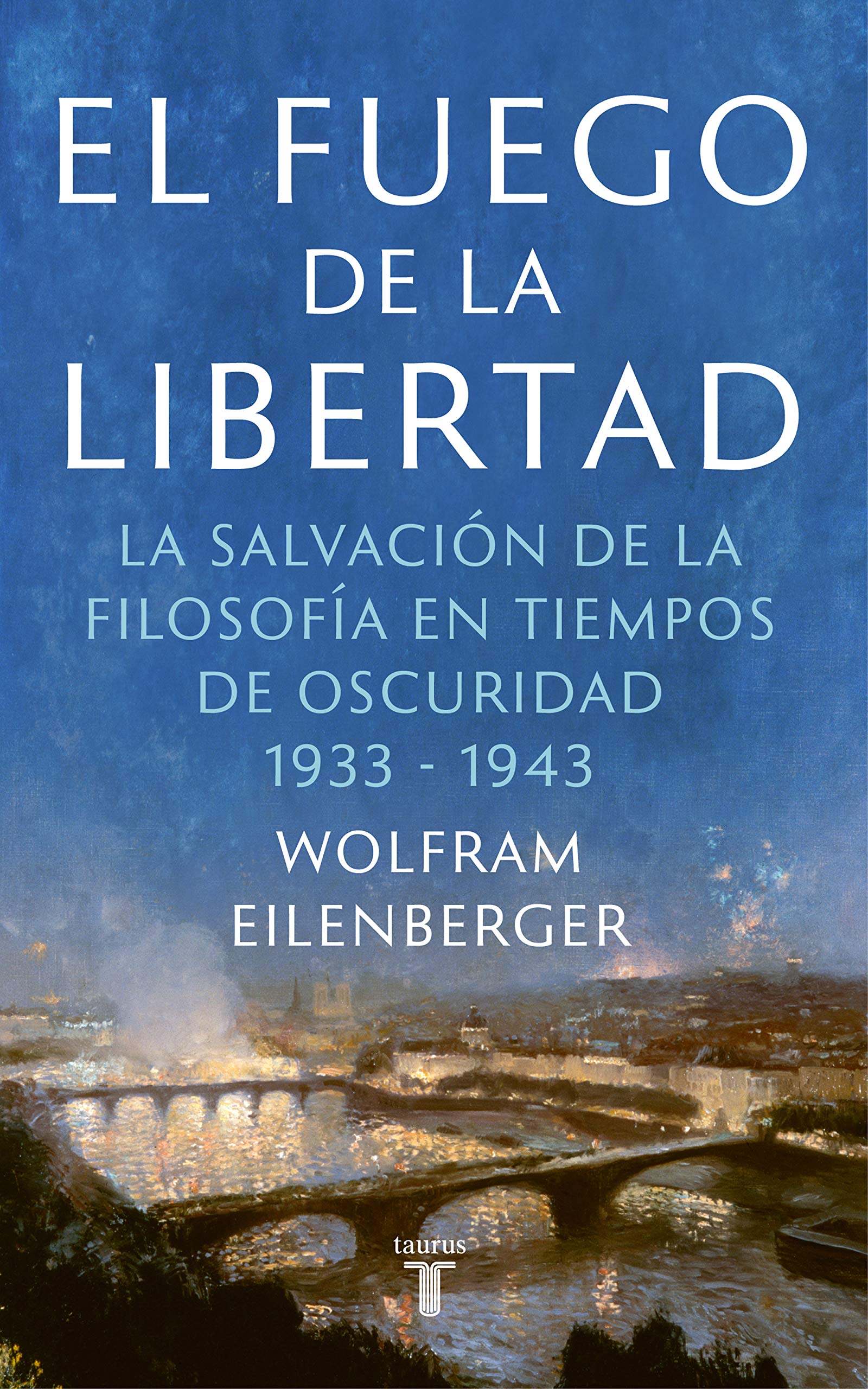

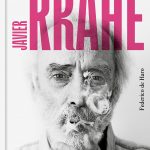

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: