Frank O’Connor es uno de los grandes maestros del relato corto. Su obra retrata como pocas la idiosincrasia de la cultura irlandesa: el opresivo poder de la iglesia, la desigualdad entre géneros, la claustrofobia en el seno de la familia, los problemas con el alcohol… Todos estos elementos configuran la vida en Éire, nombre en lengua irlandesa de lo que nosotros llamamos Irlanda.
En Zenda ofrecemos el arranque de uno de los relatos que aparecen en El genio y otros relatos (La navaja suiza), de Frank O’Connor.
***
EL GENIO
1
Algunos niños son cobardicas por naturaleza, pero yo lo era por convicción. Mi madre me había hablado de los genios; yo quería ser uno de ellos y podía ver por mí mismo que pelearse, además de ser un pecado, era peligroso. Los chicos del barrio militar en el que vivía estaban siempre peleándose. Mi madre decía que eran salvajes, que yo necesitaba amigos más educados, y que los haría cuando fuera lo bastante mayor para ir al colegio.
Me gustaba jugar, y acostumbraba a caminar por la acera con una pelota en los pies hasta que descubrí que los demás niños se volvían violentos y empezaban a darme empujones cuando se me unían. Prefería a las niñas porque no peleaban tanto, aunque aparte de eso las encontraba insípidas y me parecía que no eran una gran fuente de información. Las únicas mujeres que me interesaban eran mayores, y mi mejor amiga era una vieja lavandera llamada señorita Cooney que había estado en el manicomio y era muy religiosa. Fue ella quien me lo enseñó todo sobre los perros. La señorita Cooney habría perseguido durante más de una milla a cualquiera que hubiera visto dañar a un animal, e incluso los denunciaba a la policía, pero los agentes sabían que estaba loca y no le hacían caso.
Era una mujer de aspecto triste con el cabello gris, mejillas pronunciadas y encías sin dientes. Mientras ella planchaba, yo solía sentarme durante horas en su cocina cálida, húmeda y humeante, y hojeaba sus libros religiosos. Ella también me tenía cariño, y siempre decía que estaba segura de que sería sacerdote. Yo convenía en que tal vez me convirtiera en obispo, pero ella no parecía tener en alta estima a los obispos. Y se limitaba a sonreír cuando le contaba que había muchas otras cosas que me gustaría ser, tantas que no podía decidirme. Para la señorita Cooney, un genio no podía ser más que una cosa: sacerdote.
Por lo general, me parecía que terminaría siendo explorador. Nuestra casa estaba en una plaza situada entre dos calles construidas a distintos niveles, una a mayor altura que la otra. Podía salir de casa, caminar por la calle situada en el nivel superior durante casi dos millas más allá de las viviendas militares, girar a la izquierda en cualquiera de las calles y caminos adyacentes y regresar sin apenas bajar de la acera. Era increíble la cantidad de información valiosa que uno podía conseguir en aquellas exploraciones. De regreso en casa escribía mis aventuras en un libro titulado Los viajes de Johnson Martin, «con abundantes mapas e ilustraciones, The Irishtown University Press. Precio neto: 3 chelines y 6 peniques». También estaba recopilando El libro de canciones para uso de colegios e instituciones de The Irishtown University Press, por Johnson Martin, que contenía la letra y la música de mis canciones favoritas. Aunque por entonces aún no sabía leer partituras, copiaba las que llegaban a mis manos, y prefería las que representaban las notas con símbolos a las que lo hacían con letras porque quedaban mejor en la página. Pero seguía sin estar seguro de lo que sería de mayor. Todo lo que sabía era que quería ser famoso y hacer que levantaran una estatua en mi honor junto a la del padre Matthew, en Patrick Street. El padre Matthew era conocido como el Apóstol de la Abstinencia, aunque a mí la abstinencia me importaba bien poco. Nuestra ciudad nunca había tenido un genio en condiciones, y yo me proponía cubrir esa carencia.
Pero mis investigaciones no hacían más que mostrarme las inmensas lagunas de mi conocimiento. Mi madre comprendía mis desvelos y se esforzaba al máximo en encontrar respuestas a mis preguntas, pero ni ella ni la señorita Cooney andaban sobradas de la clase de información que yo necesitaba, y mi padre, más que una ayuda, era un estorbo. Le encantaba hablar sobre ciertos temas que le interesaban, pero yo no los encontraba tan interesantes. «Ballybeg», —decía con aire jovial—. «Ciudad de mercado. Población, 648. Estación más cercana, Rathkeale». También era de lo más comunicativo sobre otros asuntos, pero luego mi madre me llevaba aparte y me explicaba que mi padre solo estaba bromeando, lo cual me sacaba de mis casillas, porque nunca sabía cuándo bromeaba y cuándo no.
Ahora, por supuesto, entiendo que nunca le gusté. No era culpa suya. El pobre no esperaba ser el padre de un genio y aquello lo llenaba de malos presentimientos. Miraba a su alrededor y veía que todo el mundo tenía hijos normales, brutos, analfabetos, y se estremecía al pensar que yo nunca sería bueno para otra cosa que ser un genio. Para ser justos con él, no se preocupaba por sí mismo, pero nunca había habido nada parecido en la familia y temía que aquello nos hiciera caer en desgracia. Cuando llegaba a casa con la gorra sobre los ojos y las manos en los bolsillos, me miraba malhumorado al encontrarme sentado a la mesa de la cocina, rodeado de papeles, ocupado en dibujar mapas e ilustraciones para mi libro de viajes o en copiar la música de «The Minstrel Boy».
—¿Por qué no puedes salir a la calle y jugar con los Horgan? —me incitaba, tratando de hacerlo sonar atractivo.
—No me gustan los Horgan, papi —contestaba yo educadamente.
—¿Qué tienen de malo? —preguntaba él irritado—. Son unos chicos magníficos y unos auténticos machotes.
—Siempre están peleándose, papi.
—¿Y qué hay de malo en las peleas? ¿No puedes devolverles los golpes?
—Gracias, papi, pero a mí no me gustan las peleas —decía yo, aún con perfecta cortesía.
—Sabe Dios que el chico tiene razón —salía en mi defensa mi madre—. No entiendo qué clase de niños son esos.
—Ah, sois tal para cual —soltaba mi padre, y se iba muy ofendido, torturado por el pensamiento del hijo tan maravilloso y tan normal que podría haber tenido de no haberse casado con la mujer equivocada. La abuela siempre había dicho que mi madre no era la mujer adecuada para él y aquello demostraba que tenía razón.
Ella había demostrado tener tanta razón que mi padre no me quitaba los ojos de encima, por temor a que la locura se apoderara de mí en cualquier momento. Una de las cosas que no le gustaban era mi Palacio de la Ópera. El Palacio de la Ópera era una caja de cartón que yo había armado sobre dos sillas en la penumbra del pasillo. Lo había equipado con un proscenio, y había pintado varios telones de fondo con dibujos de montañas y del mar, y bastidores con forma de árboles y de rocas. Los personajes eran dibujos recortados y coloreados que movía con pequeños palitos. Estaba iluminado gracias a unas velas para las cuales había fabricado pantallas de colores, untadas con aceite para que fueran transparentes, y había escrito óperas a partir de libros de historietas y fragmentos de canciones. Una vez, mientras cantaba un apasionado dueto para dos de los personajes al tiempo que manipulaba las pantallas para producir el efecto de la luz de la luna, una de las pantallas echó a arder y las llamas lo envolvieron todo. Grité y mi padre vino y sofocó el fuego, y se puso a maldecirme hasta que mi madre, perdiendo la paciencia, le dijo que era peor que seis niños juntos, tras lo cual él no volvió a hablarle en una semana.
En otra ocasión, mi fascinación por un profesor cojo al que conocía me hizo decidirme a cojear yo también, y en casa se desató una tormenta que duró varios días. A mi madre le parecía evidente que mi pie estaba mal. Mi padre, en cambio, se limitaba a mirarlo y a resoplar con desprecio. Yo estaba furioso con él, y mi madre lo acusó de ser poco menos que un monstruo. Discutieron tanto durante los días siguientes que aquello empezó a hacerme sentir incómodo, porque, aunque estaba más que harto de cojear, sentía que pondría a mi madre en evidencia si me recuperaba. Cuando caminaba hacia la plaza dando tumbos de un lado a otro, mi padre permanecía de pie ante la verja y me observaba con una sonrisa maliciosa, y el modo en que se burló de mi madre cuando al fin dejé de lado la cojera fue de veras repugnante.
—————————————
Autor: Frank O’Connor. Título: El genio y otros relatos. Traducción: Daniel Morales. Editorial: La Navaja Suiza. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


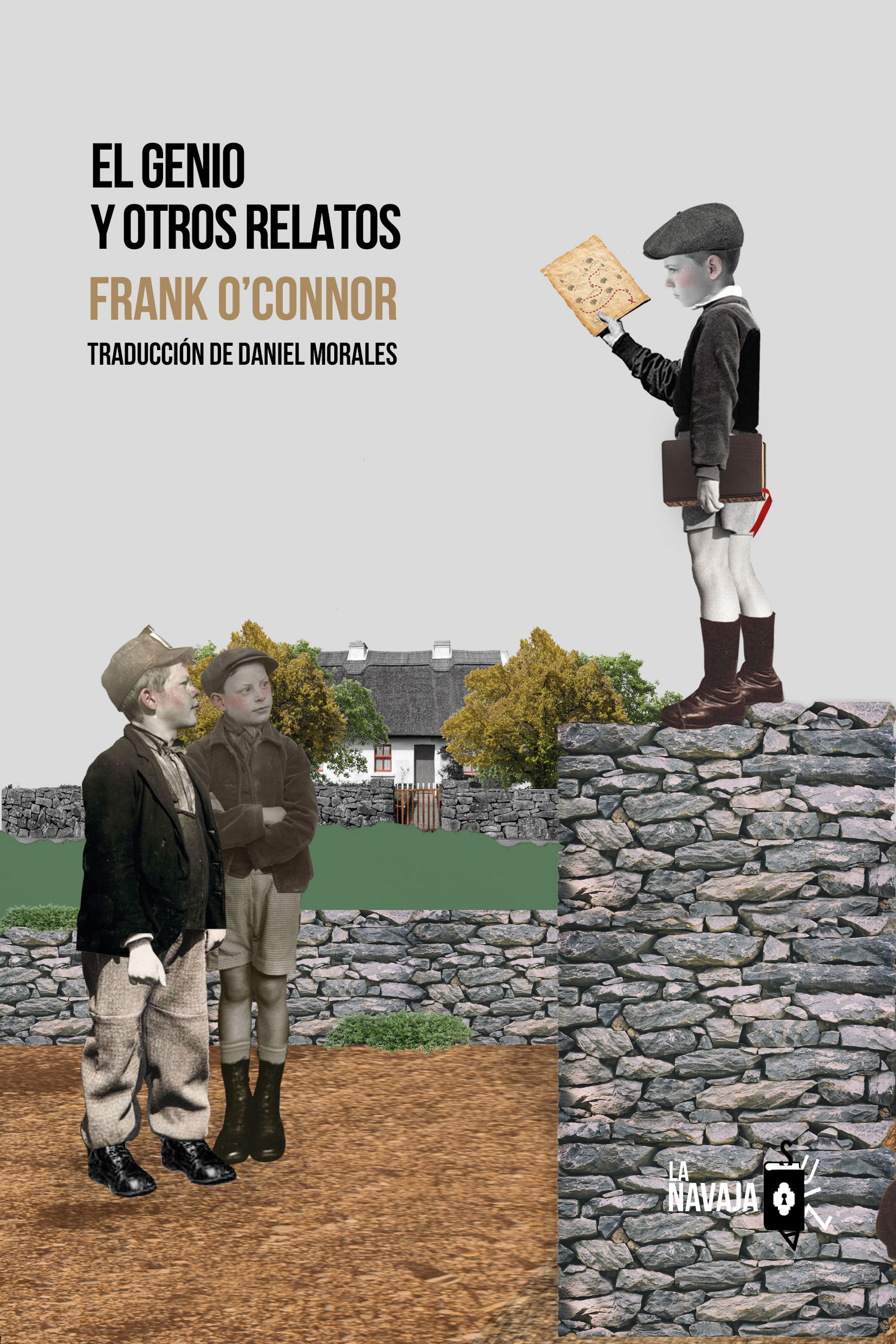



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: