Mario Cuenca Sandoval (M. Sandoval) se adentra en el mundo de la literatura juvenil con una novela, El hilo púrpura, que da inicio a una saga llena de acción, magia y romance: Los Tres Hilos. En esta primera entrega, conocemos a los aspirantes a la Legión Púrpura, de cuyas manos surgen tres hilos que los unen a la persona a la que habrán de amar, a la que habrán de matar y a la que habrá de matarles. Una chica se rebela contra esta predestinación.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de El hilo púrpura, de M. Cuenca (Toromítico).
***
1. Rojo, negro y púrpura
—Si este es mi último día en la tierra, no permitáis que ingrese en el mar del Gran Sueño de una forma deshonrosa. Cortad, oh, dioses, los Tres Hilos de mi vida si esa es vuestra voluntad. Pero si vuestro deseo es que yo sea recibida entre los defensores de las Tres Cúpulas, ayudadme a servir también con honor hasta el día de mi muerte.
Al igual que los otros once postulantes, yo había hecho voto de silencio y pasaría la víspera de mi Consagración recluida en aquella celda. Tenía dieciséis años recién cumplidos y llevaba toda mi vida preparándome para aquella jornada. Cada postulante procedía de uno de los doce dojos, pero solo uno saldría con vida de allí: «¡Uno entre doce!», ese era el lema que gritábamos enfervorizados en los entrenamientos de sable.
—Cortad, oh, dioses, los Tres Hilos de mi vida si esa es vuestra voluntad.
De acuerdo. Quizá no conozcáis aquella oración; ha pasado mucho tiempo. Pero seguro que habéis oído hablar de los Tres Hilos. Todos llevábamos aquellos Tres Hilos implantados bajo la piel de los dedos índice, medio y anular izquierdos, en el dorso: uno rojo, uno negro y uno púrpura, y en aquella triple hebra de apenas cinco centímetros, que terminaba justo en los nudillos, se cifraba el destino de cada uno de nosotros: el púrpura era el hilo del amor, y te unía al hombre o la mujer para la que estabas predestinado; el rojo te unía a la próxima persona a la que darías muerte, mientras que el negro te vinculaba con aquel que algún día te daría muerte a ti, bien sobre el campo de batalla o bien en la ceremonia del bautismo en el mar del Gran Sueño.
Os estaréis preguntando cómo llegaron aquellos Tres Hilos a nuestro cuerpo. Cuando era muy niña, me contaron en el dojo una leyenda que explicaba el origen de aquella triple hebra, según la cual la Anciana Púrpura descendía de los cielos, atravesaba las Tres Cúpulas como un fantasma y, al cobijo de la oscuridad nocturna, apretaba los Tres Hilos sutiles en los dedos índice, corazón y anular de cada recién nacido, los cosía y luego volaba sin soltarlos hasta quién sabe dónde, tal vez la Segunda o la Tercera cúpula, para buscar al portador del otro extremo de la triple hebra, de tal modo que cada uno se hallaba unido al menos a otros dos individuos en el mundo.
Yo entonces creía en aquellas leyendas. Me había criado en el Cuarto Dojo de la Segunda Cúpula, bajo un cielo esmeralda en el que todas aquellas creencias tenían sentido. Así que rezaba a los dioses, como todos los demás, en una celda de dos por dos bajo unos parpadeantes tubos de neón blanco, y como todos los demás soñaba con conseguir mi Consagración sobre el disco de asfalto a la mañana siguiente, cercenar algunas de aquellas once vidas y recibir la moneda, que simbolizaba mi compromiso por veinte años con la Legión Púrpura, la misma que sería depositada debajo de mi lengua si algún día llegaba a caer en combate.
A la mañana siguiente, y si los dioses le eran propicios, vuestra amiga Clea podría ver adónde le conducían aquellos Tres Hilos, si a su destrucción o a la destrucción de otros aspirantes.
—Pero si vuestro deseo es que yo sea recibida entre los defensores de las Tres Cúpulas, ayudadme a servir también con honor hasta el día de mi muerte.
Ya sé lo que estáis pensando: por qué no escapábamos de allí. Por qué aceptábamos una posibilidad entre doce. O, dicho de otro modo, once posibilidades entre doce de morir al día siguiente.
Lo cierto es que los barrotes de aquellas celdas eran de bambú y no habrían resistido los mandobles de nuestros sables, pero no se tenía noticia de ningún postulante que se hubiera fugado presa del pánico, aunque sí de algunos que, aterrados ante la posibilidad de conocer su destino, cifrado en sus Tres Hilos, se amputaban los tres dedos, lo que significaba desde luego renunciar a reconocer el amor, señalizado por el hilo púrpura, que nos conducía hasta el hombre o la mujer de nuestra vida. Preferían este sacrificio a conocer por anticipado su suerte.
Y, entonces, aquel susurro en la penumbra.
—Va a ser una noche muy larga.
La voz procedía de una celda vecina, la de mi izquierda.
Me alarmé, desde luego. Las conversaciones estaban prohibidas para los postulantes. Habíamos hecho voto de silencio desde aquella noche y, además, yo solo quería que me dejaran a solas con mis pensamientos. En una madrugada como aquella, una sentía la necesidad de encerrarse en sí misma, de conversar solo consigo misma, para aceptar la idea de la muerte, por si esta nos aguardaba sobre el asfalto a la mañana siguiente.
El voto de silencio era sagrado y comenzaba entonces, en la propia víspera de la Consagración. Una vez consagrados, a los Legionarios solo les estaba permitido hablar en sus celdas después del ocaso. Era un enorme sacrificio, veinte años de silencio y de anonimato, y nosotros teníamos que aprender ese sacrificio. Teníamos que observar aquel voto desde la víspera de la ceremonia.
—Si no consigues dormir, los guardias pueden traerte un poco de droga mórfica —dije para mí misma, pues no pensaba romper mi voto de silencio.
—Ya sé lo que estás pensando. Que los guardias pueden traerme algo de droga mórfica para dormir —susurró mi vecino, había adivinado mis pensamientos—. Pero no necesito droga. Lo que necesito es salir de aquí.
Estuve a punto de decirle: «Mañana saldrás de aquí, vivo o muerto». Pero me contuve. Y, sin embargo, mi impertinente vecino no parecía dispuesto a conformarse con mi silencio.
—Me llamo Adras. ¿Y tú?
No pensaba responder a tal pregunta, desde luego.
—¿No tienes nombre?
Por supuesto que mi vecino no había olvidado su voto. Igual que yo sabía muy bien que, aunque yo quisiera romperlo, cosa que ni se me pasaba por la cabeza, no podíamos decirnos nuestros nombres porque eso nos debilitaba. Así que respondí de la forma más tajante posible con las únicas palabras que nos estaban permitidas aquella noche:
—Uno entre doce.
Desde otra celda próxima, alguno de los otros diez postulantes chistó para que nos calláramos.
—Está bien, chica dura. Te llamaré así: Chica Dura. Nombre, «Chica»; y apellido, «Dura».
Entonces hizo una pausa. Solo se oían a lo lejos los chirridos de los oxidados engranajes de la Noria Roja, en la orilla opuesta del río, de la que tanto habíamos oído hablar en el dojo, y por un segundo pensé que mi vecino se había dado por satisfecho y que cerraría el pico de una maldita vez. Pero era una ilusión completamente vana, hermanas mías:
—¿Te has preguntado alguna vez por qué no tenemos apellidos? Me han dicho que antes de las Guerras del Tiempo todo el mundo tenía apellido.
Yo volví a guarecerme en el silencio. Uno de los tubos de neón se había aflojado y comenzó a emitir un zumbido continuo y muy desagradable.
—¿No tienes miedo, Chica Dura? Recuerda: «Uno entre doce».
Lo cierto es que no tenía miedo. En unas pocas horas pronunciaría mi juramento ante el Animal de la Memoria bajo cuya mirada se celebraría mi combate de Consagración. No, no tenía miedo. Me entusiasmaba la posibilidad de vencer, e incluso la posibilidad de ser derrotada, pues en tal circunstancia podría contemplar, aunque fuera por un instante, la triple hebra de mi vida, la única visión desde la que la existencia de una joven como yo podía cobrar signifi cado.
Dicen que, cuando vas a morir, la red de hilos que nos une a todos aparece por un instante ante tus ojos al completo. No ya tus Tres Hilos, sino los de todos los hombres y mujeres que existen. O al menos eso es lo que me habían dicho, hermanas: que una podía ver fugazmente la inmensa malla que formamos entre todos.
Así que, tanto si vencía como si salía derrotada, aquella Ceremonia de la Consagración era mi sueño desde niña. A qué mayor causa podría servir. Los huérfanos de las Tres Cúpulas no podíamos aspirar a nada mejor y teníamos para ello que demostrar nuestra valía sobre el asfalto. Toda mi vida previa, los días en el dojo y las miles de horas de entrenamiento no habían sido sino el prólogo de la auténtica vida, que empezaría entonces.
—Deja que te cuente una historia —volvió a la carga mi vecino entre susurros.
—Dioses, ahora quiere contarme un cuento para dormir —me dije.
—No es precisamente un cuento para dormir —añadió como si pudiera leerme el pensamiento una vez más—, sino todo lo contrario: es la historia de un hermoso pájaro de plumas moradas que vivía en una jaula de oro. Estaba muy orgulloso de su jaula, y de sus amos, que le daban agua y comida, y sentía lástima por los pájaros que volaban libres por el aire…
Si os soy sincera, ni siquiera estaba escuchando la historia. Solo deseaba dormir y soñar con mi Animal de la Memoria, abrir los ojos al alba y prepararme para la ceremonia del Enmascaramiento.
—Hasta que un día, un pájaro blanco se asomó a su jaula. Lo más extraño de todo es que ambos sentían lástima el uno del otro: el pájaro morado porque el otro no tenía comida y había de pasar los días de árbol en árbol y de flor en flor para conseguirla, y el pájaro blanco porque el otro no conocía el cielo, ni los ríos, ni el mar…
Mi exasperante vecino hizo una nueva pausa. Por un segundo, me hice la ilusión de que aquel estúpido cuento se hubiera terminado ya. Y sin embargo…
—De repente el pájaro blanco abrió la celda con su fuerte pico, afilado con las piedras de los ríos y las ramas de los árboles, y entonces…
—Entonces qué… —pensé.
—Tú decides el final: ¿ambos pájaros se refugiaron en la jaula de oro o, por el contrario, los dos echaron a volar?
Pensé que, más que un cuento, se trataba de una adivinanza y que me sería imposible encontrar una respuesta, que seguro habría alguna expresión con doble sentido, algún detalle que se me había escapado en aquel relato. Pero, de repente, en la semioscuridad del Domo, vi el brillo de la hoja de un sable, limpia como un espejo, emerger de entre los barrotes de la celda vecina. Por un instante tuve la tentación de empuñar mi sable por cautela, el sable cuya hoja de exoal mancharía de sangre a la mañana siguiente. ¿Qué quería aquel vecino tan inoportuno?
Entonces vi sus ojos reflejados en la hoja, unos ojos con minúsculas arrugas en la comisura, como si fueran los de un hombre mayor que yo. Vi sus ojos verdes como él vería sin duda los míos, porque de inmediato retiró la hoja en un acto reflejo, como si no le hubiera gustado lo que vio. O como si le hubiera asustado.
—¡Idiota! —se me escapó.
Estaba irritada. ¿Pero es que íbamos a romper también otro voto, el de mantenernos en el anonimato? Ya eran bastantes infracciones por una noche. Me habían preparado, desde el primer día de mi vida, para aquella vigilia. Me habían proporcionado un repertorio de pensamientos adecuados para afrontar el destino sobre la Plataforma, y ahora estaba francamente enojada con aquel tipo que boicoteaba mi víspera de meditación y rezo.
Me coloqué la máscara metálica lo más rápido que pude, anticipándome a la ceremonia del Enmascaramiento, que tendría lugar a la mañana siguiente. No era lo más ortodoxo, pero, si resultaba necesario, dormiría con ella puesta.
—Ya sabes que no podemos mirarnos al rostro —dije a través de la máscara con la que me ocultaba.
—No podemos mirarnos directamente —replicó él.
No obstante, su voz había cambiado. Parecía más dubitativa tras haber visto mis ojos reflejados en su sable. ¿Quizá le daba miedo mi expresión?
De repente se escucharon unos pasos en el pasillo del Domo. Era el maestro Kyrios, juez supremo de todos los dojos, que entró al calabozo a darnos la noticia:
—Postulantes: ya se ha dado a conocer vuestro emblema. Combatiréis bajo la mirada de un halcón, muchachos. ¡Un halcón! Ese será vuestro emblema.
Cada postulante desde el interior de su celda alzó su brazo derecho, el puño cerrado y bien alto, unidos en un mismo grito: «¡Uno entre doce!», el único saludo permitido aquella noche. Después el maestro se marchó y apagó las luces de neón del Domo. Un halcón, ese era el Animal de la Memoria, es decir, uno de los pocos ejemplares de animales no clónicos que quedaban en el mundo, y esa era la insignia que tatuarían en el cuello del vencedor, y el emblema al que se sumaría para siempre.
Los tubos de neón aún conservaban algo de luz cuando el pálido resplandor violeta de las estrellas bañó los barrotes de bambú de nuestras celdas. Me volví hacia la ventana y seguí con la mirada la superficie morada de la cúpula semiesférica. En realidad no era una semiesfera, sino una sección de la misma, un casquete de unos tres kilómetros de altura y unos ocho de radio aproximadamente, pero el Domo se encontraba bastante alejado de su polo y sobre la superficie violeta de la bóveda se reflejaban deformadas, como borrones, las luces de las viviendas de la Ciudad Perpetua, con el centro exacto en el Palacio de las Tres Soberanas, el inmenso Mausoleo del Tiempo, levantado en mármol, y el propio Domo, con lo que tuve la impresión de hallarme ante dos ciudades confrontadas e invertidas, la de arriba y la de abajo.
—Por si no lo sabías, la que vas a vestir mañana —volvió a hablar mi vecino, esta vez en un susurro— es la armadura de un muerto, así como tu sable perteneció a otro postulante muerto.
—Uno entre doce —fue, de nuevo, mi única respuesta a través de la máscara.
—Vale, vale. Ya me callo. Pero antes, déjame que te haga una pregunta, Chica Dura: uno entre doce. ¿Por qué sacrificar a once bravos hombres y mujeres cada vez? ¿Por qué no reciclarlos en los cultivos de la Segunda Cúpula, o como porteadores del desierto de la Tercera?
Eso, pensaba yo entonces, era justamente lo que convertía la victoria en un inmenso honor. Esa era la razón por la que admirábamos a los supervivientes como héroes, y la causa del enorme respeto que merecían por parte de los habitantes de las Tres Cúpulas. Precisamente por eso la recompensa era tan enorme. ¿Es que no te lo enseñaron en tu dojo?, me dije a mí misma.
—Piénsalo —insistió mi impertinente vecino.
Dejé la máscara sobre la armadura y me tumbé sobre el incómodo jergón de mi celda. Me costó un poco conciliar el sueño. La pregunta de mi vecino había activado dentro de mi cabeza un inquietante dispositivo a punto de estallar. Uno entre doce: una inmensa crueldad que entonces me parecía legítima. Durante mucho tiempo me he odiado a mí misma por eso. ¿Cómo fui capaz de justificar semejante desperdicio de vidas humanas? Hasta tal punto habían conseguido lavarme el cerebro. Los acontecimientos que se cernían sobre mí estaban a punto de retirar la venda que había cubierto mis ojos durante tantos años.
Pero de momento solo era una postulante entusiasmada la noche previa a la ceremonia de su Consagración, incapaz de dormir por la excitación ante un porvenir que imaginaba glorioso, incapaz de imaginar una vida más allá del dojo y del Camino Púrpura, y aún más allá de la Primera Cúpula, e incluso más allá de las Tres Cúpulas. Tan pequeña y asfixiante era la jaula de oro en que vivíamos. Desde niña había admirado a los portadores de aquellas capas de malla que, en proporción de uno por cada doce, habían demostrado su superioridad sobre todos los demás. Y entre el público que asistiría a nuestra ceremonia, todos habitantes de la Primera Cúpula, estarían presentes muchos de aquellos héroes, hombres y mujeres que habían sobrevivido a esta ceremonia y a veinte años de servicio a la Legión Púrpura, jefes de escuadrón y legionarios veteranos. Y, sobre todo, combatiríamos bajo la atenta y orgullosa mirada de los imperecederos y de las mismísimas Tres Soberanas.
Al fin el sueño me abrazó con la forma de un inmenso halcón de plumas azules y negras. Nunca había visto uno auténtico, y sin embargo tenía la certidumbre de que, de alguna forma misteriosa, la figura de aquella majestuosa ave encajaba con mi personalidad, que me dotaría de sus reflejos prodigiosos, elegantemente alzada sobre todos los demás postulantes, y estaba convencida de que ningún rival podría arrebatarme el honor de la Consagración bajo la mirada de aquella hermosa criatura.
El halcón de mi sueño llevaba atados a sus patas los hilos de las vidas de los doce postulantes, pero también los Hilos de cada uno de los miembros del público, todos ellos rubios y con los ojos claros como nosotros, todos tan parecidos entre sí, miles de hilos que, sin enmarañarse, desembocaban como tiras de luz en las patas de aquella espléndida criatura. Y entonces, en mi sueño, el Halcón alzaba el vuelo arrastrando miles de hebras tricolores hasta que se tensaban en el aire, hasta que de repente las hebras se quebraban, liberaban al ave y caían lentamente, como copos de nieve, sobre nosotros. Después el halcón se perdía en la altura, detrás de las nubes. Se hundía en el sol para no regresar nunca.
Pronto descubriría que hasta el último de nuestros sueños era obra y creación del Palco. Pronto aprendería una verdad que no debéis olvidar, hermanas: si todos tus sueños han sido programados por alguien, entonces no eres un soñador, sino un esclavo.
—————————————
Autor: M. Sandoval. Título: El hilo púrpura. Editorial: Toromítico. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


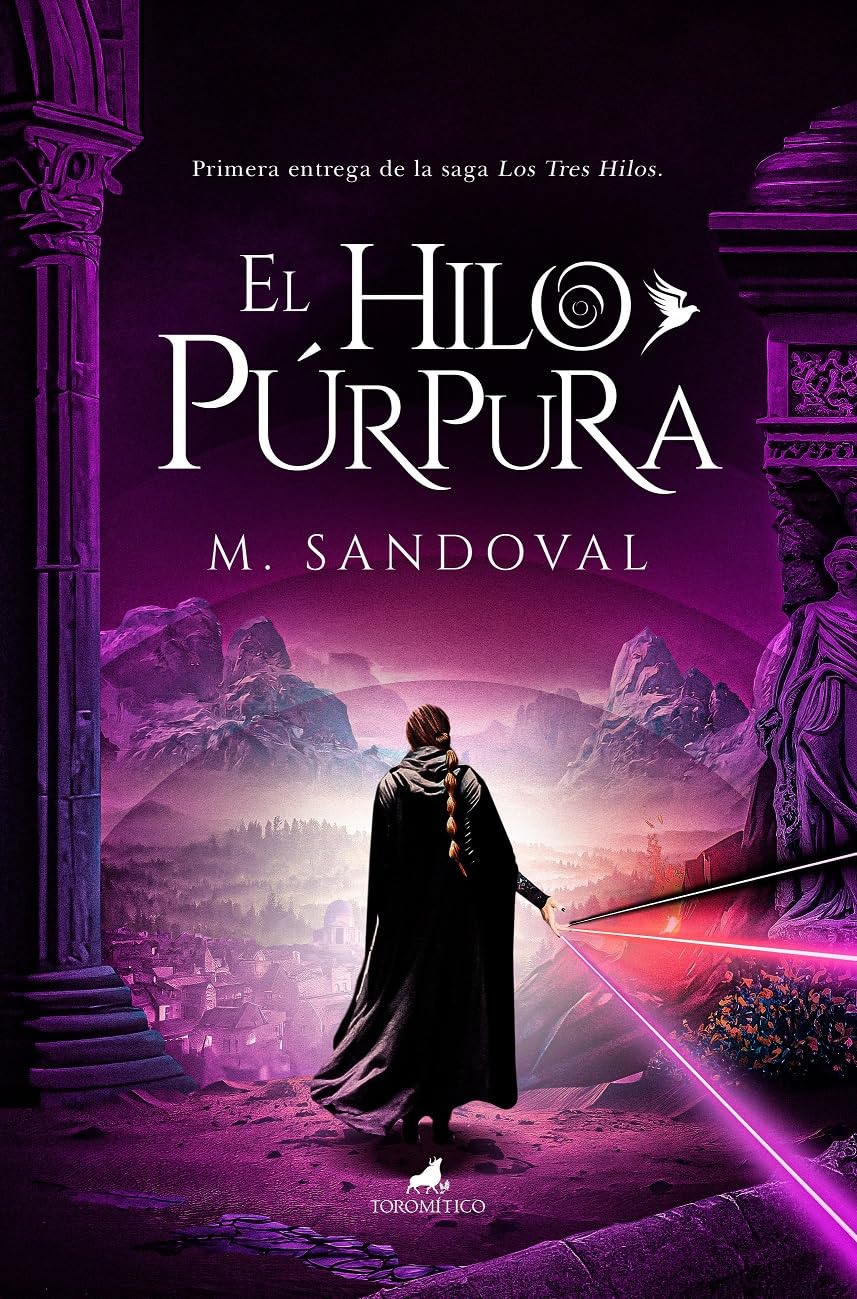




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: