La escritora y directora de cine Won-Pyung Sohn se convirtió en la gran revelación de las letras surcoreanas con la publicación de Almendra, una novela sobre un adolescente incapaz de sentir nada. Ahora regresa con otra novela, El impulso, en la que reflexiona sobre la fortaleza que todos necesitamos para, tras un fracaso, levantarnos de nuevo y seguir adelante.
En Zenda ofrecemos las primeras páginas de El impulso (Temas de Hoy), de Won-Pyung Sohn.
*****
PRÓLOGO
CAÍDA
«Qué fría está, joder», piensa. «El agua está insoportablemente fría y sabe asquerosa; es increíble que tanta gente se tire a este río», piensa Andrés Kim Seong-gon olvidando que es uno de ellos. Es una sensación demasiado realista para alguien que está a un paso de la muerte. Pero enseguida recapacita. No es una sensación que parece real, sino una realidad que está viviendo. Lo más real de todo son la frialdad y la asquerosidad.
Andrés Kim Seong-gon se acuerda de cuando decidió suicidarse en este mismo río dos años antes mientras escupe en un reflejo el agua que le invade los pulmones. Si aquel día hubiera llevado a la práctica su decisión, se habría ahorrado muchos esfuerzos. No habría tenido que soportar los últimos años de trabajo desesperado, que al final resultaron en nada.
No puede quitarse de la cabeza ese pensamiento, aun tragando agua y pataleando para no ahogarse. Le parece hasta gracioso que esté luchando tanto por mantenerse a flote cuando está a punto de morir. ¿Por qué el cuerpo intenta sobrevivir, si en su mente ya había decidido suicidarse? Es como si en el fondo no quisiera hacerlo. Pero estas reflexiones son fugaces y no tardan en desvanecerse. Solo queda la sensación de muerte. Dolorosa y terrible.
«Por favor.» Andrés Kim Seong-gon pronunciaría estas dos palabras si pudiera con el aliento que le queda. «Por favor.» O, mejor dicho, «¡maldita sea!». Desea que esta experiencia termine lo antes posible.
Por supuesto, en esta historia Kim Seong-gon no muere, porque seguramente lo que deseáis no son historias que tengan como desenlace la muerte. Pero, si no os agrada esta conclusión, podéis darlo por muerto. Da igual. Porque este hombre llevó una vida mediocre hasta desaparecer sin que nadie se enterara.
En realidad, es muy fácil estropear algo. Tan fácil como deshacer una gota de tinta en el agua. Lo difícil es mejorar algo. Rescatar una vida ya averiada es tan grandioso y duro como cambiar el mundo entero.
Esta es la historia de Andrés Kim Seong-gon, de cómo trata de mejorar algo. Si os aburre su esfuerzo y su lucha, podéis concluir que fracasó de la manera que se os antoje. Al fin y al cabo, en este mundo existen muchas historias de este
tipo.
PRIMERA PARTE
DE VUELTA A LO BÁSICO
1
Hace exactamente dos años y cinco días, Andrés Kim Seonggon estaba en el mismo lugar donde está ahora. Sobre el río que atraviesa Seúl, de pie en un puente conocido como «el puente de los suicidas». Mientras pisaba una caja de manzanas vacía abandonada por el equipo de rodaje de una película que hasta hacía poco había estado filmando sobre el puente, asomó la cabeza por una de las estrechas aberturas de la barrera antisuicidios y miró hacia abajo. El agua era negra y ondeaba con frialdad, aunque durante algunos instantes brillaba reflejando la luz del alumbrado público.
La vida era como esa agua. Había momentos resplandecientes. Pero eran raros, ya que la vida, por lo general, era como un gran agujero oscuro y frío cuya profundidad resultaba imposible medir. Por eso el río le pareció el lugar perfecto para poner punto final a su existencia.
La vida de Kim Seong-gon era un desastre. Si la vida que le había tocado vivir fuera una tela de color blanco, durante casi cinco décadas él la había arruinado por completo. Hizo intentos incoherentes imitando a otros, y cosió la tela aquí y allá con torpeza para tapar las partes cruelmente rasgadas y demás defectos. Pero su vida (rota, cortada, arrancada y con agujeros) no se podía comparar ni a un cuadro ni a un pedazo de tela, era una porquería ante la cual la gente exclamaba automáticamente «¡pero qué es esto!» o «¡deshazte de ella de
una vez!».
Por mucho que lo intentara, no podía ni borrar las manchas ni alisar las partes arrugadas. Era imposible reparar algo inservible y, si no había esperanza de mejorar, era preferible renunciar. Pensaba así de su vida, obviamente, porque valoraba acabar con su propia existencia. Era mejor abandonar si nada podía cambiar. Ese era el dictamen final más apropiado para él.
Aun así, no podía evitar sentir pena. ¿En qué punto se había torcido todo? Debió de tener un comienzo normal, como todos… Al pensar en cómo comenzó su existencia, se acordó de su madre y eso lo afligió. Ella fue el perfecto símbolo de confianza y tolerancia para él. Sin embargo, durante varios años antes de su muerte lo único que vio en su rostro fueron sombras. Y mientras andaba haciendo bobadas sin intención que disgustaban a su madre, lejos de ella para no ser testigo de su tristeza, falleció y él quedó huérfano a los cuarenta y siete años.
Kim Seong-gon contuvo las lágrimas y respiró hondo. Esa era la realidad. Su madre ya no estaba a su lado. En ese momento le entró el impulso de mirar a los ojos a las personas que lo amaban. Su hija Ah-young, por ejemplo. Pero no deseaba sentir el desprecio con que lo había mirado hasta hacía poco. Lo que echaba de menos ahora que iba a morir era la cara sonriente de cuando era una niña. Entonces sacó su móvil para ver las fotos de la infancia de su hija ahí guardadas. Pero apretó por error la aplicación de información de la Bolsa, que inmediatamente expuso en la pantalla un gráfico de inversiones cayendo en picado.
Rin, rin, rin. El móvil empezó a sonar con un timbre estridente y desagradable. La pantalla mostraba el nombre de su mujer, Ran-hee. Contestó después de vacilar unos segundos, anhelando que esa llamada fuera su salvación. Con una pizca de esperanza, deseaba escuchar una disculpa o palabras de aliento, como «vamos a intentarlo de nuevo», «por favor, vuelve» o «podremos superar los problemas». Pero, al contrario, lo que se le clavó en el oído fue un bombardeo de reproches y palabras hirientes.
El ataque, que comenzó con «qué demonios», se intensificó hasta neutralizar su tímpano a medida que su mujer le recriminaba que hubiera hecho esperar a su hija de noche durante varias horas. «¡Mierda!», se dijo para sus adentros. Había olvidado la obligación de padre que aún debía cumplir tras separarse de su esposa: ver a su hija dos veces al mes. Su mujer le recordó que unos años atrás había pasado algo similar, cuando su hija, sola, después de dar vueltas en el metro durante horas, fue a la comisaría de policía a buscar ayuda, echándole en cara que había sido siempre un mal padre. Excusas sí tenía. No le quedaba ni la energía mínima para seguir viviendo, estaba decidido a suicidarse y, en efecto, se hallaba en el puente del río para esperar la muerte.
Pero su mujer no tenía ningún interés por su situación y seguía maldiciéndolo como Satanás venido de los infiernos.
—Nunca cambiarás. Tú has provocado tu propia desdicha. Eres el culpable de todo. ¡Jamás podrás cambiar! ¡Muérete así, como eres! ¡Y ojalá te pudras en la tumba!
En su voz, hiriente como un cuchillo, se percibían no solo los reproches hacia su marido, sino también su desesperado resentimiento hacia la vida. Sin poder aguantar más el rencor de sus palabras y tanto odio, Kim Seong-gon cortó la llamada y apagó el móvil, como solía hacer casi siempre cuando su mujer lo llamaba. Sintió que el corazón le latía más rápido.
Ran-hee no fue siempre así. En una escala de ira del uno al diez, era de esas personas que no superaban el nivel tres de enfado aunque recibieran estímulos excesivos. Pero, desde hacía cierto tiempo, su grado de ira había aumentado hasta cien solo hacia su marido. Seong-gon no sabía si él le había dado motivos o si ella había cambiado, aunque a esas alturas de nada servía pensar en ello.
Envuelto por un viento que de repente se volvió violento y empezaba a rugir, las maldiciones de su mujer resonaban en su oído: «¡Nunca cambiarás! ¡Muérete así, como eres!».
Tenía razón. Era, como decía su mujer, un tipo incapaz de cambiar; por eso estaba decidido a morir. En realidad, su mujer siempre tenía la razón. Pero Kim Seong-gon jamás lo admitió frente a ella. Tampoco se disculpó nunca de nada, ni dijo un «lo siento» o un «me equivoqué». No lo hizo no porque no pudiera, sino porque, cuando tenía que expresar algo así, prefería callarse. En lugar de reconocer sus errores, retaba a su mujer inventándose alguna explicación lógica sobre sus acciones, pese a ser consciente de que el equivocado era él. En vez de buscar la reconciliación, discutía con ella y elegía los reproches y la reprobación en lugar del papel del marido que sabe que muchas veces perder es ganar. Pero ¿qué habría cambiado si hubiera dicho con voz suave a su mujer que ella tenía razón?
La avalancha de pensamientos le aceleró el pulso. ¿Acaso sería su último signo de vida antes de morir? Todo el cuerpo le tembló cuando lágrimas desbordadas empezaron a caerle por las mejillas al compás de una risa desganada. Tembló, porque el viento se había hecho más frío, mientras pensaba en su madre, en su hija y en su mujer.
Kim Seong-gon se acordó de aquellas personas con camisetas de manga corta y bermudas a las que había visto por la tarde. Igual que esas personas eligieron vestirse de esa manera, él estaba ahí porque el pronóstico del tiempo había vaticinado que, por anomalías climáticas, la temperatura superaría los veinte grados centígrados durante esa noche de invierno. Pero la previsión falló, porque el termómetro marcaba dos grados, y era obvio que dentro del agua aún haría más frío. ¡Maldita agencia meteorológica! El cuerpo le temblaba más fuerte que antes y su mente se congelaba ante los cortantes vientos. Lo extraño era la sensación térmica tan baja que percibía a esa temperatura, pues recordaba haber experimentado días con trece bajo cero y que poco le habían afectado tales condiciones climáticas. Pero lo importante no era la temperatura absoluta, sino la relativa: la diferencia de temperatura respecto al día anterior y la sensación térmica. Dicho esto, la temperatura percibida en ese momento era la más baja, ya fuera corporal o emocionalmente.
Sin darse cuenta, Kim Seong-gon metió las manos en los bolsillos. Sintió como si sus dedos, paralizados por el frío, se relajaran gracias al calor mínimo que había ahí dentro. Suspiró. Su decisión de morir era firme. De eso no cabía la menor duda. Sin embargo, allí donde estaba, Kim Seong-gon tomó una determinación crucial o muy tonta al optar por cambiar la forma de morir.
Más tarde, es decir, dos años después de aquella decisión, Kim Seong-gon, de pie de nuevo ante el mismo río, vacilaría entre considerar lo ocurrido como cosa del destino o como un error hasta concluir que, en efecto, se había equivocado. Que, de no haber sido por la resolución de postergar su muerte, habría podido ahorrarse dos años de esfuerzos fútiles.
En fin, lo que lo motivó a apartarse de la barandilla del puente aquel día no fueron ni unas cálidas palabras de aliento ni el consuelo de terceros, sino los vientos helados que, si bien para muchos fueron la causa de una gripe repentina, a Kim Seong-gon le sirvieron como el escudo protector de su vida.
———————
Autor: Won-Pyung Sohn. Título: El impulso. Traducción: Joo Hasun. Editorial: Temas de hoy. Venta: Todostulisbros.


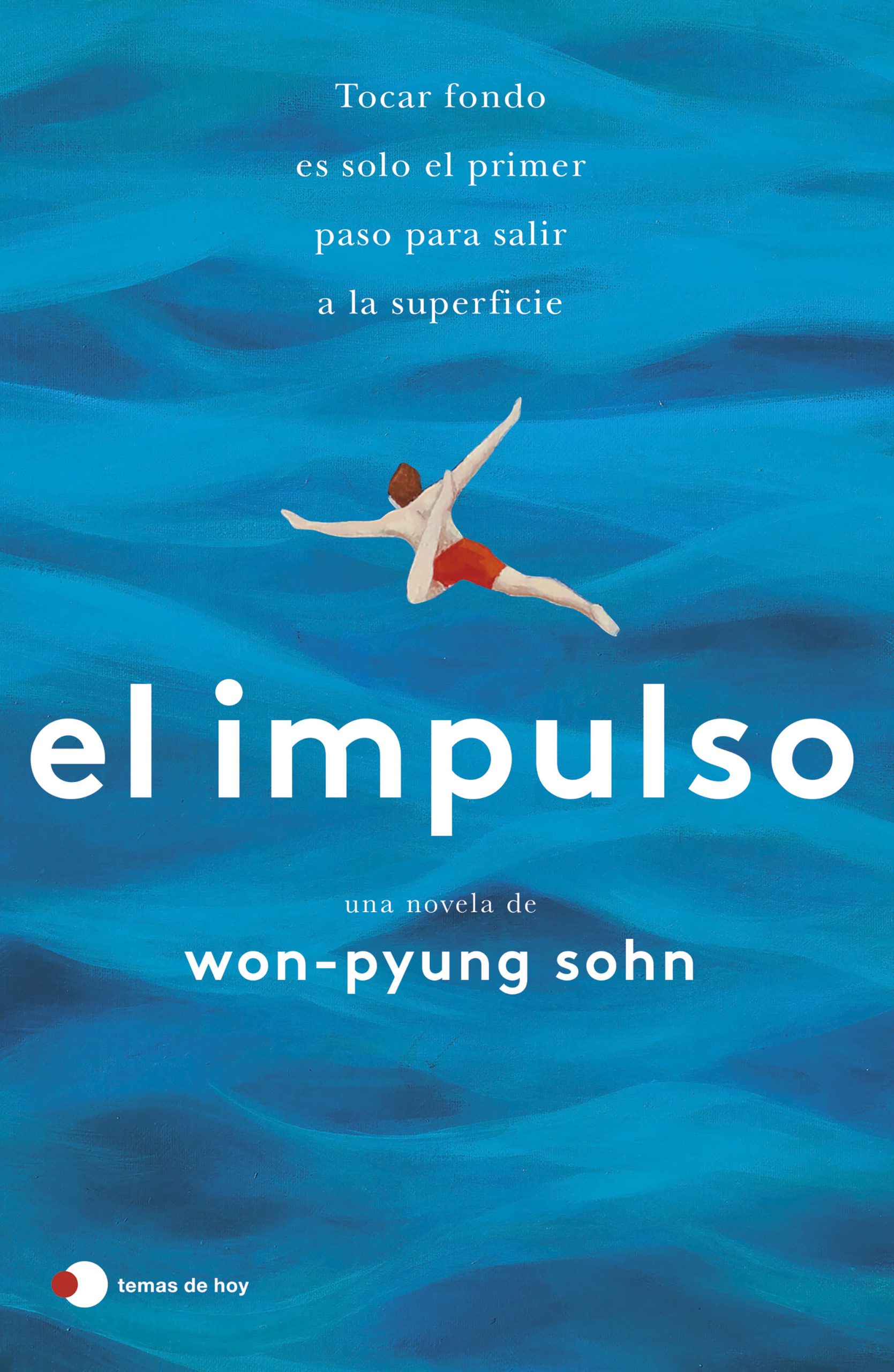



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: