Nórdica publica por primera vez en España una traducción directa del sueco de una de las grandes novelas de la literatura europea del siglo XX: El juego serio.
Arvid, un joven ambicioso y bien educado, conoce a Lydia durante unas idílicas vacaciones de verano y se enamora. Su amor perdurará, pero se mantienen separados. El dilema moral de Arvid es la imposibilidad de elegir frente al destino. Así, gracias a un lenguaje preciso y nada retórico, Söderberg crea un suspense psicológico digno de Dostoievski. La ciudad de Estocolmo es una clara protagonista en esta novela. Los detalles de los paisajes en los que se producen los encuentros nos ofrecen un mundo de sensaciones en la capital sueca.
Zenda publica las primeras páginas traducidas por Neila García Salgado, Premio Nacional de Traducción 2018.
I
«No soporto la idea de que alguien me esté esperando»…
Lydia solía bañarse sola.
Lo prefería así y, además, ese verano tampoco tenía con quién bañarse. Y no tenía por qué tener miedo: su padre estaba sentado en la cima de la colina, a escasa distancia, y pintaba su Motivos del litoral, sin quitarle ojo a Lydia para que ningún inoportuno se acercara más de la cuenta.
Se encaminó hacia el agua, hasta que le cubrió ligeramente por encima de la cintura. Allí se quedó quieta, con los brazos erguidos y las manos entrelazadas detrás de la nuca, hasta que los remolinos de agua se allanaron y las ondas le devolvieron el reflejo de sus dieciocho años.
Entonces se inclinó hacia delante y nadó en las profundidades color esmeralda. Disfrutaba con la sensación de dejarse llevar por el agua; se sentía tan ligera. Nadó tranquila y en silencio. Ese día no vio ninguna perca; si no, solía jugar un poco con ellas. Una vez había estado tan cerca de atrapar una con la mano que se había pinchado con su aleta dorsal.
De vuelta en tierra se pasó rápidamente la toalla por el cuerpo y dejó luego que el sol y la brisa estival la terminaran de secar. Se tendió junto a la orilla, sobre una roca lisa que las olas habían erosionado y pulido. Primero se tumbó boca abajo y dejó que el sol le abrasara la espalda. Ya tenía el cuerpo muy bronceado, tan bronceado como la cara.
Y dio rienda suelta a su pensamiento. Pensó que pronto sería la hora de la comida. Tomarían jamón cocido a la plancha y espinacas. Y estaba bien, pero de nada serviría, porque la comida era de todos modos el momento más aburrido del día. Su padre no decía precisamente mucho y su hermano Otto se mantenía callado y serio. Otto también tenía sus preocupaciones. En Suecia los ingenieros encontraban muy pocas salidas y en otoño se iría a América. El único a la mesa que solía hablar era Filip. Pero jamás decía algo que a ella le apeteciera escuchar, casi siempre se limitaba a hablar de precedentes jurídicos y artimañas de abogados y ascensos y bobadas por el estilo que a nadie podían importar. Era como si hablara solo porque alguien tuviera que decir algo. Y entretanto buscaba con sus ojos miopes las mejores tajadas de la fuente.
Y, sin embargo, sentía tanto aprecio por su padre y sus hermanos. Qué curioso que sentarse a una mesa puesta con sus seres más allegados, por los que tanto aprecio sentía, pudiera ser tan tedioso.
Se dio la vuelta, se tumbó boca arriba con las manos detrás de la nuca y alzó la vista al cielo.
Y pensó: «Cielo azul, nubes blancas. Azul y blanco; azul y blanco. Tengo un vestido azul con encajes blancos. Es el más bonito que tengo, pero no por eso me gusta tanto. Es por otra razón. Es porque era el vestido que llevaba aquella vez».
Aquella vez.
Y siguió pensando: «¿Me ama? Sí, sí. Por supuesto que sí».
«Pero ¿me ama de verdad —de verdad—?».
Recordó un episodio no muy lejano, una noche en que estaban sentados los dos solos bajo los lilos del cenador. De repente, él había intentado envolverla en una caricia audaz, y eso la asustó. Pero, por supuesto, al instante había comprendido que no iba por buen camino, pues la había cogido de la mano, de la misma mano con la que ella se había defendido, y la había besado como queriendo pedir perdón.
«Sí —pensó Lydia—, seguro que me ama de verdad».
Y siguió pensando: «Lo amo. Lo amo».
Pensaba con tal fuerza que sus labios se movían al compás de sus ideas y la idea se volvió susurro: «Lo amo».
Azul y blanco. Azul y blanco. Y el agua ploc, ploc, ploc.
De repente se puso a pensar que, por primera vez ese verano, había descubierto lo bonito que era bañarse sola. Se preguntaba por qué sería así. Pero era bonito. Cuando las muchachas se bañaban juntas tenían siempre que gritar y reír y montar alboroto. Pero era mucho más bonito bañarse sola y en completo silencio y tan solo escuchar el ploc del agua contra las rocas.
Y mientras se vestía se puso a tararear una canción.
Un día a mi lado
el pastor te preguntará
si tú mi amigo especial
quisieras ser.
Pero no articulaba las palabras, tan solo tarareaba la melodía.
Desde tiempos inmemoriales, el artista Stille alquilaba todos los veranos la misma cabaña pesquera en un rincón apartado del archipiélago. Pintaba pinos. En su día se le había atribuido a él el hallazgo del pino del archipiélago, igual que Edvard Bergh había descubierto la fronda de abedules propia de Svealand y Norrland. Prefería los pinos cuando después de haber llovido los bañaba el sol y las ramas brillaban húmedas bajo la luz. Pero para pintarlos así no necesitaba ni que lloviera ni que brillara el sol: podía hacerlo de memoria. Tampoco le disgustaba que la luz del atardecer emitiera reflejos rojos sobre la fina corteza rojiza cercana a la cima y sobre el ramaje nudoso y trenzado. En la década de los sesenta había recibido una medalla en París. Su pino más famoso estaba colgado en la Galería de Luxemburgo y había un par más en el Museo Nacional. Ahora —a finales de los noventa— ya sobrepasaba con creces la sesentena y, con los años, se había ido quedando relegado a un segundo plano ante la creciente competencia. Pero trabajaba tenaz e infatigablemente como había hecho durante toda su laboriosa vida, y también estaba versado en el arte de vender sus pinos.
—Pintar no es ningún arte —solía decir—, hace cuarenta años ya se me daba igual de bien que ahora. Pero vender, eso sí que es un arte que lleva su tiempo aprender.
El secreto era bastante sencillo: vendía barato. Y así había sacado adelante a su esposa y a sus tres hijos con relativa soltura, y había sido justo hacia Dios y hacia el prójimo. Hacía un par de años que había enviudado. Menudo, fibroso y delgado, con retazos de piel rosada y lozana que asomaban aquí y allá entre su barba musgosa, él mismo parecía un viejo pino del archipiélago.
La pintura era su oficio, pero su pasión era la música. Tiempo atrás había disfrutado confeccionando violines y había soñado con desentrañar los recónditos secretos de la lutería. Hacía mucho de eso. Pero, con la pipa apoyada en la comisura de los labios, se deleitaba tocando el violín para las gentes del archipiélago en el baile nocturno de los sábados.
Y cuando le dejaban ser el bajo en algún cuarteto no cabía en sí de gozo. Por eso ese día, sentado a la mesa, rezumaba buen humor.
—Esta noche habrá música —dijo—. Ha llamado por teléfono el barón y ha dicho que se pasará por aquí con Stjärnblom y Lovén.
El barón poseía una pequeña propiedad al otro lado de la bahía y era su vecino más cercano, al menos dentro de la alta burguesía. El licenciado Stjärnblom y el notario Lovén eran sus invitados.
Lydia se levantó de un brinco y salió a buscar algo en la cocina. Le ardían las mejillas.
—————————————
Autor: Hjalmar Söderberg. Título: El juego serio. Editorial: Nórdica. Venta: Amazon


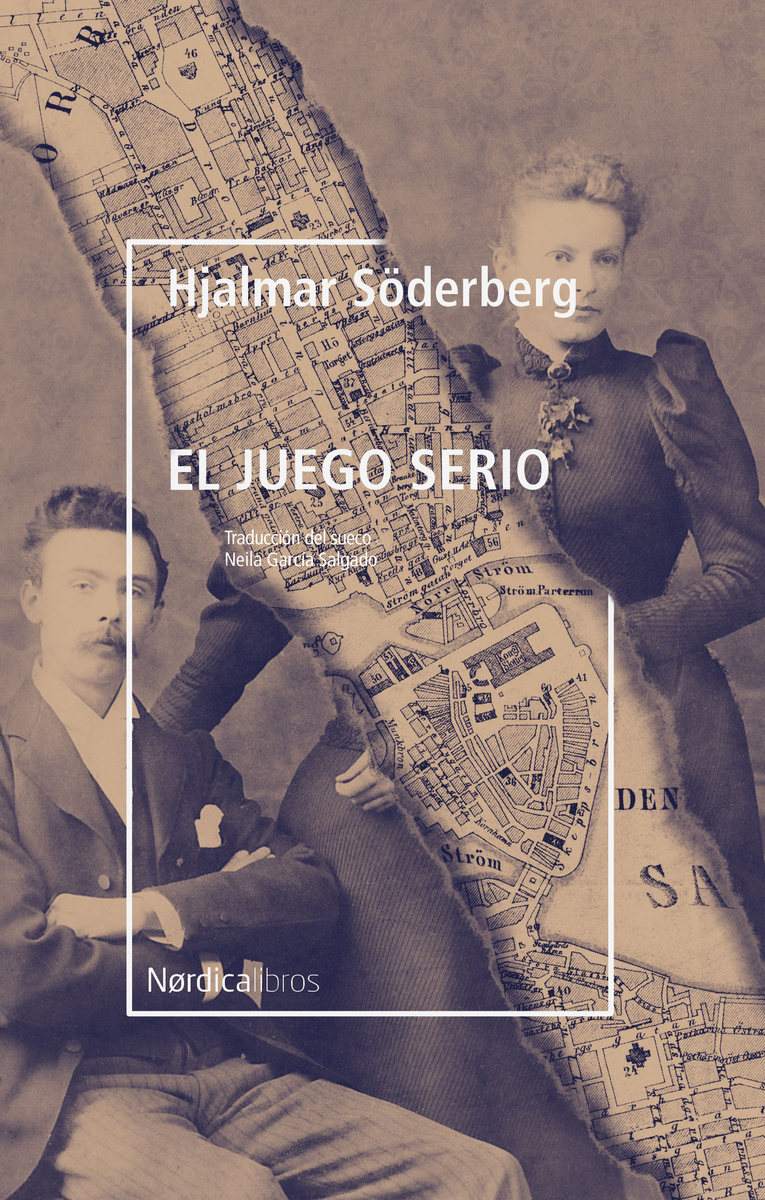



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: