Esta es la historia de un naufragio, el del matrimonio del narrador con Sarah, su primera esposa y madre de sus dos hijos. También es un autorretrato demencial donde Scott McClanahan se pinta como un alcohólico notable y paranoico que emprende la ruta hacia el desastre a través de los paisajes inhumanos de Virginia Occidental. Pero este libro es también una bella canción de amor, una nota de despedida que le sirve al autor para recordar los detalles más íntimos de su enamoramiento. De esta novela, a medio camino entre la ficción y las memorias, se ha dicho que toma el lenguaje de los poetas románticos ingleses y lo pone en boca de un paleto de los Apalaches. No puede ser más cierto.
Zenda adelanta las primeras páginas de El libro de Sarah (Reservoir Books).
En todo el mundo nadie conducía borracho mejor que yo. Llevaba años haciéndolo. Una mañana Sarah volvió del trabajo y se fue a la cama. La arropé y la besé en la frente y le dije que no se preocupara por nada. Le dije que viajara al país de los sueños y que no se preocupara por su turno de noche y que todo iría mejor cuando se despertara. Luego cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras con sigilo. Esquivé los montones de trastos del sótano y fui a un cuartito donde teníamos el piano sin afinar que Sarah tocaba de niña. Era donde yo guardaba la botella grande. Me saqué del bolsillo de atrás el botellín de agua vacío y abrí la tapa del piano. La tapa chirrió y se abrió como la boca de un monstruo. «Estoy preocupada por ti», me había dicho Sarah unas semanas antes. Me acordé ahora mientras metía la mano dentro del piano de pared abierto y sacaba la botella. Las teclas del piano esbozaron una melodía mientras yo abría el tapón de rosca de la botella y le acercaba el botellín de agua vacío y lo llenaba hasta arriba. Escuché su canción de amor. Volví a enroscar del todo los dos tapones y luego devolví la botella grande a su sitio y cerré la tapa del piano.
Era el momento de mi parte favorita. Era el momento de conducir. Conduje por mi calle saltándome semáforos en rojo y señales de stop que me gritaban que parara. Me ponía a toda pastilla junto a coches que iban a ciento veinte por hora y pensaba: «Estamos a un metro o dos el uno del otro. Estamos todos a un metro o dos de descubrir los aspectos físicos de la muerte».
A veces decía estas cosas en voz alta y a veces no. Me metía en la interestatal y veía pasar las líneas blancas y me acordaba de un amigo mío que solía reírse como un maniaco cuando yo entraba en el coche y gritaba «Nadie conduce borracho mejor que yo» y pisaba el acelerador. ¿Y saben qué? Tenía razón mi amigo. Era como si le mejoraran los reflejos o algo parecido. Como que no estaba ni ten so ni nervioso y era capaz de conducir como si no estuviera conduciendo. Una vez le pregunté cuál era su secreto para que no lo parara la policía y me contestó que el secreto era ser invisible. Ahora susurré esa revelación: «Sé invisible, Scott, sé invisible».
Bebí del botellín de agua lleno de ginebra, di un trago de agua de otro botellín y repetí la operación. Metí la mano en la guantera y saqué el enjuague bucal. Lo destapé, solté una risita e hice unas gárgaras. Luego conduje hacia el cielo azul y la majestuosa montaña púrpura y volví a escupir el enjuague bucal dentro del frasco. Escuché la radio y busqué un CD y sentí lo que no sentía nunca. Me sentí tranquilo y me sentí radiante y me sentí invisible. De forma que subí la colina por la interestatal. Invisible. Luego oí hablar a Iris.
–Oh, mierda –dije. Me había olvidado de los niños. Miré al asiento de atrás y allí estaba mi hijo Sam y allí estaba mi hija Iris, sentados en el asiento trasero. Siempre estaba haciendo imbecilidades como llevarme conmigo a los niños y olvidarme o haciendo cosas como meter a los niños en el coche y no darme cuenta si quiera de que estaba metiendo a los niños en el coche. Ahora les grité:
–¿Estáis bien ahí detrás? Quedaos ahí y disfrutad del viaje. Podemos ir a ver a los abuelos. ¿Queréis ir a casa de los abuelos?
Querían. Levanté un brazo en el aire y grité:
–Vamos a casa de la abuela. –Los niños se rieron en el asiento de atrás, de manera que volví a gritarlo–: ¡Vamos a casa de la abuela! Pero esta vez no se rieron. No me importó. No pensaba dejar que me estropearan el día con su mal humor. Así que di otro sorbo de ginebra y lo rematé otra vez con agua y vi cómo el mundo en tero se desmadraba. Vi lo nervioso que me ponía todos los días la posibilidad de que Sarah encontrara mis botellas. Vi lo nervioso que me ponía la posibilidad de que Sarah encontrara mis escondrijos. De forma que bebí. Me imaginé a mí mismo bebiéndome toda la piel del mundo y toda la sangre del mundo y los espíritus de todos mis amigos y me estaba bebiendo el aire. Estaba licuando a mis hijos y bebiéndomelos también. Y sabían de maravilla. Seguí conduciendo rumbo a la casa de la abuela y fue entonces cuando vi un coche de la pasma aparcado junto a la carretera. Mierda. Mierda. Pisa el freno. Pisa el freno. Radar de control de velocidad. Pasamos junto al policía. Miré por el retrovisor y pensé: «No te muevas. Por favor». Me imaginé que era invisible. Luego vi que el coche avanzaba un poco y se metía en la interestatal. Vi que las luces del coche de la pasma se encendían y empezaban a parpadear. Rojo. Azul. Blanco. Rojo. Azul. Blanco. Seguí conduciendo un momento y luego me acordé de lo que me había dicho una vez mi vecino el policía: «Son las cosas que hace la gente después de que los pares las que provocan que terminen detenidos». Frené y paré en el arcén a un metro o dos de los coches que pasa ban zumbando a 120 por hora. Qué cerca estábamos siempre de matarnos los unos a los otros. El coche de la pasma paró detrás de mí. Miré al poli por el retrovisor.
Se quedó un segundo más o menos sentado en su coche y aproveché para meterme la mano en el bolsillo de la camisa y sacar los tres chicles que llevaba siempre allí. Me los metí en la boca para camuflarme el aliento y miré cómo el policía de carreteras se incorporaba para salir de su coche y luego seguía incorporándose más y más hasta erguirse cuan alto era. Caminó así de alto hacia mí y lo vi tocar la parte de atrás de mi coche para dejar sus huellas dactilares en caso de que yo le disparara y me diera a la fuga. Bajé la ventanilla y el policía dijo:
–La documentación del vehículo, por favor.
Pero yo ya estaba listo. Siempre llevaba los papeles del coche y la copia del seguro en el asiento del pasajero, para que si me paraban no tuviera que ponerme a hurgar borracho en la guantera hasta encontrarlos. Ahora lo cogí todo y me dediqué a repetirme mentalmente: «No tiembles. Por favor, no tiembles». Cuando bebía siempre me quedaba un rato sentado en el coche en los aparcamientos y practicaba hablar sin voz gangosa y sin temblor de manos. Pero ahora era la hora de la verdad y la voz me salía gangosa y las manos también me temblaban. Apenas fui capaz de darle los papeles sin que se me cayeran. El poli no dijo nada. Se inclinó y miró el interior del coche.
Luego se quedó junto al coche y miró el registro de matrícula. Miró mi permiso de conducir. Miró la copia del seguro. Luego se inclinó un poco, como si pudiera oler algo en mí. Yo estaba seguro de que lo podía oler. Los niños daban patadas y hablaban solos en el asiento de atrás.
–Un segundo –dijo el poli, y caminó de vuelta al coche patrulla y se sentó en él.
Todo se había terminado y Sarah se iba a enterar de todo. Iris y Sam empezaron a llorar un poco.
–No pasa nada, niños –les dije–. Todo va bien.
Pero yo sabía que no iba bien. Me imaginé que el poli volvía y me preguntaba: «Señor, ¿ha bebido usted alcohol hoy?». Y después: «¿Le importa salir del vehículo?». Me imaginé que Sarah venía a comisaría a recoger a los niños y que los servicios de protección del menor se presentaban allí y la interrogaban. Yo lloraría cuando le contara lo sucedido y admitiera que había estado min tiendo todo el tiempo y había arriesgado las vidas de los niños y estaba destruyendo la vida que habíamos creado juntos. Le conta ría que estaba destruyendo nuestras vidas.
Miré cómo el policía salía finalmente de su coche y caminaba de vuelta al mío. Esperé a que me dijera: «Señor, ¿puede salir de su coche?». Pero no lo dijo. Me devolvió todo lo que yo le acababa de entregar hacía unos minutos. Por fin se asomó al asiento de atrás y, en vez de detenerme, dijo:
–¿Qué tal, chavales? ¿Queréis ayudarme a asegurarnos de que papá no conduzca demasiado deprisa?
Cogí el permiso y el registro de matrícula y los papeles de la póliza. Los niños no contestaron.
De forma que se marchó. Y yo quedé libre. Me daba demasiado miedo dar las gracias. Ahora los niños estaban llorando de ver dad. Les caían los mocos de la nariz. «No lloréis, nenes», pero tenía la voz tan gangosa que ni siquiera se me entendía. Estiré el brazo para cambiar el CD que sonaba, pero me temblaba tanto la mano que lo tuve que dejar. Volví a meterme en la interestatal y conduje un rato, sonreí y empecé a avanzar en zigzag por entre los carriles de la autopista. Sonreí y escuché llorar a los niños y sentí que el mundo resplandecía. Vomité en una bolsa de plástico del Walmart y la tiré por la ventanilla. Los niños aún lloraban, pero ya no me importaba. Era libre, no me habían pillado y estaba conduciendo nuestro coche de la muerte a toda velocidad y sin miedo. Estaba destruyendo nuestras vidas y era una sensación maravillosa, joder.
—————————————
Autor: Scott McClanahan. Título: El libro de Sarah. Editorial: Reservoir Books. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.



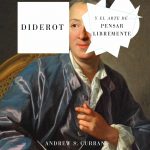


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: