Empezaba a caer una sombra sobre Araceli Zambrano, tarde de domingo, las sábanas teñidas por la luz verdosa de los hospitales. María, con un cuaderno en las rodillas, escribía a su lado. Eran las penúltimas páginas de Claros del bosque —las que más tarde dedicó al escritor y traductor Diego de Mesa—, a su vez un pequeño claro dentro de ese libro intensamente ramificado, de pronto abierto al cielo. “Inesperadamente brota la vida desde sus reiterados infiernos hacia arriba, llamada por sus oscuros cielos inmediatos, que se derramarán en luz un día heridos por la aurora. Una aurora que será una entraña a su vez, una entraña celeste”. Cielos “heridos por la aurora”: se trataba de la luz a la que tanto debía la hermana superviviente; no la luz que destruía convicciones de pura claridad, sino la que anunciaba suavemente el lugar que cada cosa ocupaba en el mundo, la que llenaba los ojos de presencias levemente flotantes, revestidas de su propio ser. María había conocido los “infiernos de la luz”, que conducían a “un andar errante, perdido” (Filosofía y verdad), y también —todos lo conocemos— ese “sacrificio a la luz” de “cada despertar, del que nace, ante todo, un tiempo; un presente en que la realidad entra en orden” (El sueño creador). Entre ambas, María intuía una luz muy distinta, despejada de tiempo, en la que todo lo visible penetraba por los sentidos como una emoción, como algo que era recibido sin necesidad de nombrarlo, que había sido siempre y que inundaba al ser percipiente y atento de una pura aunque furtiva eternidad.
De la aurora apareció como surgido de las costillas de aquel libro escrito en los márgenes de lo cotidiano, Claros del bosque, aunque se trata de un libro compañero, de un activo militante de las fatigas del otro. María lo fue componiendo lentamente, a lo largo de dos décadas, en la vieja casa de La Pièce, en el Jura francés, levantada en un lindero del bosque. José Ángel Valente visitó aquella casa sombría con su aire de “convento abandonado”, como la describió María al abrir por primera vez sus puertas, y vio los párrafos todavía sin un libro en el que recogerse dispersos por mesas y veladores, en medio de una oscuridad que distaba mucho de la “penumbra salvadora” donde María sentía más profundamente el roce y la querencia de las cosas. Por aquel lugar situado “en los campos sin fin de la locura” corrían “animales viscosos”, las dos hermanas participaban de un extraño juego de suplantaciones —“ni supe entonces ni lo sé ahora cuál de las dos sobrevivió a la otra”—, y la propia casa reproducía misteriosamente aquella otra en la que Araceli había tratado inútilmente de salvar a su novio de los soldados alemanes, que una vez más, como salidos de las fosas de los bosques, hacían retumbar su puerta, mientras en el altillo la noche que caía sobre la casa se desgreñaba de maullidos. “Los gatos maullaban en el piso de arriba y Araceli había dado ya la orden al veterinario de extinguirlos, para evitar así que fuesen inmolados en peor holocausto. La otra hermana, la que aparentemente ha muerto ahora, giraba como impulsada por manos invisibles en la estancia sin límites. Ya no tenía límites la hora. Araceli atrajo hacia su boca mi cabeza o mi oído. Dijo sólo: Mi hermana ha perdido el juicio. Cuídala.” Al imaginarme ese rostro en la oscuridad, acercando una boca arrugada y sibilante a un ensortijado oído, me da la impresión de que en aquella casa sin límites, colmada de “posos y cenizas”, la realidad se había desbordado hasta los propios confines de la literatura, y lo que Valente visitó no era ya la casita de cuento en el Jura francés, habitada por dos hermanas bondadosas y sensibles (como las recordaba otro poeta, Antonio Colinas), sino el palazzo en “el rincón más bello de Venecia” donde convivían Juliana Bordereau y su sobrina Tina, el apartamento de la calle Donceles donde convivían la viuda Consuelo y su sobrina Aura, alguna brecha en el tiempo donde un muchacho joven y poético podía verse desafiado por terribles espectros, por musas burlonas, por cariátides.
Esos párrafos y páginas dispersas acabaron por ser este libro, De la aurora, quizá no el más directamente encantador de los escritos por María —para mí ese es Claros del bosque— pero sí el más cercano a eso en lo que ella tanto creía y a lo que, para entendernos, podemos llamar la gracia. Es, también, el que más cerca está del límite expresivo de la razón poética que María fue desarrollando o, más concretamente, fijando, a partir de Filosofía y poesía, y que tan lejos estaba de la razón vital o histórica de su maestro Ortega, con quien la unieron tantas discrepancias. Si algo sedujo a Cioran del pensamiento filosófico de María, y también a Camus —que al parecer murió con un libro suyo en el bolsillo de la gabardina, si no recuerdo mal El hombre y lo divino, que iba a proponer a Gallimard—, fue precisamente lo que Ortega menos apreciaba de ella, el “salto al más allá cuando aún nos hallamos aquí”, o, en otras palabras, esa mezcla hechizada de filosofía y poesía, ese divagar de la razón cogida de la mano de su hermanita pequeña, la intuición de rodillas desnudas, de pasitos intrincados. El resultado es algo que va todavía más allá de cualquier posible razón poética, algo aún por desarrollar, una suerte de filosofía-ficción que en su forma perfecta —de momento sólo rozada por María— tendrá el rapto del poema en prosa y la profundidad de lo que sólo puede decirse cuando la palabra se libera de sus responsabilidades con la historia. Una palabra sin tiempo, llena de sí misma en el éxtasis del mero estar, ya sea en la contemplación de un bosque o en ese volver a recogerse de la noche en la pálida y titilante herida de la luz. (Una luz todavía niña, podríamos decir). No es fácil desenvolverse, dicho sea de paso, por estos desbordados parajes de la manera en que los interroga María: al claro del bosque se llega a través del bosque y a la luz a través de la oscuridad, y para alcanzarlos será preciso retirar a nuestro paso marañas de sombra tanto como de ramitas y espinas entreveradas. Esto, que podría impacientar a más de un buen lector, es lo que otros muchos agradecemos a María. Nos invita a vivir el libro como se invita a vivir, por decir algo, un paseo en la montaña, y asistimos al encuentro con las cosas sin saber lo que nos depararán estas luces mentales, todos estos árboles pensados. Y, como en el paseo atento y detenido, vemos maravillas y también extrañezas que nos hacen torcer el gesto: esta piedra que nos hace tropezar no es ninguna jugarreta del terreno accidentado, sino una mezcla de demostrativo y posesivo, una forma arcaica que nos dan ganas de recoger y lanzar más allá de la página abarrotada de extática maleza.
El paseo termina —es un decir— y todo esto que hemos recorrido, al cerrarlo suavemente con las palmas de las manos, adquiere forma de libro. “Todo lo que se escribe viene al fin, sin remedio, a dar en un libro”, se lamenta María: “un cuerpo material; peso, número, argumento. O peor aún tema, la temática que exige la estructura.” Una vida entera —el pensamiento de María— se concentra en estos dos libros, que encierran, sin embargo, lo que ella hubiera querido que fuera algo libremente sentido, como por medio de una inoculación. A veces, cuando miro este cielo despejado o estriado de nubes, estos árboles que flanquean el río al que ella asomó de adolescente, tiendo a estar de acuerdo con María: el pensamiento debería flotar solo. Y, pese a todo —perdón si me deshago por momentos—, qué bella muleta el libro, la forma manejable en que culmina el pensamiento. Qué claro
y resignado
lo que dice
de nosotros
erróneos y pesantes
ansiosos de argumento
los cuerpos materiales con los pies en el suelo.
Pero
(tienes razón
María)
qué ejemplo de belleza trascendida
sería el pensamiento
si diera en desatar cada cordón
de la conciencia
si pudiera ser uno
con el aire iluminado
y simplemente respirara en cada cosa
volviéndonos partícipes de esas verdades
súbitas
que empañan los objetos y que esperan
a alguien (un igual
a nosotros algún otro
desdichado
paseante entre incertezas)
que las sienta por allí serenamente
calladas e intocadas
cuando por un azar de los senderos
las percibe a su lado.
Esta mente sintiente
sólo a veces
pensante.
Toda una vida hecha de sensaciones
puras. Nada
de convertirlas
en verbo ni de darles un peso
tan sólo respirarlas y ya reconocerlas
como el que presiente un perfume y su mente
hace flor.
¿A esto se debería parecer la propia vida?
El mundo sin el acoso de los nombres
de la palabra vencida ya antes de ser
lograda.
Qué planeta
de un todo aleteante
sería aquel
en el que cada cosa nos llenara
de presencia
no de un nombre ni de una falsa
familiaridad con los objetos
sino de ella misma, que ya no puede ser
otra cosa.
Y
(ahora que tan deshecho
lo veo todo tan claro)
¿no resuena todo esto en ese hombre
—barba de bosquimano
ojos como de anfibio—
que jugaba con un libro como con una piedra
el azar sometido a las cuadrículas
números
pata coja
el confín de la tiza
y empujando con la punta del zapato
la piedra entre casillas
nos dio aquello que logró
por “no poder ser bailado
esculpido
cantado”?
Rayuela es ese libro
que quiso ser otra cosa.
Del mismo modo María
va empujando la piedra
construye entre amaneceres:
“Nunca pudo sonar
simplemente ni ser
aliento que irrumpe
y que luego se esconde.”
Sí:
qué hermosa muleta el libro
qué belleza y qué ingenio.
Pero qué pena
lo que dice de nosotros
¿verdad, María?
—————————————
Autora: María Zambrano. Título: De la aurora. Año de edición: 2021. Editorial: Alianza. Páginas: 187. Venta: Todos tus libros.
Autora: María Zambrano. Título: Claros del bosque. Año de edición: 2019. Editorial: Alianza. Páginas: 192. Venta: Todos tus libros.



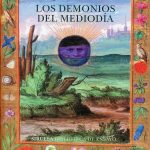
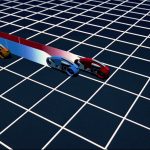

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: