Si me siguen, cosa que agradezco, habrán notado que con los años me estoy volviendo un cascarrabias, y hago cosas que antes no hacía; en concreto, quejarme. Yo creo que todo lo que no me he quejado en la vida me estoy quejando ahora, aprovechando que me da todo igual. Acabaré denunciando a un bar de barrio por no tener servilletas en el servilletero. Cuando disponga de mucho tiempo libre, denunciaré a todo el mundo.
Sin embargo, a veces uno se queja porque intuye un peligro importante, y ahí se combinan elementos muy complejos de la realidad, o que al menos así me lo parecen a mí.
Es lo que me ha pasado estos días con las clases de natación de mi hijo. En la queja que puse, describía así lo sucedido:
“Estimados señores: Hoy [fecha] mi hijo inició sus clases de natación en su centro, impartidas de [hora]. Se trata del curso nivel 0, es decir, para niños que no saben nadar. Observé el desarrollo de la clase desde una puerta aledaña. Mi hijo y los demás niños entraron en una calle de la piscina “de mayores” provistos de un pequeño “churro”. Al parecer, debían ir y venir por esa calle. Me fijé en que el monitor dedicaba esos minutos a hablar con un compañero, echando vagos vistazos al agua de vez en cuando. Cuando mi hijo entra en una piscina, no le pierdo de vista ni un segundo, como hacen todos los padres en casos similares. El monitor, según observé en directo, perdía de vista a mi hijo durante diez, quince, treinta segundos, pues sólo miraba al agua que tenía delante de él, y no a todo el trayecto. Curiosamente, y para mi pasmo, mientras observaba a mi hijo y comentaba a su madre lo poco segura que me parecía esta forma de vigilar a los niños, mi hijo perdió el churro y quedó en medio del agua, agarrado a la cuerda de delimitación de la calle. Nadie le ayudó. Entonces, se hundió bajo el agua, quizá durante dos segundos. El monitor sacó un gancho metálico y lo rescató. Sinceramente, no me parece que tirar a los niños al agua y desentenderse de ellos hasta que se ahogan sea una forma segura de impartir clases de natación infantil. No digo que el niño tragara un poco de agua, digo que estaba totalmente sin vigilancia y empezó a ahogarse ante mis ojos. Al ir a poner una reclamación en portería, el joven que atendía no encontraba los papeles precisos. Como yo no voy a estar cada [día] y [día] para vigilarle, me veo obligado a comentarles por esta vía que hay un peligro evidente en el modo en el que el monitor se desentiende de los niños que están a su cargo. Como es lógico, comprendo la figura siempre exagerada del padre sobre-protector, pero lo que vi hoy en esa piscina se acerca demasiado a una desgracia que podría evitarse si el profesor hiciera su trabajo, que no consiste en charlar con un compañero mientras cuatro niños de 5 años se debaten en aguas de más de metro y medio de profundidad. Todo lo cual les comento por si pudieran tomarse medidas o, como suele decirse, para que luego no digan que nadie avisó. Un saludo.”
De este relato se desprende una pregunta fundamental: ¿qué es la realidad? Su versión más manejable dice: ¿qué es normal? Como yo no he visto en directo muchas clases de natación para niños, no sé si es normal dejar que los niños se ahoguen un rato. Seguramente, para el monitor al que cuestiono, lo sucedido es normal: los niños tragan un poco de agua, se hunden, se llevan sustos, y así van aprendiendo.
Para establecer lo que es normal, uno sólo cuenta con el sentido común y la comparación. Recuerdo otras clases de natación para niños (reitero: menores de 5 años que no saben nadar) en las que el monitor (esta vez una mujer) estaba con los niños en el agua. Eso me parece mucho más sensato. Para mí, no es normal que un señor instruya a niños que no saben nadar desde fuera de la piscina, y no digamos mientras habla con otro monitor de sus cosas de monitores.
Leo en Google (La voz de Galicia): “Un niño puede ahogarse en 27 segundos”.
27 segundos pueden coincidir con un momento muy animado de la charla de un monitor. No me parece que la muerte tenga muy complicado localizar ese medio minuto que el encargado de velar por la vida de unos niños está a otras cosas. Es sólo cuestión de mala suerte.
Como el niño no se ahogó, parece que no pasó nada. Ahí encuentro otro asunto extraordinario: que la desgracia es o no es, y si no es, prácticamente no ha pasado nada. Esto es muy injusto.
Recuerdo que mi hermano me llamó un día para contarme que había sufrido un accidente de tráfico. Volviendo del País Vasco, de noche, un jabalí se cruzó en su camino. Él aceleró, recordando que eso justamente era lo que había que hacer. El coche quedó destrozado, vinieron ambulancias, se pararon a ayudarle otros vehículos. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que no había escuchado su relato con la gravedad que exigía el caso, simplemente porque mi hermano estaba vivo al otro lado de la línea. Como no ha pasado nada, me dijo mi cabeza, esto es sólo una aventurilla. Volví a llamarle para dar a su accidente una mayor relevancia en mi memoria, para decirle que, en efecto, era muy salvaje lo que le había ocurrido.
Así, hay un momento en el que no sé si el percance de mi hijo es grave o no, porque a fin de cuentas hoy (de hecho, ahora mismo, mientras escribo) tiene otra vez clase de natación. Entre los elementos de cierta complejidad que se suman a este delirio está, lógicamente, el miedo exagerado de los padres, que puede compensarse con el miedo a que los demás te tachen de exagerado. Entre un miedo y otro, algún niño se ahoga, sin duda. Son infinitas las ocasiones en las que alguien alertó de un peligro y nadie le hizo caso. Y son también innumerables las veces en las que la gente da rienda suelta a los peligros que le sugiere su imaginación.
La solución nihilista es obvia: al final, lo que tiene que suceder sucede. Nada es evitado.
La solución un poco menos filosófica es también obvia: hojas de reclamación.





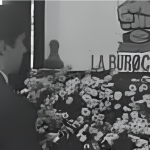
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: