Esta antología, El mayor enemigo de Europa, actualizó la figura del clásico antimoderno Joseph de Maistre. Fue realizada y comentada por el filósofo E. M. Cioran. Esta obra reivindica la figura de un escritor y pensador aparentemente fuera de nuestro tiempo como la de un genio de las letras francesas, uno de los padres de la literatura antimoderna e inspirador de una actitud refractaria y modernista que ha llegado a seducir en el espectro político opuesto al de su férreo conservadurismo
Zenda reproduce el prefacio de Cioran y uno de los textos incluidos en este libro.
Prefacio
(Ensayo sobre el pensamiento reccionario)
A Joseph de Maistre le corresponde un lugar destacado entre los pensadores que, como Nietzsche y san Pablo, albergaban el estilo y el ingenio de la provocación. Tuvo que crear una obra llena de barbaridades mediante un método que no nos deja de seducir y exasperar y con el que eleva el menor de los problemas al plano de la paradoja y de la dignidad del escándalo y blande un anatema con una crueldad envuelta en fervor. La magnitud y la elocuencia de su encono, la pasión que desplegaba al servicio de las causas indefendibles, su determinación para legitimar más de una injusticia, su predilección por la fórmula letal erigen este espíritu desmesurado que, sin que se digne a persuadir al oponente, aplasta de golpe con el adjetivo. Sus convicciones tienen la apariencia de una gran firmeza: ante las súplicas del escepticismo, supo responder con la arrogancia de sus prevenciones, con la vehemencia dogmática de su desprecio.
Hacia finales del siglo pasado, en el apogeo de la ilusión liberal, podíamos permitirnos el lujo de llamarlo «profeta
del pasado», de considerarlo una reliquia o un fenómeno aberrante. Pero nosotros, que venimos de una época bastante desengañada, sabemos que nos pertenece en la medida en que creó un «monstruo» y, precisamente por esa dimensión detestable de sus doctrinas, está vivo, es actual. Aunque los demás lo superasen, no dejaría de pertenecer a esa familia de mentes a la que el paso de los años trata de maravilla.
Envidiamos la suerte, el privilegio que tuvo de desconcertar tanto a sus detractores como a sus entusiastas, de obligar a unos y a otros a preguntarse: ¿hizo en realidad una apología del verdugo y de la guerra o se limitó tan solo a reconocer que eran necesarios? En su requisitoria contra Port-Royal, ¿expresó la esencia de su pensamiento o se entregó sin más a un ataque de ira? ¿Dónde acaba el teórico y dónde comienza el partisano? ¿Era un cínico, un entusiasmado o tal vez no fuese sino un esteta confundido por el catolicismo?
Mantener el equívoco, desconcertar con unas convicciones tan rotundas como las suyas, es una proeza. Resulta
inevitable que se llegase a cuestionar la seriedad de su fanatismo, que se hiciera hincapié en las restricciones que él mismo imponía sobre la brutalidad de sus comentarios y que se subrayaran con insistencia sus raras complicidades con el sentido común. En cuanto a nosotros, no seremos quienes le hagamos el agravio de considerarlo un tibio. Lo que recordaremos de él es su espléndida y maravillosa impertinencia, su falta de imparcialidad, de mesura y, a veces, de decencia. Si no nos irritase a cada momento, ¿conservaríamos la paciencia necesaria para leerlo? Las verdades de las que se hizo apóstol aún merecen la pena por la apasionada deformación que les infligía su temperamento. Transfiguró las sandeces del catecismo y aportó un sabor singular a los lugares comunes de la Iglesia. Las religiones mueren por falta de paradojas: él lo sabía, o lo sentía, y para salvar el cristianismo, se las ingenió para introducir algún que otro elemento mordaz con algo más de terror. Contribuía a ello su talento como escritor, mucho más que su piedad, a la que, en opinión de la señora Swetchine, que lo conocía bien, le faltaba ardor. Enamorado de la expresión corrosiva, ¿cómo habría podido acceder a rumiar el cariz insustancial de las plegarias? (¡Un panfletista en oración! Es concebible, aunque desagradable). De Maistre aspira únicamente a la humildad, virtud ajena a su naturaleza, cuando recuerda que tiene que reaccionar como un cristiano. Algunos de sus exégetas pusieron en tela de juicio, no sin pesar, su sinceridad, cuando lo que deberían haber hecho es regocijarse ante el malestar que les inspiraba; sin sus contradicciones, sin los malentendidos que creaba en torno a sí mismo, con o sin intención, su caso habría quedado liquidado hace ya mucho tiempo, su carrera se daría por terminada y le llegaría la desgracia de que lo comprendiesen, que es lo peor que le puede ocurrir a un escritor.
Todo lo que hay de violento y elegante en su genio y en su estilo evoca la imagen de un profeta del Antiguo Testamento y de un hombre del siglo XVIII. En él, el aliento y la ironía dejan de ser irreconciliables; con su frenesí y sus agudezas, nos hace participar del encuentro del espacio y la privacidad, del infinito y del salón. Y aunque estableció su feudo en la Biblia, hasta el punto de admirar indiscriminadamente sus hallazgos y sus sandeces, odiaba sin matices la Enciclopedia, que leía, no obstante, por su carácter inteligente y la calidad de su prosa.
Sus libros, colmados como están de una pasión tonificante, nunca aburren. En cada uno de sus párrafos lo vemos exaltar o rebajar la impropiedad de una idea, de un acontecimiento o de una institución, o adoptar al respecto
un tono de abogado o de turiferario.
Todo francés que sea amigo de los jansenistas, o es tonto, o es jansenista.
[…]
Todo está milagrosamente mal en la Revolución francesa.
[…]
El mayor enemigo de Europa al que hay que reprimir por todos los medios que no constituyan un crimen, la úlcera funesta que se incorpora a todas las soberanías y las corroe sin descanso, el hijo del orgullo, el padre de la anarquía, la sedición universal es el protestantismo.
[…]
En primer lugar, no hay nada tan justo, tan docto, tan incorruptible como los grandes tribunales españoles, y si a este carácter general le añadimos, además, el del sacerdocio católico, nos convenceremos, a priori, de que no puede haber en el universo nada más sereno ni más circunspecto ni más humano por naturaleza que el tribunal de la Inquisición.
Quien no conozca la práctica del exceso la puede aprender en la escuela de De Maistre.
Retrato del verdugo
El conde.– Les creo, señores, demasiado acostumbrados a reflexionar como para que nunca hayan llegado a meditar más de una vez sobre el verdugo. ¿Quién es este inexplicable ser que ha preferido atormentar y conducir a la muerte a sus semejantes ante todos los oficios agradables, lucrativos, honestos e incluso honorables que se le presentan de golpe a la fuerza o a la destreza humana? Esa cabeza, ese corazón ¿están hechos como los nuestros? ¿No contienen nada particular y extraño a nuestra naturaleza? A mí no me cabe duda. Por fuera son como nosotros, nacen como nosotros, pero se trata de seres extraordinarios, y para que formen parte de la familia humana, es necesario un decreto particular, un fiat de la fuerza creadora. El verdugo es como un mundo en sí mismo. Vean lo que representa para la opinión de los hombres y comprendan, si son capaces, ¡cómo puede ignorar esta opinión o afrontarla! En cuanto la autoridad diseña su morada, en cuanto toma posesión de ella, el resto de las casas retroceden hasta que dejan de divisar la suya. Conoce la voz del hombre únicamente en medio de esta soledad y de esta especie de vida que se forma en torno a él, en la que habita solo con su mujer y sus pequeños: sin ellos no conocería más que gemidos… Aparece una señal funesta: un ministro abyecto de la justicia acaba de llamar a su puerta y de advertirle que se le necesita: él sale, llega a una plaza pública cubierta por una masa apiñada y palpitante. Se le lanza a un envenenador, un parricida, un sacrílego: él lo agarra, lo ejecuta, luego lo amarra a una cruz horizontal, le levanta el brazo; y entonces se produce un horrible silencio, y ya no se oye más que el crujido de los huesos que se rompen bajo la barra y los gritos de la víctima. La separa, la pone sobre una rueda: sus miembros destrozados se enredan en sus radios, pende la cabeza, los cabellos se erizan y la boca, abierta como un horno, ya no emite más que un pequeño número de palabras sangrantes que a intervalos convocan a la muerte. Él ha terminado: le palpita el corazón, pero es de alegría; se aplaude, se dice para sus adentros: nadie machaca mejor que yo. Baja: extiende la mano teñida de sangre y la justicia le lanza desde la distancia algunas monedas de oro que él lleva consigo mientras atraviesa una doble fila de hombres que se aparta ante el horror. Se sienta a la mesa y come; luego se va a la cama y duerme. Y al día siguiente, cuando se despierta, piensa en cualquier otra cosa que haya hecho en la víspera. ¿Es esto un hombre? Sí: Dios lo recibe en sus templos y le permite rezar. No es un criminal; y, sin embargo, ninguna lengua se permite decir, por ejemplo, que es virtuoso, que es un hombre honesto, que es valioso, etc. Ningún elogio moral le vale, pues todos ellos implican una
relación con los hombres, y él no tiene ninguna.
Y, sin embargo, toda grandeza, todo poder, toda subordinación reposa sobre el ejecutor: él es el terror y el vínculo
de la asociación humana. Eliminen del mundo a este agente incomprensible; en ese mismo instante el orden dará paso al caos, caerán los tronos y la sociedad desaparecerá.
Las veladas de San Petersburgo (1821).
—————————————
Autor: Joseph de Maistre. Título: El mayor enemigo de Europa y otros textos escogidos. Tracucción: Yolanda Morató. Editorial: El paseo. Venta: Todostulibros y Amazon


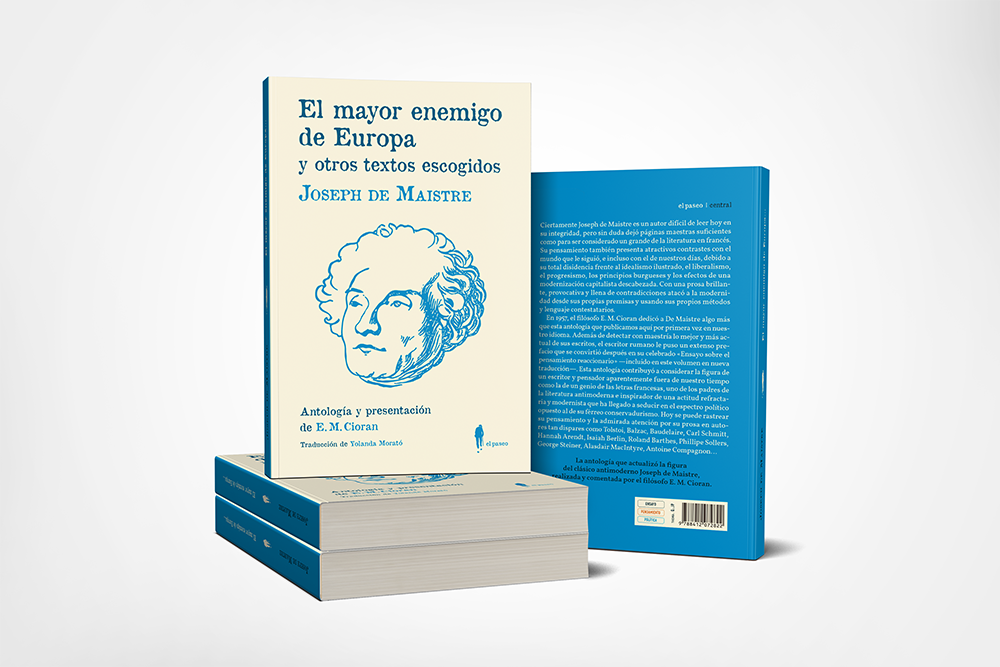




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: