Foto de portada: housebeatiful.com
Para qué andarse con rodeos. Si Henry Thoreau regresara de la tumba —digo de la tumba, porque sigue en sus libros— y accidentalmente nos cruzáramos con él por pedirle la hora, seguro que nos soltaría un “estás a tiempo”, y nos guiñaría un ojo cómplice. Ante nuestra cara de desconcierto, abriría un ejemplar de su Musketaquid y nos diría lo mismo que escribiera en 1849 en su célebre libro de viajes por los ríos Concord y Merrimack: “Leed primero los mejores libros, o puede que no tengáis la oportunidad de leerlos nunca.” Nos cogería de una oreja y nos llevaría casi en volandas a la primera librería que encontrara para dejarnos frente a un volumen de lomo azul snorkel y nos pondría en las manos Howards End. “Anda, lea usted —diría con aire displicente—, que las horas invertidas le van a salir baratas. Tome mi tarjeta. Cuando acabe, búsqueme. Tengo más propuestas. Y por cierto, olvídese de relojes. Sólo conseguirán despistarle.”
Tras el susto requisitorio, se hará necesario poner un poco de orden. Recuérdese que la muerte de la reina Victoria trajo consigo la llegada de la época eduardiana, con el reinado de Eduardo VII (1901-1910) y el advenimiento de un cierto grado de ligereza y relajo en las costumbres victorianas. Todo ello a través de una renovación de las artes, el ocio, la moda —informal, ligera, atrevida y elástica—, la política y un discreto avance en el auge social de plebeyos y mujeres, en detrimento del clasismo nobiliario que imperaba hasta entonces bajo la consabida rigidez británica. Clasismo que jamás despareció del todo —como tampoco lo ha hecho la hidalguía española—, aunque se mostró más diluido, o más sutil, si se quiere ver de ese modo.
En mayo de 1910 moría Eduardo VII, y en octubre de ese mismo año salía de la imprenta de E. Arnold de Londres Howards End, novela que se iba a convertir en colofón de lujo a una década que muchos verían de mero tránsito pero que para otros devendría prodigiosa, además de una etapa de conmoción social con escasos precedentes. Por aquella época, James Joyce ya había puesto el punto y final a los cuentos de Dublineses —cuyo Ulises saludó el propio Forster, cuando todavía no era accesible en su texto íntegro, como “tal vez el experimento literario más interesante de nuestros días”—, Marcel Proust andaba peleándose con la prosa del primer volumen de En busca del tiempo perdido, Kafka daba inicio a la escritura de sus Diarios y el Grupo de Bloomsbury hacía ya tres años que se reunía para perfeccionar las artes del debate en casa de Vanessa y Virginia Stephen, más tarde conocida como Virginia Woolf. A ese grupo, que no era más que la trasposición del círculo de Cambridge al barrio londinense que rodea al British Museum, llegó Forster tardíamente para potenciar las ideas que ya habían sido legadas por los filósofos analíticos G. E. Moore y Bertrand Russell, consistentes esencialmente en la afirmación de que “los principales objetos de la vida eran el amor, la creación y disfrute de la experiencia estética y la búsqueda del conocimiento”. Como dijera a Lula el Sailor de Barry Gifford pasado por el tamiz de David Lynch en Corazón Salvaje (1990), “esta chaqueta de piel de serpiente, nena, representa mi individualidad y mi fe en la libertad personal”. Sin chaqueta, pero con semejante fe, ése iba a ser el credo del Grupo de Bloomsbury, para quienes los bienes más preciados eran —además de un desahogo monetario que no cabe soslayar—, la importancia de las relaciones personales y la defensa de la vida privada bajo la perspectiva epicureísta. Fue Forster quien afirmaría que “si tuviera que elegir entre traicionar a mi país y traicionar a mi amigo, debería tener las agallas para traicionar a mi país”, y es el narrador entrometido de la novela quien afirma que “hacemos mal en exagerar nuestro rechazo de los impulsos y en no admitir que son estos impulsos, tan triviales, los que abren las puertas del paraíso.”
La ley de la vida impone que mientras unos nacen y otros mueren, algunos traducen. Por las fechas en las que quien esto escribe empezaba a caminar por el mundo, moría nonagenario Edward Morgan Forster (1879-1970), más conocido como EemeForster, o simplemente Forster, así suele llamársele por estos lares al autor inglés más isabelino del Círculo de Bloomsbury. Desde Nueva York, Eduardo Mendoza traducía para la ONU, y ultimaba a la sazón la novela que iba a alterar el panorama literario español con el regreso de la narratividad sin los excesos del experimentalismo de posguerra, a la vez que se embarcaba en la traducción de la que muchos consideran la mejor novela de Forster, que es como decir una de las grandes obras narrativas de la literatura inglesa de todos los tiempos. Así, a la vez que los censores dejaban publicar bajo el título de La verdad sobre el caso Savolta (Seix Barral, 1975) lo que hasta entonces era un “novelón estúpido y confuso, escrito sin pies ni cabeza” llamado Los soldados de Cataluña —a veces hay que darle las gracias a la censura por las afortunadas serendipias—, se daba a la imprenta la traducción de La mansión (Planeta, 1975), hoy recuperada con acierto y mimo en la bien llamada colección de Ineludibles de la editorial Navona bajo el título de Howards End.
Aunque más emparentada con Sentido y sensibilidad (1811) que con Orgullo y prejuicio (1813), Howards End (1910) anda en medio de un arco temporal que se inicia en el siglo XIX con las obras de la genial Jane Austen y se cierra en el siglo XXI con Sobre la belleza (2005) de Zadie Smith, un rendido homenaje en forma de palimpsesto a la novela cumbre de nuestro escritor por parte de la autora de Dientes blancos. Con veintidós años, Austen ya tenía hilvanada y prácticamente escrita la novela; alrededor de veintiocho años contaba Forster cuando decidía dar la suya a la imprenta; aproximadamente la misma edad rondaba Smith cuando puso el punto y final a la novela que le valió el Orange Prize. Puede que exista la maldición de los 27 años para los músicos —de Robert Johnson a Amy Winehouse—, pero sin duda hay una bendición para los escritores veinteañeros que siempre desearon contribuir al arte narrativo con la ambición que supieron trasladar a sus obras de primera madurez, a pesar de la frialdad maliciosa que desprende la prosa irónica de la tríada de novelistas ingleses que nos ocupa. Dicen que el arte de la novela se expresa con toda su complejidad en la madurez (y si no que se lo pregunten a Cervantes o a Saramago), pero no cabe duda de que hay honrosas excepciones que se avanzan en el primer tercio de la vida al alcance que otros logran cuando empiezan a peinar canas. La de Forster es, sin duda, una de esas gloriosas excepciones que suceden de tanto en tanto para alegría de los mortales.
La historia que se nos cuenta gira alrededor de las relaciones que se establecen entre varias familias en la Inglaterra de principios del siglo XX, aunque el centro de la tormenta emocional lo libran dos familias antagónicas. Los Schlegel son cultos e idealistas, además de rentistas medio alemanes que tienen mucho en común con las actividades intelectuales del mencionado Grupo de Bloomsbury, mientras que los Wilcox son prácticos y materialistas, ricos capitalistas que hicieron fortuna en las colonias africanas desde la Imperial and West African Rubber Company con el auge del caucho y la automoción. La novela dará cuenta del alcance de los enfrentamientos que surgirán entre ambas familias, epítomes de lo que ocurría en la Inglaterra de la época, al tiempo que también mostrará los contrastes que presenta la relación que las hermanas Schlegel —Margaret y Helen— mantienen con la familia que vive al otro lado del espejo social. Por último, sin asomo de melodrama, no habrá que olvidar a los Bast, una pareja de clase media-baja a la que las idealistas hermanas Schlegel tratan de ayudar, salvando los prejuicios que no ocultan los Wilcox. El argumento parecería que se adentra en los dominios del culebrón que, sin destripar la trama, contiene amores despechados, renuncias vitales, amagos de drama, encuentros clandestinos, salidas de tono, revisiones del pasado más infame y desencuentros emocionales que rozan la tragedia o se abocan a ella sin remisión. No es momento de desvelar los vericuetos del relato, pero sí lo es para expresar que el lector se encuentra ante una muestra genuina de cómo el modo de conjugar forma y fondo se convierte en arte gracias a la solvencia narrativa de un escritor. No en vano estamos ante el autor del célebre Aspectos de la novela (1927).
Desde la perspectiva teórica, Forster habla de que “en la novela existen dos fuerzas —los seres humanos, por un lado, y luego un conjunto de elementos diversos que no son seres humanos— que al novelista corresponde equilibrar, conciliando sus pretensiones”. Según ese mismo planteamiento, en toda novela debieran aparecer siete elementos esenciales que la harían redonda y memorable: la historia, la gente, el argumento, la fantasía, la forma, el ritmo y la profecía. Este último término, tal vez el más discutible de todos, en el sentido de que se plantea como un “tono de voz” de difícil factura en el que cabe cualquier creencia. De ser cierto, la creencia que lleva implícita Howards End está muy próxima, como ya se ha dicho, a los postulados del Grupo de Bloomsbury. De lo que no cabe duda es de que la novela en cuestión cumple todos los requisitos —los siete y alguno más— que la han llevado a convertirse en un clásico que ofrece su arte a cada una de las generaciones que se han seguido acercando a sus páginas, hoy afortunadamente recuperadas en una cuidadísima edición (en colorida tela, con pliegos cosidos y un papel a prueba de siglos, márgenes generosos, tipografía exquisita y un diseño elegante a la vez que austero a cargo de Eduard Serra) de la que estaría orgullosa cualquier biblioteca.
Lo que se narra en Howards End es en realidad la aventura de la vida para todos aquellos que pretendan vivirla conectados. Así se abre la novela, con un epígrafe que reza “Simplemente conectados…”. Conectados a qué, se dice uno al toparse con esa línea en la antesala del volumen. Conectados, ni más ni menos, que a la grandeza de la existencia, al hecho primordial de respirar cada día, pactando con cada uno de nosotros que merece la pena eso que tanto nos cuesta a veces sobrellevar, a pesar de la facilidad mecánica que supone el gesto cotidiano de la inhalación y la exhalación. Inhale, exhale, viva y siga viviendo. No desfallezca, que en los pactos que establecemos con nuestros semejantes, en las renuncias, en los mimos, en las réplicas y en las caricias, en los llantos y las risas compartidos, en todo ello reside el hecho de merecer la eternidad. Y no nos queda otra que utilizar la palabra, que para el narrador que inventa Flaubert en Madame Bovary “es como un caldero cascado en el que tocamos melodías para hacer bailar a los osos, cuando quisiéramos conmover a las estrellas con su son”, mientras que para el de Forster esa palabra es como el amor, que “sabe que sobrevivirá al fin de los tiempos, que será recogido por el destino como una joya del fango y mostrado con admiración a la asamblea de los dioses. «Los hombres produjeron esto», dirán, y al decirlo concederán al hombre la inmortalidad. Pero, entre tanto, ¡cuánta agitación!”
Que hay que conectar lo sabe Margaret, la hermana en la que vence el sentido, pero también lo sabe Emma, la guardiana de la sensibilidad, y cómo no, también Henry Wilcox, el desolado y pragmático protagonista al que finalmente salva el amor y el desapego al orgullo de estirpe y de condición. Tanto Margaret como su marido —la Margaret que no imaginaba que acabaría casada en un mariage de raison y el Henry que no esperaba que encontraría la horma de su zapato tras enviudar de Ruth— entienden, como presagió años más tarde Jean Cocteau, que “no existe el amor; sólo existen pruebas de amor”, palabras de las que se apropió el desaparecido Bernardo Bertolucci y que el inquieto pero entrañable fantasma de Ruth Wilcox hubiera firmado sin contemplaciones.
Forster tratará de rescatar para el relato lo que su admirado John Ruskin trató de hacer con la arquitectura veneciana. No podía ser de otro modo: “La estupidez no prevalecería contra el poder de la Naturaleza, ni su belleza se vería ensombrecida por la miseria de los individuos”.
Jane Austen, John Ruskin, Walter Savage Landor, Gustave Flaubert, Henry Thoreau, Robert Louis Stevenson… Esos son los adversarios literarios de E. M. Forster, y también sus cofrades con los que dialoga de igual a igual, intentando hacerse honroso merecedor de su compañía. De raigambre ciertamente decimonónica, el autor de Pasaje a la India, Una habitación con vistas o Maurice concede primacía al argumento como entramado que sustenta el resto de necesidades narrativas, ese querer saber más que todo lector desea. Así lo quería también su amado Henry James, pero no puede ocultarse que la estrategia es un simple subterfugio por el cual acaba trasluciendo la poesía que anda dispersa por el mundo. Mostrarla como lo hace esta cuadrilla de privilegiados está al alcance de muy pocos, pero entre ellos está sin duda el maestro Forster. Lo consigue desde la primera línea: “Esta historia podría empezar con una carta de Helen a su hermana”. Irrumpe con todo el arsenal para ofrecer una lección de punto de vista y trufará los capítulos de una suerte de intervenciones en las que busca al lector como interlocutor, se adueña de la perspectiva de los personajes y hasta propone reflexiones apócrifas de los protagonistas ‘reales’ como el mismísimo Ruskin, quien “por entonces había visitado Torcello y ordenó a los gondoleros que le condujeran a Murano. Mientras se deslizaba por las susurrantes lagunas, se le ocurrió que…”. Ruskin piensa desde Las piedras de Venecia que quien le lee desde la novela de Forster es un miserable (¡un narrador autobiográfico traslada su voz más de medio siglo atrás al relato de nuestro escritor y le emplasta en la cara al indigno lector de ficción que éste no está a la altura de su texto, que la belleza de la Naturaleza se vería ensombrecida por torpes epígonos como el desventurado Leonard Bast, quien en ese momento está intentando acabar el capítulo de la obra de Ruskin mientras su compañera Jacky le grita desde la otra punta de la casa! El malogrado Bast, “una de las miles de personas que han perdido la vida del cuerpo y no han podido encontrar la vida del espíritu”). Por aquellos años, también a Unamuno se le revelaban los personajes (recuerden Niebla), y es que las lecciones metaficcionales de Cervantes y su Segunda Parte de El Quijote tuvieron una recepción luminosa en tierras inglesas, para cuantos supieron apreciar más allá de lo humorístico el alcance de la reflexión vital del antihéroe barroco de las letras españolas, con permiso del Segismundo de Calderón, que también tiene cabida aquí cuando nada más iniciarse la novela se nos revela que “unas veces la vida es la vida y otras solo un drama, y que hay que saber distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra.”
En Howards End se le presentan los personajes al lector como si pudiera dialogar con ellos, algo así como un encuentro amistoso en el que es posible intervenir y proponer nuestro punto de vista sobre lo que acontece. Con fórmulas del tipo de “si el lector considera esto ridículo, debe recordar…” y otras por el estilo, se nos hace partícipes directos de la acción, de los vericuetos del relato, con lo que hacemos de inmediato nuestra la historia que nos narra Forster en el libro. En realidad, muchas de la acciones están destinadas a mostrar lo difícil que resulta encontrar interlocutores adecuados en el día a día; de hecho, se trata de uno de los asuntos más serios a los que está abocado cualquier ser humano mínimamente curioso: la necesidad de dar con quien pueda debatirse de igual a igual, bien sea para confirmar, bien para desmentir, y siempre para cuestionar nuestros ensoberbecidos puntos de vista, tanto si es sobre el tema más nimio e insignificante como sobre el sentido final de la existencia: [a Helen, a la enamoradiza Helen, a la bonita Helen, a la ingenua Helen, a la pasional Helen] “le gustaba que le dijeran que su concepto de la vida era pura autojustificación o mera retórica; que la igualdad, el sufragio de la mujer y el socialismo eran una tontería; el arte y la literatura, excepto cuando contribuyen al fortalecimiento del carácter, una tontería.” Meg, Margaret, era de parecido carácter en este asunto. Lástima que fuera de mayor edad —29 años— y no tan agraciada como su hermana, por lo que no era tan susceptible de pasarlo bien, según afirma el entrometido narrador de esta historia, quien tampoco se anda con rodeos al decir que “la apariencia física influye en el carácter” del mismo modo que “el dinero suaviza las aristas”. La una excesivamente rígida y la otra una sentimental sin método. Vaya par.
Pero de qué va, como suele decirse, qué nos cuenta Howards End. El narrador se afana por adelantar que “esta historia trata de gente bien o de aquellos que están obligados a simular que lo son”. La hipocresía tiene así su pedestal, pero también las relaciones personales, los valiosos interlocutores que igualmente obsesionaban a Carmen Martín Gaite. De ahí que Helen diga que “las relaciones personales son la auténtica vida. Ahora y siempre”, a lo que su hermana Meg responderá con un escueto “amén”. Trata a su vez de un olmo en Hertfordshire en cuyo tronco están incrustados unos dientes a modo de sortilegio, y trata de la reconciliación de lo invisible con lo visible, a pesar de suponer que lo primero es superior a lo segundo; pero también trata de democracia, de reivindicaciones de género, de la necesidad del arte en la vida, de la música que viste el mundo —Beethoven, Wagner, Grieg o Ysaÿe tienen sus momentos— y del cuidado que hay que llevar para que los que se preparan para todas las emergencias de la vida no lo hagan a costa de la alegría; y trata del amor, del amor y de la necedad, que en muchas ocasiones son términos afines: Amabat, amare timebat, lo que se da con más frecuencia de la deseable. Y, cómo no, va de hombres que no ven bien que las mujeres voten, lean o lleven mochilas a sus espaldas, de automóviles que invaden desagradablemente las ciudades, del justo medio aristotélico, o de fantasmas que moran en las casas que una vez fueron sus hogares. De la inmortalidad del buen arte y de las caras con arrugas vivaces y llenas de humor, del inicio de la era de la propiedades, de la fiebre del heno y de la poesía. Todo esto y mucho más es lo que se nos cuenta en una novela que muchos recuerdan con el título de La mansión, otros con el de Regreso a Howards End —según las versiones cinematográficas— y unos pocos como se tituló en su lengua original, el que hoy se rescata para que también el lector contemporáneo tenga ocasión de conectar con el arte verdadero.
Una casa que da nombre a un mundo. ¿Y por qué Howards End? ¿Qué ofrece una casa solariega en medio de un paraje alejado de Londres, ajena a la vida de conversaciones, distracciones, modernidades, música, teatro y vitalidad de la gran urbe? He aquí un símbolo al que cualquiera podrá aferrarse. Si Ítaca fue un destino que propició el viaje y la aventura, Howards End se alza como el lugar espiritual al que todos podemos regresar: sus puertas permanecen abiertas para los honestos y limpios de corazón, para todos aquellos que se muestren dignos de engrosar la familia que Forster creó en medio de la campiña inglesa, entre los cuatro muros de esa casa que todos los que la han visitado desde las páginas de esta novela acaban convirtiéndola en un hogar de descanso, porque así es la vida cuando no cuesta vivirla. Qué importa que sea lunes, si en Howards End no hay distinción de días, de noches, de fiestas, de labores, de vida, de muerte. Es el paraíso sin los peajes de Caronte y sin necesidad de pasar por la laguna Estigia, aunque allí los azules seguirán siendo tan intensos como los de Patinir.
El lugar en particular existió en la imaginación del escritor, pero también en su memoria vital: era una propiedad que, efectivamente, había pertenecido a la familia Howard y la casa había acabado llamándose Howards, aunque hoy se la conoce como Rooks Nest House, dentro del área de Stevenage donde Forster pasó su primera infancia, de los cuatro a los catorce años (1883-1893). La casa, hoy en venta, ha llegado a ser con el tiempo un lugar de peregrinación del llamado Forster’s Country (añado un enlace para ojeadores curiosos y amantes de la sección de casas con encanto de la revista ¡Hola!). Pero lo más curioso es que tanto el legado en forma de garabato autógrafo que la moribunda señora Wilcox dejó a Margaret en vísperas de su fallecimiento como la ocultación por parte de la familia Wilcox de este hecho se convierten en verdaderos McGuffins que ponen en marcha el mecanismo que hace tensar la atención del lector curioso hacia los giros de la trama, que llegan con cuentagotas.
La novela avanza cronológicamente y nos adentra en las decisiones que habrán de tomar las tres familias en liza: los Wilcox, los Schlegel y los Bast. Los unos para mantener el estatus social, los otros para no perder su pátina cultural y los últimos para conseguir una dignidad ciertamente aplazada (resulta curioso que Leonard comente que la vida está perdida para alguien al que han echado del trabajo con veinte años de edad). Relato tradicional en lo argumental, como ya recordó Rogorn Moradan en estas mismas páginas a propósito de la celebración del 25º aniversario de la impecable adaptación cinematográfica de la novela (James Ivory, 1992) y de la fiel serie homónima (Hettie McDonald, 2017), la fuerza del texto estriba en las intromisiones metaficcionales del narrador, que van de la humorada a la reflexión metafísica, de los apuntes meteorológicos a la toma de conciencia del puro hecho de contar. Forster conoce el alma de sus personajes, sabe todo lo que pueden llegar a decir o hacer, entiende el tiempo que le ha tocado vivir —lo vindica o lo critica con desapego—, es conocedor de las teorías filosóficas más frescas de su época, desde el superhombre nietzscheano al psicoanálisis y el inconsciente freudiano; aunque si algo sobresale en su escritura es el conocimiento profundo de la psicología femenina (la masculina también le interesa, pero es más simple, qué le vamos a hacer). Que estaba próximo a la sensibilidad femenina y que supo extraerle un valiosísimo partido lo demuestra su homosexualidad encubierta: jamás llegó a confesarla, ni tampoco fueron de dominio público que las alteraciones amorosas más importantes que sufrió su corazón habían sido provocadas por la relación que mantuvo con un policía casado. “El amor es el mejor plan”, como asegura en un momento del relato el narrador de nuestra historia, pues aunque sólo sea un sentimiento compartido con la persona amada, sigue siendo el mejor plan.
La modernidad del punto de vista adoptado, las estrategias narrativas tan novedosas, a la vez que la mirada vanguardista de Forster al mundo que le había tocado en suerte, con certeros apuntes sobre la ecología, el reinado de la vanidad, el techo de cristal, las reivindicaciones de género, la dictadura de los adinerados insipientes, el capitalismo más brutal… Estos y muchos más pasajes hacen de Howards End una novela poderosísima y de enorme calado artístico, de la que sin duda aprendió mucho su traductor al castellano. Apela a nuestro sentido estético con su capacidad de concebir el libro como una totalidad, mientras va dando muestras de sus dotes para sembrar con destellos de belleza —el ritmo, según su propia teoría narrativa— que justifican la lectura del libro, y que andan desperdigados episódicamente para llenar de alegría los instantes en los que hacen aparición: “Le quería con una lucidez demasiado clara para temer las nubes”, o “la niebla se agolpaba contra las ventanas como un fantasma exiliado”, o “el aire era blanco y opaco, y cada vez que salían al exterior tenía el sabor de las monedas frías”. El McGuffin avant la lettre se justifica así porque lo que de verdad importa no es la planificación del viaje y su conclusión, sino el bello paisaje que nos muestra. No sólo bello por hermoso, también por sorpresivo, insólito y epifánico. Parafraseando a lo que dijera T. S. Eliot sobre Chesterton en una ocasión, también Edward Morgan Forster en general y Howards End en particular merecen “una constante declaración de lealtad por nuestra parte.” Y todo esto por pedir la hora a desconocidos. Nos está bien empleado. Ahora sólo resta no desoír la voz de nuestros impulsos de lectura para que se nos acaben abriendo las puertas del paraíso.
—————————————
Autor: E. M. Forster. Título: Howards End. Traducción: Eduardo Mendoza. Editorial: Navona. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro



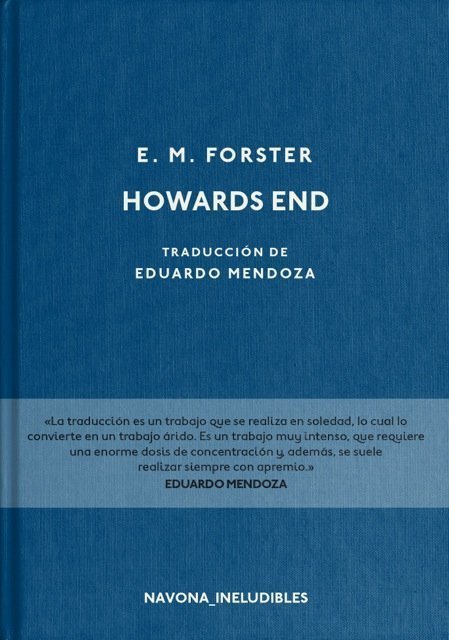



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: