En su retiro dorado de Abu Dhabi, el emérito se aburre y añora tiempos mejores. Con lo que ha sido él, esta vida se le antoja insufrible. Solo las gracias de Iñaki, la cacatúa que le han regalado sus hijas, las comilonas con Ramón María y los ratos que dedica a la meditación, le ayudan a sobrellevarla. Todo cambia la mañana en que aparece en la playa de su villa una mujer medio ahogada.
Zenda adelanta para sus lectores el primer capítulo de El misterio del Emérito en el Emirato (Binomio), de Javier Sagarna.
*******
Primer capítulo
El Golfo había amanecido tranquilo aquella mañana. Con el aire aún fresco, el festival de naranjas y azules que el sol arrancaba al mar en su ascenso invitaba a sentarse allí, en el Porsche, a contemplar cómo las olas traían a la orilla de la pequeña playa privada los restos del fiestón que, durante toda la noche, habían celebrado en el yate de BinSal.
Desde la terraza de la villa, sentado en el coche que hizo instalar justo encima de la escalinata de mármol cuando el doctor Bahlsen le quitó de conducir, el emérito miraba con resentimiento al enorme barco, que se balanceaba en silencio a no más de doscientas yardas. Le habían dado la noche con la musiquita y los fuegos artificiales, sobre todo con los petardos de madrugada. Ahora el barco ofrecía una bonita estampa, recortado contra el sol naciente, mientras las olas depositaban en la orilla botellas de vino y de Dom Perignon, fragmentos de langostas cocidas y a la plancha, alguna kufiya, media docena de zapatos de caballero todos del pie izquierdo y un vestido de lentejuelas de no menos de diez mil dólares que, a buen seguro, su propietaria no echaría de menos hasta bien entrada la tarde.
Alrededor, en las villas, en las playas, en los embarcaderos y en los helipuertos la actividad aún no había comenzado. Apenas algún asistente malayo retiraba ropa interior de las orillas y extendía toallas sobre las hamacas o algún jardinero añoraba Bangladesh, mientras recortaba los setos del laberinto de aligustre que el dictador africano en el exilio de turno se había hecho construir junto a la piscina. Al otro lado de la isla, un jet privado despegaba desde el pequeño aeródromo exclusivo para residentes. En los dormitorios, cubiertos con sábanas de algodón egipcio de más de 500 hilos, los potentados dormían como niños.
El anciano jeque El Baghid roncaba con suavidad, mucho más relajado que las tres jovencitas que compartían su lecho barnizado en oro. Una de ellas se había despertado chillando a medianoche, pero las otras dos se habían apresurado a calmarla y ahora yacían las tres abrazadas, acurrucadas en una esquina de la enorme cama en un revoltijo de brazos, piernas y piel tostada que el jeque, cuando se despertara para atender a la oración del mediodía, no dudaría en calificar de delicioso. A esa misma hora, uno de sus barcos descargaba una partida de lanzagranadas para la guerrilla en algún lugar de la costa africana, mientras dos de sus aviones, con un cargamento idéntico que había vendido al gobierno la tarde anterior, volaban hacia la capital de ese mismo país remoto. Su sueño era, no obstante, del todo plácido y en su pecho el corazón batía con la regularidad y la firmeza de un órgano sin estrenar.
Dos villas más cerca, detrás del palacete de una estrella del rock a la que nadie había visto nunca por allí, en la discreta mansión de los Jaramillo, el matrimonio reposaba con la tranquilidad de los justos. Propietarios de una empresa de biotecnología en Colombia, David y Jessica Jaramillo habían desarrollado una molécula que, con un par de inyecciones, proporcionaba una cura completa y sin apenas efectos adversos para una enfermedad degenerativa frecuente e incurable. Aparte de los ensayos previos en animales y de las pruebas piloto en grupos seleccionados entre la población de diversos países de Asia, la cura había demostrado su absoluta eficacia en un único paciente: el hijo menor de los Jaramillo, un muchachote gordinflón que ahora dormía en su cuarto con vistas al mar abrazado a una prostituta canadiense de a dos mil dólares la noche llamada Karen.
Tras celebrar su curación, papá y mamá Jaramillo habían vendido la patente a una gran compañía farmacéutica norteamericana, propietaria de los tres carísimos compuestos que, hasta la fecha, proporcionan alivio sintomático parcial a la enfermedad y alargan la esperanza de vida en un muy rentable puñado de años. La compañía había pagado una millonada y luego había enterrado la fórmula de los Jaramillo en una caja fuerte, sin planes de que viera la luz a medio plazo. Pero aquello no era culpa suya, se habían repetido un millón de veces los Jaramillo, y tanto repetir había funcionado tan bien que, mientras el sol se elevaba poco a poco sobre el Golfo Pérsico, en la casa todos, papá, mamá, el hijo renacido y hasta la prostituta canadiense, dormían felices, sin que una brizna de remordimiento perturbase sus sueños.
Casi en el extremo de la isla, en el camarote del yate de más de ochenta metros de eslora que prefería al dormitorio de la villa, Arthur Hemingway, CEO de esa misma compañía farmacéutica reposaba algo menos sereno, perturbado por la mala digestión del faisán y las ostras de la cena y el tropiezo en Wall Street del precio del oro. Abrió los ojos, maldijo a su hígado dispéptico, se tragó un sobre de antiácido y francamente aliviado se volvió a dormir.
En la villa más recóndita y apartada, tras el parque que custodiaban no menos de quince hombres con fusiles de asalto, Kate Sullivan Turner soñaba con fardos repletos de cocaína y aduaneros que miraban para otro lado. Faltaban apenas cinco minutos para que sonara la alarma que la llevaría puntual a su cita con el entrenador de fitness y, aunque la noche había sido movidita, estaba convencida de no tener razón alguna para que en ninguno de esos minutos su sueño se alterase. Con la mitad de los agentes antidroga de nueve países de América en nómina, el setenta por ciento de la cocaína que corría por sus ciudades llenaba las cuentas corrientes que pagaban el tren de vida lujoso, pero sano, de Kate Sullivan Turner.
El vecindario, en fin, dormía a pierna suelta. Dictadores derrocados, banqueros, cabezas coronadas en horas bajas y ricas herederas, oligarcas rusos y ucranianos, especuladores de toda índole, magnates varios, ricachones y mafiosos de diversos pelajes roncaban en sus mansiones distribuidas por las calitas de la isla artificial de arenas blanquísimas y vegetación exuberante que se adentraba en las aguas del Golfo Pérsico.
Sentado en el Porsche, el emérito, siempre de los primeros en levantarse por los caprichos de una vejez que le había cambiado los ritmos —se moría de sueño a las diez de la noche y se despertaba con el sol, ¡con lo que había sido él!—, aspiró el aire limpio de la mañana. Todavía en pijama, dejó que la brisa salina le llenase los pulmones. Siempre se había sentido en comunión con el mar, el mar y él una sola cosa, el Golfo y él ahora. Luego recordó que el niño no le dejaba volver a Galicia para la regata y se le estropeó el humor.
Aquello era hermoso, qué duda cabe, pero mortalmente aburrido. En otros tiempos, qué sé yo, hubiera arrancado el coche y, lanzándolo escaleras abajo desde la terraza, hubiera atravesado el jardín a toda leche, aplastando parterres y rosales, y se habría puesto a hacer trompos sobre la arena de la playa. Pero ahora, entre los médicos, el niño y los jueces que no dejaban de incordiar, lo tenían atado de pies y manos, exiliado y escondido a ver si la prensa y la gente lo olvidaban. Con lo que había hecho él por todos ellos.
No pudo evitar sonreír ante ese pensamiento, la verdad es que hacer había hecho montones de cosas. Aunque siempre había sido discreto. Si a algún merluzo se le ocurría alguna vez escribir sobre él —y había que ser un verdadero merluzo para hacerle a él protagonista de una historia—, descontadas cuatro anécdotas iba a tener que inventárselo todo. Incluso ahora era discreto y eso que podría darse a todos los diablos si quisiera, pero tampoco era cuestión de hacerle mucho la puñeta al niño. Aún estaba vivo. Aburrido la mayoría del tiempo, pero vivo. Mal que le pesara a alguna rubia rencorosa dormía acompañado de vez en cuando y los buenos amigos, los de siempre, con los que tan bien lo había pasado, no se espantaban por un poco de ruido mediático. Arriba, en el dormitorio de invitados, roncaba Ramón María, tan fiel como insustancial, aunque con un par de copas se ponía la mar de gracioso. En otro tiempo alguno de sus ancestros lo hubiera nombrado bufón. Bajito y calvo, con la panza y ese ridículo bisoñé que se había agenciado hubiera dado el tipo.
Pero lo cierto es que ni Ramón María, ni el resto de la panda, ni las visitas de las nenas, ni siquiera Martita cuando se dejaba caer, conseguían quitarle del todo el aburrimiento. Los días de las fiestas locas como las que organizaba BinSal en su yate habían pasado y tanta palmera y tanta tarde sin hacer nada iban a matarle de tedio. Agarró el volante y durante unos minutos simuló conducir el Porsche a toda leche por las curvas de una carretera de montaña. Cuando se cansó, salió del coche y, bastón en mano, caminó cojeando hasta el otro extremo de la terraza, donde la mesa con el desayuno estaba dispuesta. La vista del mar era la misma, pero el yate de BinSal quedaba ahora a la derecha del sol que, por otro lado, ascendía con rapidez.
—Patrimonio, tomaré tostadas y un huevo revuelto —dijo sin volverse hacia el hombre trajeado que, silencioso, aguardaba en una esquina.
Había llegado a tener cariño a sus asistentes, tanto que incluso exigió que le acompañaran cuando desde tantas instancias le sugirieron que iba a estar mejor lejos de España. Por supuesto, se salió con la suya, aunque tuvieron que asignarle el gasto a Patrimonio Nacional. Estaba seguro de que al menos uno de los tres era un agente del CNI con la misión vigilarle y durante un tiempo le divirtió observarles y tratar de adivinar quién de ellos sería. Pero en una de sus visitas, Sainz Roldán se lo fastidió: los tres lo eran. Es lo que tiene haber sido tanto tiempo director del CNI, que te mueres por demostrarle al jefe que lo sabes todo. Desde aquel día les había retirado el nombre a los tres y los llamaba simplemente Patrimonio, a fin de cuentas era lo justo.
Esperó a escuchar el ruido de la puerta al cerrarse a la espalda de Patrimonio para levantarse y caminar despacio —ahora todo tenía que hacerlo despacio, ¡maldita sea!— hasta acodarse en la barandilla. El sol ya declaraba sus intenciones de abrasarlo todo como de costumbre. Con lo frescas que eran las mañanas en los días buenos en Sangenjo. Y él se iba a perder la regata del viernes. Una cosa era que, para evitar follones, hubiera accedido a exiliarse y otra que el niño le fastidiara sus aficiones. ¿Quién se creía que era?
Se abrió la puerta y, sobrevolando el desayuno que cargaba Patrimonio en una bandeja de plata, un torbellino de colores y plumas se dejó caer chillando sobre el emérito.
—¡Iñaki! —exclamó el viejo rey, aquel pájaro le mataba de risa— ¿Dónde estabas, bribón?
Se lo habían regalado las niñas en una de sus visitas durante la pandemia. ¿Era una cacatúa? Algo así. Cada vez que lo veía revolotear, su yo cazador le pedía llenarlo de perdigones, pero el bicho se hacía querer. Levantaba la cresta y torcía la cabeza con tanta gracia:
—¡Capullo!
De dónde lo habían sacado las niñas para que eso fuera lo único que el animalejo sabía decir era un misterio. Pero tenía gracia el condenado.
Iñaki anduvo revoloteando entre su cabeza y sus hombros mientras desayunaba. Desde su atalaya, con su habitual campechanía, el emérito saludó mientras llegaban a los jardineros palestinos, al personal de cocina y limpieza filipino, a las masajistas birmanas que le había recomendado BinSal para las contracturas y, con menos entusiasmo, al entrenador personal noruego que, al pasar camino del vestuario con sus aires de Maciste, le recordó con un gesto que le esperaba en el campo de entrenamientos, frente a la playa. Le daba unas palizas de muerte el bueno de Olaf, pero era el precio para poderse pegar desayunos como el que estaba trasegando. También para que su cadera no acabara por sentarlo en una silla de ruedas. Si a su pobre madre la llamaban la Vespa a saber qué no le llamarían a él.
Terminó los huevos y apartó el salmón que no le apetecía nada. En cocina sabían de sobra que se lo dejaba cada mañana, pero no se daban por aludidos. Solo faltaba que algún día tuvieran la feliz idea de servirle piña, pensó con repugnancia. Apuró el cafelito, hizo que Patrimonio se llevara a Iñaki y, al fin solo, se sentó a meditar.
Ni siquiera los más allegados sabían de esa costumbre que le acompañaba desde los tiempos en que solo era un príncipe sin un duro que dependía de los cálculos y caprichos del dictador para llegar a reinar algún día. No había sido una buena época, teniendo que dorarle la píldora a esa rana gallega, y cuando Ana María de Sajonia le presentó al Dalai Lama en París quedó tan impresionado que, discretamente, se las ingenió para que le mandara un rimpoché. No fue pequeño trabajo esconder a aquel hombrecillo de rasgos orientales vestido de naranja en la Zarzuela, sin que ninguno de los curas ni de los espías de Franco se enterase, pero había merecido la pena. Sin sus sesiones matutinas de mindfulness como lo llamaba Letizia, estaba seguro de que hubiera acabado mandando la Transición a paseo.
A estas alturas de su vida, con media horita ya le bastaba. Le daba la risa cuando Letizia y sus compiyoguis contaban la cantidad de música, incienso y parafernalia que necesitaban para concentrarse. Para él solo era cuestión de cruzar las piernas y respirar, como le había enseñado su maestro. En un discreto rincón de la terraza, tras un biombo que le ocultaba de miradas indiscretas, se sentó sobre un cojín, cruzó las piernas y respiró, concentrándose en el fluir adentro y afuera del aire en sus pulmones. Poco a poco, sintió cómo su cuerpo se relajaba y fue dejando la mente en blanco. Incluso consiguió extinguir, a golpe de respiraciones, el resquemor por esa regata en la que no le iban a dejar participar. Las piernas, los brazos, el pecho, sus músculos se aflojaron, cada vez más sueltos, blandos, ligeros. La serenidad se fue extendiendo por todo su cuerpo y hubiera sido perfecta de no ser por lo de siempre. La cara. La cara nunca conseguía relajarla, por mucho que se concentrara inevitablemente la cara se le quedaba dura, como si fuera de cemento armado.
Llenaba el pecho, retenía unos segundos el aire y lo dejaba salir. Sentía la relajación general y sentía la cara dura. Pero lo dejaba pasar, había aprendido a no darle importancia. La historia familiar estaba llena de ancestros que, de una u otra manera, dejaron testimonio de sufrir del mismo mal. Ser Borbón tenía sus penitencias y esa no era de las peores.
Cuando terminó, era casi la hora de su gimnasia y cuanto antes se la quitara de encima mejor. Después todavía le quedaba el masaje y seguro que el doctor Bahlsen se empeñaría en revisarle la cadera y tomarle la tensión. Con tanto trajín las mañanas se quedaban en nada.
Mientras Iñaki revoloteaba a su alrededor, se puso el chándal, recorrió los pasillos de la casita —dos plantas de unos 500 metros cada una—, y dejó a un lado, no sin esfuerzo, la puerta cerrada de la sala de masajes. En la otra punta del corredor, los fenomenales ronquidos de Ramón María casi ocultaban el cuchicheo que se oía detrás de la puerta de su dormitorio. Era una voz femenina. ¡El muy bribón! ¿A quién le habría metido en casa sin avisar esta vez? Solo esperaba que la chica estuviera hablando con su prima y no con la policía. Este Ramón Mari era incorregible.
Los jardineros palestinos estaban de charla junto al estanque y no la interrumpieron cuando lo vieron acercarse. Otro los hubiera puesto firmes, pero el jardín estaba bien cuidado y él siempre fue de dejar pasar las faltas veniales. Muy al contrario de lo que ahora esa panda de ingratos que tenía por súbditos estaba haciendo con él.
La temperatura había subido al menos un par de grados y entró al campo de entrenamiento con pocas ganas y menos ímpetu. Olaf, por el contrario, rubicundo y cachas, le aguardaba haciendo burpees como si cobrara comisión por pieza.
—Llegas tarde, majestad —tronó apenas lo vio llegar—. Te quiero al trote a la voz de ya. Diez vueltas.
Con un suspiro, el emérito dejó el bastón en el suelo y empezó a trotar —una versión algo acelerada de su caminar pesadote y bamboleante, más bien— alrededor del rectángulo de césped, mientras Iñaki se apresuraba a volar hasta el broncíneo hombro de Olaf.
—¡Capullo! —chilló el pájaro.
Y el viejo rey se dijo que a veces no le faltaba razón.
Tras la carrerita llegaron los estiramientos y estaban en la segunda ronda de sentadillas cuando el emérito vio correr, fusil en mano, a los dos guardias civiles que hacían el turno de protección esa mañana. Si Alcaide y Palomino corrían y gritaban por algo sería. Siempre discretos, a veces parecían invisibles, aunque se podía confiar en que siempre andaban cerca. Los vio entrar en la pequeña playa privada y apresurarse hasta la orilla. Fue tras ellos tan rápido como pudo.
Algo flotaba en las aguas del Golfo, venía directo hacia la caleta arrastrado por la corriente. Si era un resto de la fiesta del yate de BinSal desde luego era de los gordos. Uno de los guardias se echó al agua mientras el otro permanecía a pie firme en la orilla, el subfusil en posición de ráfaga.
—Atrás, señor, aún no sabemos de qué se trata —le dijo, sin que él le hiciera ningún caso.
—Parece un fardo —dijo Olaf.
—Cuidado que no sea una mina —soltó alguien a su espalda.
El revuelo había atraído a un grupito a la playa: Olaf, los jardineros, un par de filipinas. El doctor Bahlsen con su maletín, las masajistas y hasta Ramón María, en pijama y con cara de sueño, venían por el camino desde la casa.
—¡Náufrago! —gritó desde el agua el guardia Palomino.
Pues claro que era un náufrago, cualquiera que hubiera pasado cuatro horas en la mar lo sabría. Y lo que lo mantenía a flote era un chaleco salvavidas. La sorpresa, cuando el guardia lo arrastró hasta la orilla y lo depositó en la playa, fue descubrir que se trataba de una mujer. Vestida de negro de arriba abajo, pantalón largo y ceñido, cuello alto, mal atuendo para ese clima, peor aún para nadar.
—¿Está viva?
El doctor le tomó el pulso y luego le colocó un espejito frente a la nariz.
—Respira —dijo.
El emérito observó a la mujer con detenimiento. Sus manos se aferraban al cilindro negro e impermeable que llevaba en bandolera. Aunque desmayada y aterida por el tiempo que había pasado en el agua, era hermosa, una morenita cañón. Concretamente una a la que reconoció al instante. Se preguntó si Olaf, por la cara que se le había quedado, no la conocería también. Aunque no tenía sentido.
Alcaide echó mano a su teléfono móvil.
—¿Qué vas a hacer, muchacho? —preguntó el emérito, esforzándose en mantener un aire de indiferencia.
—Llamar a la seguridad emiratí, señor.
—Deja, deja, no vamos a molestarles con esta minucia. Es un caso claro, se habrá caído del yate de BinSal anoche y por suerte no se ha ahogado antes de llegar aquí. Lo que hay que hacer con esta pobre chica es echarla a descansar y, cuando se reponga, ya nos contará su historia.
—Pero señor, nuestras órdenes…
—Déjate de formalismos. Esta mujer ha llegado a mi casa y mientras yo no lo diga aquí nadie llama a nadie, ¿entendido?
—¡Bien dicho, Juanito! —jaleó Ramón María que, en pijama y con el peluquín torcido, daba la impresión de seguir borracho.
—Pero señor…
—Ni pero, ni pera, ¡leñe! Me la acomodáis en el segundo cuarto de invitados del primer piso. Doctor, cuídamela bien y me avisas cuando despierte. Luego ya se verá.
Llegó Patrimonio y, con ayuda de los jardineros, cargaron a la mujer desvanecida hasta la mansión.
—Cerradme bien la casa —ordenó a los guardias—. Que no entre ni salga nadie.
Ambos se cuadraron y saludaron, aunque no parecían nada convencidos.
—Y tú y yo a lo nuestro —le dijo a Olaf, que miraba el camino por el que se habían llevado a la chica como alelado.
Echó a andar hacia el campo de entrenamiento.
—¿Y yo qué hago? —preguntó Ramón María, con voz pastosa.
—¡Capullo! —chilló Iñaki.
—Date una ducha —respondió el emérito.
Y se arrancó a hacer sentadillas con una energía que Olaf no le recordaba.
—————————————
Autor: Javier Sagarna. Título: El misterio del Emérito en el Emirato. Editorial: Binomio. Venta: Todostuslibros


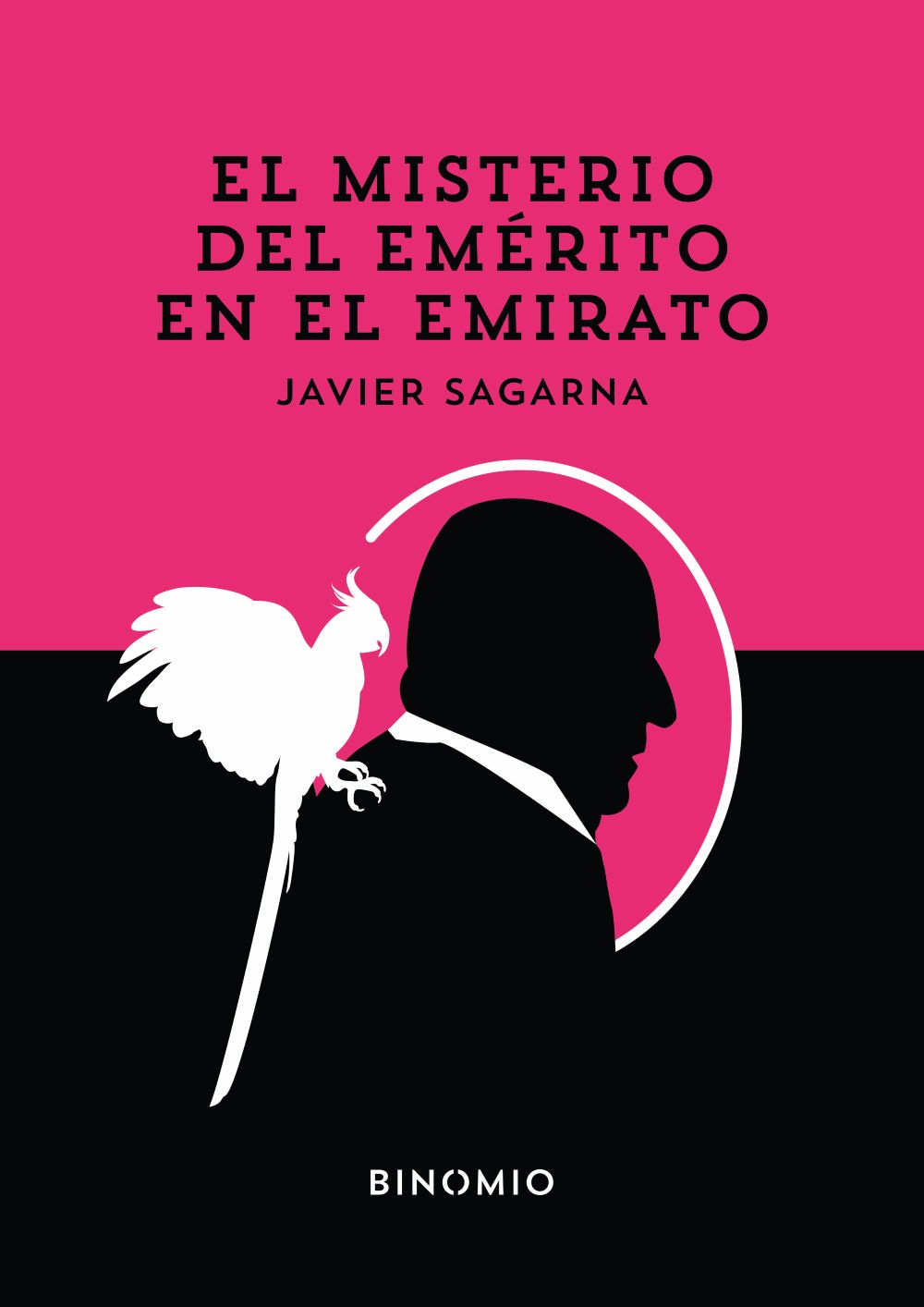



Un primer capítulo muy interesante que te atrapa y te deja con ganas de saber más de esta apasionante y entretenida historia. ¿Con qué nuevas andanzas nos sorprenderá el emérito?