Colima. Foto: Daniel Mordzinski
En 1982 Adam Zagajewski (Lvov, actualmente Ucrania, 1945) se libró de la censura comunista y se fue a París. Más tarde la universidad de Houston lo acogió como profesor asociado y el mundo comenzó a premiar su voz disidente y machadiana (es Premio Princesa de Asturias de las Letras, 2017). Su desazón de poeta postindustrial le situó en la Generación de la Nueva Ola, heredera del agnosticismo y del inconformismo de Mayo del 68.
He aquí uno de sus poemas, en versión de Elzbieta Bortkiewicz.
Autorretrato
Entre ordenador, lápiz y máquina de escribir
se me pasa la mitad del día. Algún día se convertirá en medio siglo.
Vivo en ciudades ajenas y a veces converso
con gente ajena sobre cosas que me son ajenas.
Escucho mucha música: Bach, Mahler, Chopin, Shostakovich.
En la música encuentro la fuerza, la debilidad y el dolor, los tres elementos.
El cuarto no tiene nombre.
Leo a poetas vivos y muertos, aprendo de ellos
tenacidad, fe y orgullo. Intento comprender
a los grandes filósofos -la mayoría de las veces consigo
captar tan sólo jirones de sus valiosos pensamientos.
Me gusta dar largos paseos por las calles de París
y mirar a mis prójimos, animados por la envidia,
la ira o el deseo; observar la moneda de plata
que pasa de mano en mano y lentamente pierde
su forma redonda (se borra el perfil del emperador).
A mi lado crecen árboles que no expresan nada,
salvo su verde perfección indiferente.
Aves negras caminan por los campos
siempre esperando algo, pacientes como viudas españolas.
Ya no soy joven, mas sigue habiendo gente mayor que yo.
Me gusta el sueño profundo, cuando no estoy,
y correr en bici por caminos rurales, cuando álamos y casas
se difuminan como nubes con el buen tiempo.
A veces me dicen algo los cuadros en los museos
y la ironía se esfuma de repente.
Me encanta contemplar el rostro de mi mujer.
Cada semana, el domingo, llamo a mi padre.
Cada dos semanas me reúno con mis amigos,
de esta forma seguimos siendo fieles.
Mi país se liberó de un mal. Quisiera
que le siguiera aún otra liberación.
¿Puedo aportar algo para ello? No lo sé.
No soy hijo de la mar,
como escribió sobre sí mismo Antonio Machado,
sino del aire, la menta y el violonchelo,
y no todos los caminos del alto mundo
se cruzan con los senderos de la vida que, de momento,
a mí me pertenece.
***
La época, los tiempos
Arranque de la novela de Álvaro Cepeda Samudio, La casa grande. (editorial La navaja suiza):
—¿Estás despierto?
— Sí.
—Yo tampoco he podido dormir: la lluvia me empapó la manta. Por qué llueve tanto si no es época. ¿Por qué crees tú que llueve tanto?
— No sé. No es época.
Diálogo de Pedro Páramo, de Juan Rulfo:
—¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?
—Comala, señor.
—¿Está seguro de que ya es Comala?
—Seguro, señor.
—¿Y por qué se ve esto tan triste?
—Son los tiempos, señor.
Al habitante de Colima se le describe como “alguien tranquilo, relajado, hospitalario, feliz. Sentado bajo la apacible sombra de una palmera en una de las tantas plazas de la ciudad, se refresca bebiendo sorbos de una fría tuba”. A solo 11 km. se alza Comala, lugar sin vida en la novela de Rulfo; real y colorista, con aroma de café en sus calles, vive con orgullo la presencia ausente de Juan Preciado, que llegó hasta allí en busca de su padre, “un tal Pedro Páramo”.
***
Un deseo para mi hijo
Poema de Su Tong-Po (1036-1101)
Todo el mundo quiere un hijo inteligente.
Pero a mí fue la inteligencia lo que me hizo perder la vida.
Así que quiero un hijo ignorante y estúpido.
Así, seguro que no le cuesta llegar a ministro.
***
En un intento de hacerle recobrar la memoria para ayudarle a salir de la melancolía, la mujer menciona Fahrenheit 451. Entonces Ray Bradbury baja de Marte para recordarle eso tan bello que escribió al final de su distopía y evitar que el olvido le asalte de nuevo con el fuego de la ignorancia y el desprecio:
—Y cuando nos pregunten lo que hacemos, podemos decir: “Estamos recordando”.
***
Szymborska forever
Antaño nos sabíamos el mundo al dedillo:
tan pequeño que cabía en un apretón de manos,
tan fácil que se describía con una sonrisa,
tan común como el eco de las viejas verdades en los rezos.
La historia nos saludaba con fanfarrias de gloria:
echaba arena sucia en nuestros ojos.
Aún nos esperaban rutas lejanas y sin salida,
pozos envenenados, pan agrio.
Nuestro botín de guerra es el saber del mundo:
tan enorme que cabe en un apretón de manos.
Me uno a Szymborska y también a Stefan Zweig, porque hablan de ese espacio personal de la infancia en el que se goza de seguridad y de felicidad. Ese “Antaño” con que empieza el poema es ese territorio en donde estuvimos a salvo, a cubierto y protegidos. Vivíamos en un mundo seguro, como escribe Stefan Zweig en sus memorias de un europeo, que él tituló acertadamente El mundo de ayer (Acantilado). Una Europa fallida entonces por la arrogancia totalitarista que borró en menos de diez años la libertad y la cultura forjadas tras siglos de civilización. Una Europa fallida ahora por su frágil construcción; un intento ficticio por colocarnos las gafas del auge financiero, sin contar con el drama de las emigraciones en masa ni con los nacionalismos criminales que amenazan de nuevo la estabilidad.
Zweig recuerda de su dorada adolescencia que en el colegio leían a Nietzsche, iban a las exposiciones de arte, entraban en los ensayos de la Filarmónica y aprendían poemas de memoria. Pero ser judío le jugó una mala pasada. Hitler, tras acabar con la República de Weimar, fue aniquilando cualquier vestigio que no cupiera en sus planes megalomaníacos. Stefan Zweig se exilió en Brasil con su esposa, Lotte Altmann, y ambos tomaron una dosis suficiente para no levantarse jamás. Tenía sesenta años y, hundidos por el pesimismo y la degradación de las ideas, sintieron que el mundo de ayer se había acabado.
¡Hasta enero: sin esperanza, con convencimiento!
-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado
/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…
-

Robert Walser, el despilfarro del talento
/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…
-

¿Volverán?
/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…
-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos
/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…



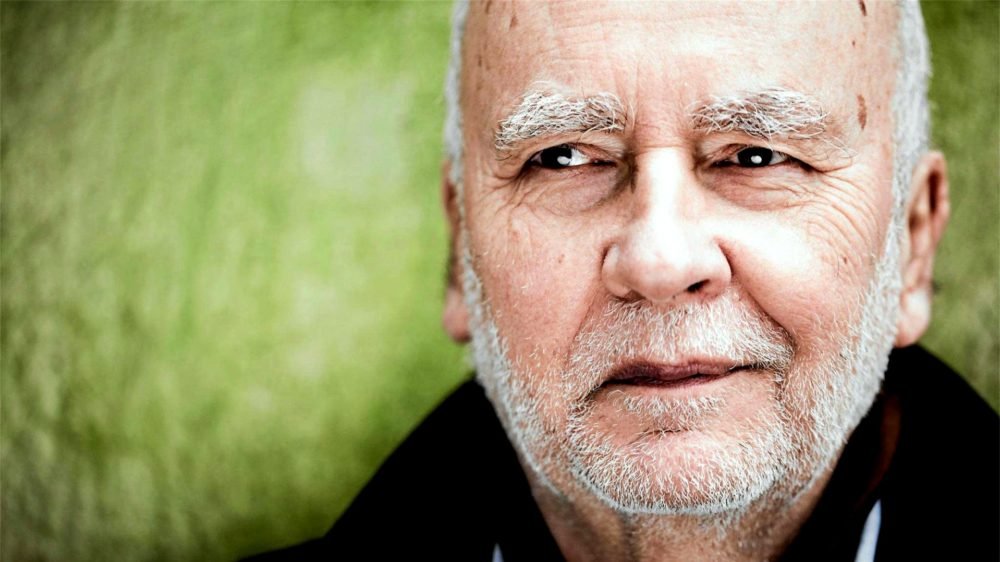






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: