El otro día leí una entrevista a Caballero Bonald, quien se ha ganado a pulso estar considerado fuera de toda duda, y su respuesta a la pregunta de a qué se dedicaba fue algo así como:
«…llevo setenta años aprendiendo el oficio de escritor…»
Y me encantó la frase.
Me gustó porque delataba uno de los males que aquejan a este mundo de los libros, las editoriales y los escritores.
Seguramente no fue esa su intención al responder, pero, como sucede con las novelas, que empiezan a vivir sus propias vidas a través de los lectores una vez publicadas, y que encuentran interpretaciones en las que el novelista no había caído, también sus palabras me llevaron hasta un lugar sobre el que, probablemente, el propio Caballero Bonald no había reflexionado.
«…llevo setenta años aprendiendo el oficio de escritor…»
Cuánta verdad en la voz de la experiencia. Cuánta razón. El oficio de escritor necesita de tiempo, madurez y mucho esfuerzo, sobre todo porque no hay modo de asegurar que uno ha logrado llegar a buen puerto. Como en cualquier otra disciplina artística, terminar una obra no significa que tenga valía.
El arquitecto puede haber concluido las obras de un edificio y puede contemplarlo satisfecho sabiendo que su trabajo es seguro y que cumple con su función, pero tardará en saber si es o no un buen trabajo, porque habrá de ser juzgado por el tiempo y el público. Lo mismo sucede con una escultura, un cuadro, una composición o, dado el caso, una novela.
Y, aunque es mucho más duro picar en el fondo de una mina, esa es una de las dificultades del oficio de escritor. Toda una vida aprendiendo no garantiza que la última novela merezca la pena, incluso cuando uno se esfuerza en que cada uno de sus trabajos sea mejor que el anterior; mi admirado Miguel Delibes decía siempre que su mejor novela había sido El hereje, la última que pudo regalarnos.
Yo, con la sana intención de hacerme cada día un poco mejor en estas labores de contar historias, he recapacitado a menudo sobre este asunto, especialmente en cada ocasión que alguien me aborda para decirme que también es escritor o que está pensando en recopilar una serie de anécdotas personales. Y he llegado a la conclusión de que, a saber por qué extraña singularidad, mucha gente confunde escribir con contar historias. Y esa confusión es la que pone de manifiesto la genial frase de Caballero Bonald.
Leyendo Secret Windows, de Stephen King (una recopilación de ensayos y opiniones sobre el oficio), descubrí que el de Maine reconoce que Carrie, su primera novela publicada y con la que alcanzó un rotundo éxito, aún le producía escozor al releerla. Más aún, las cinco obras anteriores, las que no llegaron a publicarse, aún descansan en algún rincón de su desván y, siempre que una tanda de cervezas le anima a echarles un vistazo, termina resentido al comprender lo poco que había en ellas que mereciese la pena.
Cuando yo terminé de escribir mi primera novela, Los lobos del centeno, pensé que iba camino de Estocolmo a que me colgasen la medalla y me permitieran dar un discurso. En estos días, cuando la estoy corrigiendo para una reedición, me doy cuenta de que era un soberbio imbécil y de que no tenía ni la menor idea de lo que hacía. Detrás de los adjetivos inútiles y las comparaciones eternas hay fuerza y una buena trama, pero en aquel entonces me faltaba tanto que, en lugar de encaminarme a Estocolmo debería haber pensado, más bien, en dirigirme al aseo más cercano, descalzarme, meter los pies en la taza y tirar de la cadena para viajar gratis al alcantarillado con todo el pliego de folios bien cogido en la mano libre.
Al menos, los años me han enseñado la lección. Aunque sea una lección difícil.
El problema es que ese atrevimiento de novato, esa nesciencia corajuda terminó aupada por el propio sector y el mercado.
La explosión demográfica que vivió el mundo editorial hace unos años y las nuevas técnicas de impresión, así como los modernos formatos de publicación, abrieron las puertas y todo aquel que había garabateado en un cuaderno un puñado de ideas pudo publicar su libro, bien en formato digital para que lo descargasen sus amigos, o bien con alguna edición sin distribución o logística, pero que colmaba sus deseos de ver a su niño en la estantería.
Y aunque la crisis económica, la piratería digital y la remodelación del sector han descubierto una realidad amarga, muchos creen que el mundo editorial sigue siendo como en Jauja. Y no es así.
En cualquier agencia literaria se reciben cientos de manuscritos al mes, y cualquier concurso de relatos, por insignificante que sea el premio, acaba con el buzón rebosante de intentos esperanzados.
Al fin y al cabo, afortunadamente, casi todo el mundo sabe escribir. Sin embargo, saber escribir no significa saber cómo contar una historia. Por eso en las agencias pueden desechar la gran mayoría de lo que reciben y, por eso, formar parte del jurado de algún concurso de relatos significa que hay que atesorar una paciencia proverbial.
A veces, tengo la descorazonadora sensación de que en este país hay más escritores que lectores.
En realidad me parece loable y maravilloso que alguien pretenda escribir una novela, cómo iba a ser de otro modo siendo yo mismo un contador de historias. Sin embargo, lo que ya no parece tan loable o tan maravilloso es que esa pretensión no se enfoque de un modo realista.
El escritor, el novelista, el cazador de historias… como quiera llamársele, es un oficio como cualquier otro y necesita un aprendizaje. El mero hecho de saberse el alfabeto, algo de ortografía y un pellizco de gramática no es suficiente para asegurar que la incursión en la narrativa vaya a funcionar. Sin embargo, curiosamente, muchos parecen pensar que así es.
Escribir no es lo mismo que narrar.
Sin embargo, creo que todos los que nos dedicamos a estos menesteres hemos escuchado muchas, muchas veces, cómo alguien se nos acercaba y nos decía algo del estilo:
—Llevo tiempo pensando en escribir una novela sobre…
O:
—Yo sí que tengo una buena novela que contar…
En un principio, sinceramente, yo siempre pongo buena cara y doy con generosidad el beneficio de la duda. Recuerdo muy bien los tiempos en los que no llegaban las peticiones de las librerías, en los que los italianos no ofrecían traducciones, en los que solo algún amigo caritativo tenía a bien leer mis relatos. Los recuerdo muy bien y, por eso mismo, sonrío y ofrezco mi ayuda. Sin embargo, por desgracia, en la mayoría de ocasiones me llevo una desilusión, porque enseguida me doy cuenta de que casi nunca quieren escuchar mis consejos. O incluso escuchándolos los desoyen.
Por alguna extraña razón, la mayoría de esas personas creen que ya saben todo lo necesario para contar su historia. Y lo creen por el mero hecho de que saben escribir, sin caer en la cuenta de que se equivocan.
Hacen falta muchos borradores e infinidad de peleas con la hoja en blanco para que, llegado el día, lo que se escribe merezca la pena.
Como aviador, sé que las horas de vuelo, la experiencia, son el capital más importante de un piloto. Y creo que con la escritura hace falta exactamente lo mismo, horas de vuelo.
Muchas.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Siempre fuimos híbridos
/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…
-

Odisea, de Homero
/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…
-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios
/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…


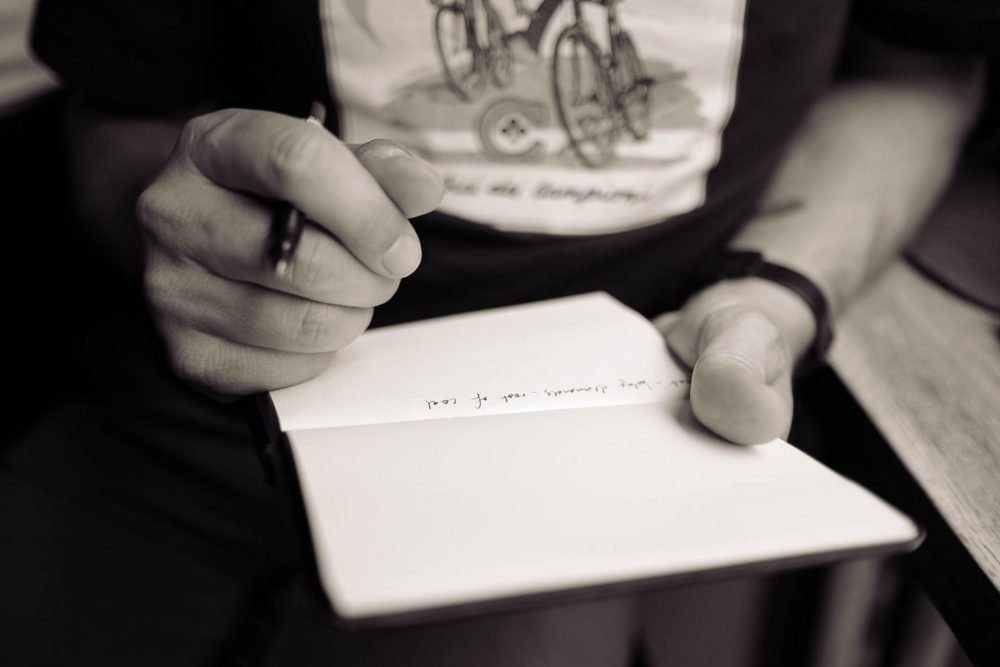



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: