No estoy obsesionado con el ajedrez. No tengo a la niña de la vecina que sube a jugar al ajedrez como sucede en la vida de Leo Pérez el “Joputa” en Zenda. Mi padre me enseñó a mover las piezas y luego fue un esguince de tobillo el culpable de que me convirtiese en ajedrecista. Por aquel entonces corría detrás de un balón de fútbol como cualquier otro crío, pero con un pie escayolado no me quedó más remedio que pasarme por el club de ajedrez del barrio. Ahí acabó mi periplo de futbolista. La semilla del ajedrez creció en mi interior. La Real Sociedad perdió a un nuevo Satrústegui. Me convertí en un jugador táctico, de los “románticos”, que buscaba con afán el ataque al rey. Perdía piezas, hacía sacrificios, en busca del jaque mate. En aquel tiempo me costaba no pensar en otra cosa que no fuera ajedrez. Memorizaba las combinaciones de Bobby Fischer. Reproducía las partidas de Gary Kaspárov. Enseguida coseché victorias y llené de trofeos las estanterías de mi habitación. Y así transité hacia la vida adulta. Enganchado al noble arte de las 64 casillas. Encadenaba torneos y aprovechaba los viajes para leer. La afición a la lectura se convirtió en un hábito. No me metí en líos. Tuve mucha suerte. Era la época más dura de ETA. Recuerdo que un amigo del club desapareció una temporada, y no tuvimos noticias de él hasta que apareció su fotografía en primera plana de los periódicos. Lo habían detenido en Iparralde como jefe de un comando. Dejé de jugar cuando vislumbré un futuro de ordenadores y mocosos teóricos que apenas movían los trebejos pero que conseguían tal ventaja en la apertura que luego era imposible remontar. Ahí el ajedrez perdió para mí la esencia y las ganas de jugar, lo cual me ayudó a licenciarme en Ciencias Químicas, un hecho que amenazaba con eternizarse en el tiempo. Comencé a trabajar —de algo hay que vivir— y a escribir. Sólo que mi rincón de escritura fue engordando en libros. De ajedrez. Colecciono libros antiguos de ajedrez. También biografías de jugadores. Y literatura de ajedrez. Cientos de libros se unieron a los ajedreces plegables que ya acumulaba. La colección creció y creció, igual que las habichuelas mágicas del cuento. Así que, cuando escribo, cada vez que desvío la vista de la pantalla del ordenador me topo con ajedreces, tableros, alfiles, damas… y siento un sudor frío. Entonces riego la semilla y visito al ogro en una página web de esas en que puedes jugar con un tipo de Chicago o con la niña de la vecina. Vete a saber. Me prometo que sólo es una partida. Las horas pasan. Juego a minuto más un segundo extra por jugada. Una partida tras otra. Sin parar. Cada triunfo es una moneda de oro que arrebato al ogro. En la cena respondo a la familia que escribo mucho, que la nueva novela avanza estupendamente y que hoy me acostaré tarde ya que debo volver al rincón de escritura para acabar un capítulo que he dejado a medias, mientras pienso en retar al ruso ese que me ha ganado la última partida, en emplear el gambito de rey al más puro estilo Anderssen, como en la Partida Inmortal, y hacerle morder el polvo. Bajo la mirada al plato, mastico bien un trozo de carne al recordar el fallecimiento de Alekhine, y mentalmente repito mi mantra: no estoy obsesionado con el ajedrez. Y me digo que algún día tendré que cortar la mata de habichuelas para impedir que el ogro descienda y me reclame las monedas.
Notificar por email
Iniciar sesión
0 Comentarios



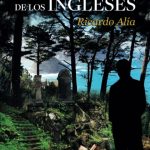


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: