Esta novela es un gran viaje, de la agitada Barcelona a la bulliciosa Ámsterdam y su mercado de diamantes; de Holanda a Sudáfrica; de la refinada Ciudad del Cabo a las abrumadoras minas de Kimberley, repletas de esclavos, pasando por el temible desierto de Karoo a través de escenarios remotos. El orfebre (Planeta), la primera novela de Ramón Campos, es un libro con personajes inolvidables, y que nos transmite el amor hacia una profesión, la orfebrería.
Zenda ofrece las primeras páginas de esta obra.
1
Sudáfrica, 1866
Acababa de amanecer en el desierto de Karoo cuando el joven y pelirrojo pastor Erasmus Stephanus Jacobs salió de la casa de adobe y paja que compartía con su familia para llevar, como cada día, el rebaño caprino desde el establo hasta las orillas del río Orange. Tenía quince años. Mientras las cabras se acercaban al agua, empujándose unas a otras para saciar la sed de la noche, él se puso a jugar con los cantos rodados que la corriente arrastraba incansablemente cada día. El vaivén de las piedras chocando entre sí a lo largo de los más de dos mil kilómetros de longitud del río convertía sus cortantes aristas en suaves bordes. Las había de todos los colores, pero hasta aquella mañana Erasmus no había visto ninguna como esa. Su color blanco sobresaliendo entre el resto llamaba la atención como un bóer en medio de los trabajadores negros.
El chico se acercó y la cogió con cuidado. Después de alzarla al sol para verla a contraluz la guardó en el zurrón con la intención de regalársela a sus hermanas. Ni Erasmus ni ellas supieron nunca que aquella piedra era, en realidad, un diamante de 83,4 quilates que podría haberles cambiado la vida para siempre.
Cinco años más tarde unos mineros encontraron a unos kilómetros de allí, en las áridas laderas de Colesberg Kopje, otro aún más grande, de 83,5 quilates. Cuando lo tallaron, se convirtió en un diamante de 47,69 quilates, al que desde aquel momento todo el mundo llamaría la Estrella de Sudáfrica.
Cincuenta mil mineros después, la colina, al pie de la cual habían encontrado aquel diamante, terminaría convirtiéndose en un agujero de doscientos cuarenta metros de profundidad, conocido como The Big Hole, El Gran Hoyo.
Pero para eso aún faltaban unos años, y demasiadas muertes.
Aún era 1871.
Dos años antes de que yo partiese hacia allí.
2
En octubre de 1873 yo tenía dieciséis años.
Padre era propietario de una de las pocas orfebrerías que aún quedaban abiertas en los alrededores de la Plaça Nova, muy cerca de la catedral de Barcelona. Ya por aquellos tiempos esa plaza era una de las más importantes de la ciudad pues a su alrededor se arremolinaban todo tipo de negocios que hacían de ella un centro neurálgico del comercio: desde una botica hasta un callista, pasando por un horno, un zapatero, un pocero o un barbero. Todo el mundo conocía esos establecimientos por los apodos de sus dueños: la librería del Sordo, la barbería del Milhombres, el horno de la Enana…, y en nuestro caso no iba a ser distinto. Daba igual el nombre que padre pintara a mano en el carcomido tablón de madera sobre la entrada cuando, diecisiete años atrás, había abierto el local. Para todo el mundo aquella era la orfebrería del Inglés. A padre lo llamaban así porque había nacido en Burford, un pequeño pueblo al oeste de Oxford. Madre era la Inglesa, aunque ella fuera andaluza, y yo, el hijo de los Ingleses.
—Yo no quiero que me llamen así —me quejaba amargamente cuando, de niño, madre me regañaba por haberme peleado con alguno de los muchachos del barrio que gritaban que yo no era de allí, que era un extranjero y que no tenía los mismos derechos que ellos.
—¿Y qué más da cómo te llamen? —me preguntaba ella mientras limpiaba con un paño empapado en agua tibia mis heridas.
—Pero para eso me han bautizado ustedes con un nombre —replicaba yo apartando su mano, indignado por que no se pusiese de mi parte.
—Y si tú lo sabes, y nosotros también, qué más da cómo te llamen ellos. No puedes pelearte con todo aquel que te provoque —me explicaba paciente mientras volvía a mojar el paño en la palangana que tenía sobre la mesa de la cocina—. Si lo haces, terminarás en cualquier callejón, como le pasó a tu tío Eduardo.
El tío Eduardo era el hermano pequeño de madre, al que ella había criado como un hijo tras la muerte de sus padres. Era un joven risueño y nervioso, eso decía ella porque yo no lo recordaba demasiado, que tenía propensión a meterse en problemas. Por esa razón madre incluso había intentado recluirlo en casa, aunque sin demasiado éxito. Después de dos días encerrado había horadado un agujero, moviendo algunas tejas, en el techo del dormitorio de mis padres por el que se había escapado. Finalmente, diez años atrás había desaparecido y, después de días buscándolo sin descanso, habían dado con él en el depósito del cementerio. Tenía dos profundas puñaladas en el pecho que le habían arrebatado la vida de un soplido y de las que nadie se responsabilizó jamás.
«Es imposible encontrar al culpable, señora. ¿Sabe cuánta gente muere cada día en esta ciudad? —le había dicho el guardia cuando madre, destrozada por el dolor de perder a su único hermano, había ido a pedir que investigasen quién había sido el asesino—. Su hermano estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada, pero, si estaba allí, tenga por seguro que él sabía que podía suceder algo así.»
Por esa razón a madre, temerosa de perderme a mí también, no le gustaba que yo saliese de casa solo, sin ellos. Así que durante mi infancia nunca tuve la oportunidad de encontrar a un verdadero amigo de mi edad. Recuerdo a madre como una mujer habladora, divertida y de fuerte carácter, todo lo contrario que padre. Desde que yo era bien pequeño, ella me enseñó a leer y escribir, además de preocuparse porque aprendiese matemáticas, muy importantes en nuestro negocio no solo para llevar las cuentas, sino para realizar los cálculos necesarios para tallar las piedras preciosas. Todos los días nos sentábamos a la mesa de la cocina para estudiar, rodeados de los vahos de hierbas silvestres que ella aspiraba por indicación del boticario Tremols. Me encantaba escuchar sus explicaciones y sus risas, extrañamente estruendosas para su pequeño cuerpo, cada vez que yo cometía un error.
Bueno…, eso cuando no estábamos trabajando, porque padre y yo pasábamos los días y parte de las noches al fondo de la orfebrería, en el pequeño taller sin ventanas, únicamente iluminado por la luz de la lámpara de gas que traspasaba las gemas que tallábamos. Aquella trastienda medía unos tres por tres metros como mucho, aunque quizás ahora, pasados tantos años, en mi memoria sea más grande. Lo que sí recuerdo con cierta nitidez es que allí, entre aquellas paredes blancas, había el espacio justo para dos pequeñas y toscas mesas de una oscura madera de roble y dos sillas de anea. Cada mesa tenía su torno encima, su cajón de utensilios debajo y, justo en medio, entre una y otra, la bandeja donde recogíamos el polvo de oro y plata sobrante de los engarces.
«Los metales son como los cerdos, de ellos se aprovecha todo», comentaba padre siempre que alguien le preguntaba qué iba a hacer con aquel polvillo que cuidadosamente recogía con un estrecho cepillo de madera.
Lo guardábamos en un pequeño bote de latón y cuando considerábamos que había suficiente lo fundíamos, ganando así un dinero extra.
«Todo está hecho de pequeñas partes. Nunca las desprecies», sentenciaba mirándome fijamente antes de poner el polvo dorado en el crisol y acercarlo a la lumbre.
Al fondo de la estancia teníamos un armario de tosca madera de roble cerrado con llave, dos vueltas de cadena y candado. Allí padre guardaba el oro, la plata y las gemas todavía sin pulir, que bien le vendían comerciantes llegados desde lugares lejanos, o bien compraba él mismo en sus viajes de negocios. Bueno, eso había sido antes, cuando aún éramos una familia de posibles, porque padre, desde que a madre le había dado el primer ataque, ya no viajaba.
En el techo encalado de la trastienda, la humedad, año a año, iba dibujando extraños y desconcertantes mapas que formaban un atlas de mundos imposibles. Me gustaba observarlos cuando me estiraba mirando hacia arriba después de haber pasado un rato concentrado en dar forma a una de las piedras preciosas. Era ese momento en el que yo imaginaba los maravillosos lugares que padre me describía de sus años como militar del Ejército británico, cuando, a la luz de la lumbre, una noticia o un recuerdo lo sacaban de su silencio. Porque padre casi nunca hablaba. Solo lo hacía cuando pensaba que tenía algo importante que decir. Según él, ese era uno de los problemas de nuestra sociedad. Que había demasiada gente hablando de lo que no sabía.
—Si no sabes, calla y escucha, hijo —me aconsejaba hablando muy despacio en inglés…, porque padre siempre me hablaba en inglés—. Así te darás cuenta de que lo que dicen los otros la mayoría de las veces no tiene interés alguno, y no tendrás razones para discutir. Ojalá Lord Palmerston hubiera callado y escuchado más. Nos habríamos ahorrado muchos muertos y heridos.
De sus años como soldado del Ejército británico, padre guardaba en la trastienda de la orfebrería el uniforme que había usado durante la que se terminaría conociendo como Guerra de Crimea y que lo había llevado a él, y a otros miles de inocentes jóvenes británicos, a viajar hasta el mar Negro. Por el tamaño del traje, padre tuvo que haber sido un joven fornido y bien parecido, nada que ver con el hombre enclen que que se sentaba, detrás de sus lentes, a mi lado en la trastienda de la orfebrería.
Padre trabajaba siempre canturreando. Dependiendo de la gema que estuviese tallando en ese instante, la canción iba cambiando. Había una para los zafiros, otra para los rubíes, otra para las esmeraldas… y una especial para los diamantes. La mayoría de ellas las había aprendido en sus años en el Ejército, justo antes de abandonarlo todo por madre y no volver a marcharse de España. La canción con la que tallábamos los diamantes, en cambio, era distinta… Era la que ya cantaba su padre, mi abuelo, al que yo nunca había llegado a conocer, cuando le había enseñado el oficio de orfebre.
«Cada orfebre puede decidir qué canción le da a cada gema, pero la de los diamantes debe ser siempre la misma. Todos los orfebres la conocen», me decía solemne, y luego empezaba a tararearla mientras acercaba suavemente el diamante al torno y lo rozaba al ritmo de la música.
Aún hoy, pasados los años, si cierro los ojos, puedo recordar su grave voz entonando las primeras notas de la suave y delicada canción del diamante que un día deberé enseñarles a mis hijos, y estos a los suyos, para que no caiga en el olvido.
—————————————
Autor: Ramón Campos. Título: El orfebre. Editorial: Planeta. Venta: Fnac


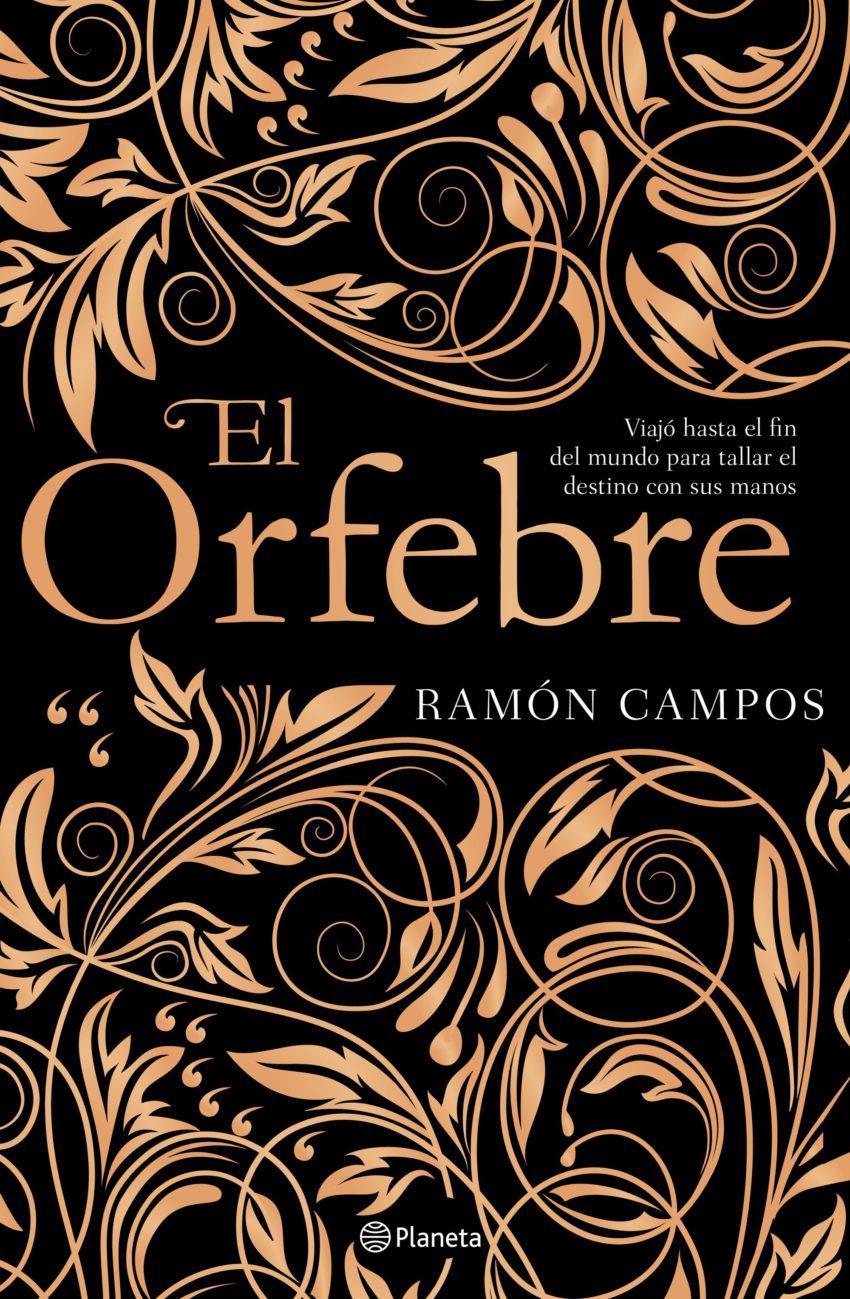



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: