Irène Némirovsky ambientó esta novela breve en el París sumido en la crisis económica de 1934. Allí sitúa a un hombre marcado por las adversas circunstancias de la época que, con cada una de sus acciones, nos invita a reflexionar sobre el dinero, la deshonra y el dolor de existir.
En Zenda reproducimos el primer capítulo de El peón en el tablero, de Irène Némirovsky (Salamandra).
***
1
—Se acabó por hoy —murmuró para sí Christophe Bohun en la densa penumbra de la escalera vacía.
Todavía le temblaban las yemas de los dedos. Se frotó repetidamente los ojos, heridos por el brillo de las lámparas, entornó los párpados, bostezó y empezó a bajar.
Un día que se va… Un día menos de vida… Y aún había que dar gracias…
Los pasos de los empleados que salían de los departamentos resonaban en los peldaños como una tronada lejana. Surgían de la tenebrosa caja de la escalera, pasaban corriendo bajo la cristalera, iluminada por el deslumbrante crepúsculo amarillo de octubre, y volvían a hundirse en la oscuridad. Alcanzados por la luz, los cristales de las gafas y los impertinentes lanzaban vivos destellos, que se extinguían al instante. Abajo, la llama del gas silbó. El edificio era antiguo; parecía incómodo y triste: Beryl había preservado cuidadosamente ese aspecto austero y antiguo que el viejo Bohun buscaba porque inspiraba confianza.
Christophe vio pasar a la muchedumbre gris de los empleados, los sombreros gastados, los paraguas negros, enrollados, apretados contra el pecho, los gabanes raídos. Oyó una vez más el rumor que se elevaba de aquel gentío, las respiraciones jadeantes, los suspiros, las primeras toses del otoño. Al pasar, alguien entreabrió la ventana, pero el aire de la calle, también húmedo y cargado, traía un vago olor nauseabundo, como el que exhala una boca de metro.
—Si llegas antes que yo, Charles —oyó decir Christophe—, pon la sopa a hervir…
—Si llueve, te espero en el pasillo del metro…
—Un piso de dos habitaciones, con cuatro niños… No sé si se hace una idea, pero es peor que la cárcel…
Aquí y allá, entre los abrigos y los fieltros negros, el rojo de un sombrero de mujer disonaba como un obstinado grito de esperanza. Christophe aflojó el paso para que no lo empujaran, para dejar de verlos y oírlos. «¡Siguen sonriendo y hablando, cuando deberían huir de la vista de sus semejantes y desearles la muerte, a ellos y a sí mismos!»
Al fin desaparecieron.
Bajo la puerta del despacho de Beryl aún se veía una raya de luz. La reluciente plaquita de cobre llevaba su nombre.
El dueño…
Cuántas veces, se dijo Christophe, había visto a Beryl, cuando todavía se apellidaba Biruleff, inclinado ante él, el hijo de James Bohun… Beryl era un individuo grueso, de carnes blandas, blancuzcas y temblonas como la gelatina. Cada vez que lo veía, en la mente de Christophe se formaba la misma asociación: se acordaba de esos esturiones enormes, fríos, blancos, colocados en una bandeja, desde la que sus ojos opacos parecen lanzar una última mirada altiva y recelosa. Tenía el pelo rojizo y ralo, repartido por el cráneo en ricitos espaciados, lanosos, del color del cobre, y aún no se había inventado una gomina lo bastante densa y brillante para aplastarlos ni oscurecerlos. Hablaba con una voz siempre medio ahogada, baja y sibilante, como si temiera que las palabras que pronunciaba fueran repetidas y tergiversadas por enemigos mortales.
—¡Ah, señor Bohun! — murmuraba al verlo, y, en lugar de tenderle la mano, la agitaba con languidez desde lejos haciendo una mueca a modo de sonrisa.
«Viejo granuja…», pensó Christophe, aunque constató con satisfacción esa llamarada de odio, que contrarrestaba su lúgubre apatía.
En ese preciso instante, el pomo giró en la puerta, y Beryl salió. Christophe se llevó la mano al ala del sombrero. Beryl hizo lo propio mirándolo fríamente; luego se encasquetó el bombín gris un poco más sobre la ancha y pálida cara, y bajó. Christophe lo siguió, más despacio.
«¿Qué pensará? —se preguntó con una mezcla de ironía y hastiada curiosidad—. Seguro que algo como “Empecé de cero… y fundé una compañía de categoría y fama mundiales”.»
Recordó el discurso de Beryl, condecorado el día anterior: «La idea principal, la única idea de mi vida: la prosperidad de Francia…»
¿Y por qué no? Aquel individuo, que había comenzado como asalariado del padre de Christophe, aquel joven y oscuro agente que había captado clientes para James Bohun, que había traficado con acero y petróleo para él, ahora rico, casado, estabilizado como una moneda saneada, tenía, como cualquiera en su lugar, sed de consideración, de respeto, de estima. ¿Por qué no?
—Señores, he consagrado mi vida a una idea, la creciente influencia de Francia en el extranjero, obtenida por medios pacíficos — repitió Christophe en voz baja, sonriendo, y buscó con la mirada la enorme y redondeada espalda, envuelta ya en las tinieblas de los pisos inferiores.
¿Qué más había dicho?
—Nosotros, los latinos…
Ya en la puerta se dijo de pronto: «El pequeño judío, nacido a las puertas de Rumanía, el agente de información secreta de mi padre… Aun así, tiene gracia… Y seguramente, al verme habrá pensado: “¡Yo empecé de cero! ¡Y ahora el hijo, el propio hijo de James Bohun, arruinado, trabaja en mi empresa, mezclado con la masa anónima de mis empleados!”»
Christophe se encogió de hombros y adelantó los labios en una mueca amarga y cansada.
—¡Pues al diablo con él! — masculló sonriendo, y salió.
Era un atardecer de octubre, mitad lluvia, mitad luz.
De vez en cuando soplaba una ráfaga de viento cargada de un olor fuerte y puro en el que aún parecían percibirse los aromas del campo y las llanuras abiertas.
Más allá de las nubes negras, el horizonte era amarillo. La acera, mojada y reluciente, estaba resbaladiza.
Entre la muchedumbre, algunos chicos de tez bronceada y cuello dorado traían a la mente las vacaciones pasadas y el mar.
Una mujer lo estaba mirando. Christophe tenía cuarenta años largos, un cuerpo esbelto y juvenil, un rostro duro, que lo hacía parecer mayor, una nariz huesuda y una boca pequeña, desdeñosa y cansada, con las comisuras muy hundidas, bajo un bigote corto, enrojecido por el tabaco y salpicado de canas.
«¿Quizá? ¿Por qué no?», se veía que pensaba sin dejar de mirarle.
Le sonrió. Él había bajado sus penetrantes ojos, y los párpados, anchos y abombados, festoneados por largas pestañas, daban a su rostro una expresión indolente y soñadora.
La mujer aflojó el paso y, al cabo de un instante, se detuvo. Pero Christophe huyó por la calle sin dirigirle un vistazo; en el cielo ya oscuro, unos signos de fuego se apagaban y encendían espasmódicamente formando una corona de llamas en lo alto del edificio:
b.. e.. r.. y.. l..
Y más abajo:
a.. g.. e.. n.. c.. i.. a.. d.. e..
i.. n.. f.. o.. r.. m.. a.. c.. i.. ó.. n.. b.. e.. r.. y.. l..
—————————————
Autora: Irène Némirovsky. Título: El peón en el tablero. Traducción: José Antonio Soriano Marco. Editorial: Salamandra. Venta: Todostuslibros.

Irène Nemirovsky (1903-1942). © Harlingue – Viollet


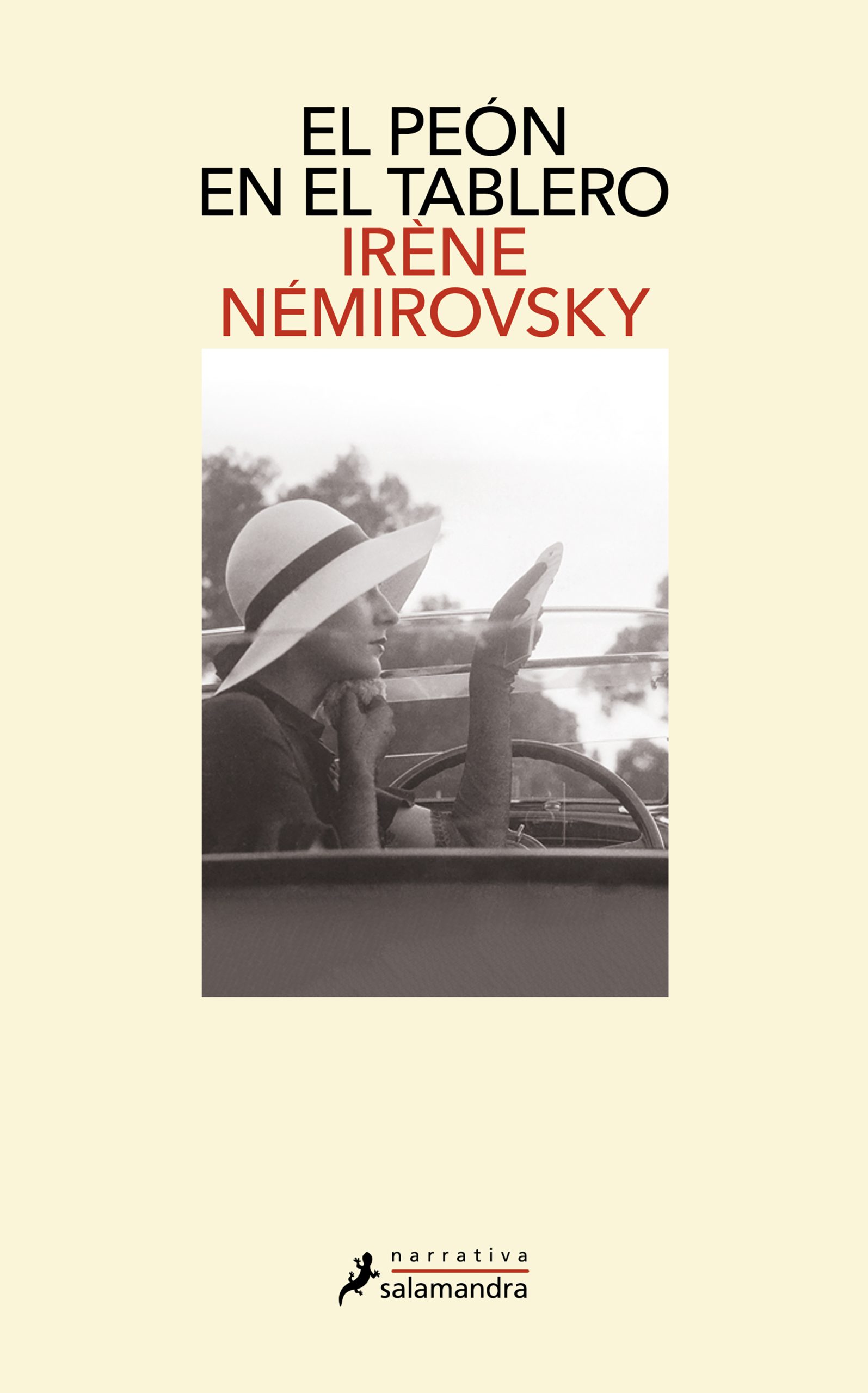



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: