La literatura, desde tiempo inmemorial, está repleta de ejemplos en los que se ponen en evidencia las relaciones entre padres e hijos. Dos casos, en estos últimos lustros, de relatos que me han sorprendido gratamente por su calidad y fuerza emotiva son Odesa, la novela de Manuel Vilas, y, más atrás en el tiempo, El olvido que seremos, del colombiano Héctor Abad Faciolince. La figura del padre es la fuente de inspiración del hijo, que trata, por todos los medios, tirando de imaginación, desempolvando viejos recuerdos y fotos antiguas —las fotografías, dejó escrito Julio Llamazares en Escenas de cine mudo, “son los recuerdos que preceden al olvido”—, de recuperar su memoria, con instantes de gran lirismo.
Miguel Ángel Oeste (Málaga, 1973) elige el lado más lóbrego y opaco de estas relaciones, el amanecer podrido del vínculo, que siempre ha existido desde que el mundo es mundo, entre padre e hijo. Y, como Thomas Wolfe, se remonta a lo que el genial escritor norteamericano denomina el “extraño tiempo hecho de un millón de rostros oscuros”.
Al inicio de su relato, como pórtico de entrada a ese conflictivo y dificultoso mundo que se plantea, Oeste utiliza, con excelente criterio, un fragmento extraído de la novela Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan. Esta misma escritora francesa, hace un tiempo, en las páginas de El País, nos regalaba un titular que aclara buena parte de las intenciones de nuestro narrador malagueño: “La mayor herida de la infancia es no haber sido amado”.
Miguel Ángel Oeste no se anda por las ramas. Quería una novela contundente, rotunda, amarga en muchos de sus pasajes, que no dejara impasible a nadie, que zarandeara al lector a partir de la primera página, desde la primera frase, y lo ha conseguido con creces: “Quiero matar a mi padre”. Frase que, como un himno macabro, se repite una y otra vez a lo largo de estas páginas de tanta fuerza en la que, en no pocas ocasiones, se echa de menos algún que otro remanso de placidez.
La figura de la madre, aun siendo conscientes de la importancia del papel que representa en la novela —en su persona se manifiesta la dependencia del marido propia de esos años y su escasa autonomía para ver realizados sus sueños—, queda un tanto eclipsada al lado de la sombra alargada y descomunal del padre. Una mujer sencilla de una ciudad de provincias que ve resquebrajado su deseo de llegar a ser modelo. Y, además, con el tiempo, cuando accede al matrimonio, una “muerta en vida por los incontables golpes, por el cargamento de drogas consumidas, por la vida que llevó junto a mi padre”.
El padre, nacido a finales de la década de los cuarenta, en cierto modo hijo de su tiempo, se configura como un maestro de aquella primera gran movida que tuvo como escenario las playas de Torremolinos. Es presentado aquí como un perturbado, como un “obsesivo egoísta”. Un tipo que evoluciona hacia lo grotesco y que, como muchos otros de su época, reacciona contra el hijo no permitiéndole que lea ni que escriba, porque lo considera pernicioso y ofensivo.
Pero no conviene quedarnos solamente con la letra. Estructural y estilísticamente la novela está muy lograda por el hecho de permitir que diversas voces formen parte de este coro, hasta formar una especie de puzle que el lector tiene que componer minuciosamente, con calma, hasta poder ver la figura completa. Y, junto a todo ello, también destaca esa otra corriente paralela en la que Oeste, por boca del narrador, trata afanosamente de encontrar el modo idóneo de escritura: “No tengo claro —dice en una de las primeras páginas del relato— qué voy a contar ni cómo voy a hacerlo”. Y, más adelante, sin intervenir en exceso en el fluir de la historia que ahí se nos cuenta, el autor nos va lanzando ciertas píldoras sobre el proceso de escritura, las razones por las que escribe, la deformación de la memoria, el alivio que consigue al escribir, aunque sea sin red y con miedo, con mucho miedo. Porque, en el fondo —y aquí reside uno de los asuntos más escalofriantes de este libro—, a medida que va creciendo y constituyendo una nueva familia, teme mirarse al espejo y ver reflejado en él el rostro de su propio padre.
En el lado del “debe”, Oeste comete descuidos a lo largo de la novela. Debería mejorar algunos aspectos de su vocabulario. Evitar frases un tanto pueriles y facilonas como “miradas de las que se hincan”. O expresiones como “cacé un pulpo”. O imprecisiones que se producen cuando llama “guardias” a los funcionarios de una prisión. En resumen, nada que tenga tanta importancia que llegue a empeñar el espíritu de esta narración que, aunque austera, al límite de la verosimilitud, merodeando el terreno del más puro tremendismo, logra mantener la tensión y la atención del lector desde el arranque mismo de la obra.
Juan Marsé, en una de sus novelas más espléndidas y, acaso, menos citadas, El embrujo de Shanghai, al inicio de la misma lo dejó escrito mejor que nadie: “Los sueños infantiles se corrompen en boca de los mayores”. Y Miguel Ángel Oeste, como buen discípulo, cumple con todas las expectativas de un relato potente, duro, sólido, doloroso, que, en no pocas ocasiones, nos pone la carne de gallina.
————————
Título: Vengo de ese miedo. Autor: Miguel Ángel Oeste. Editorial: Tusquets. Páginas: 300.


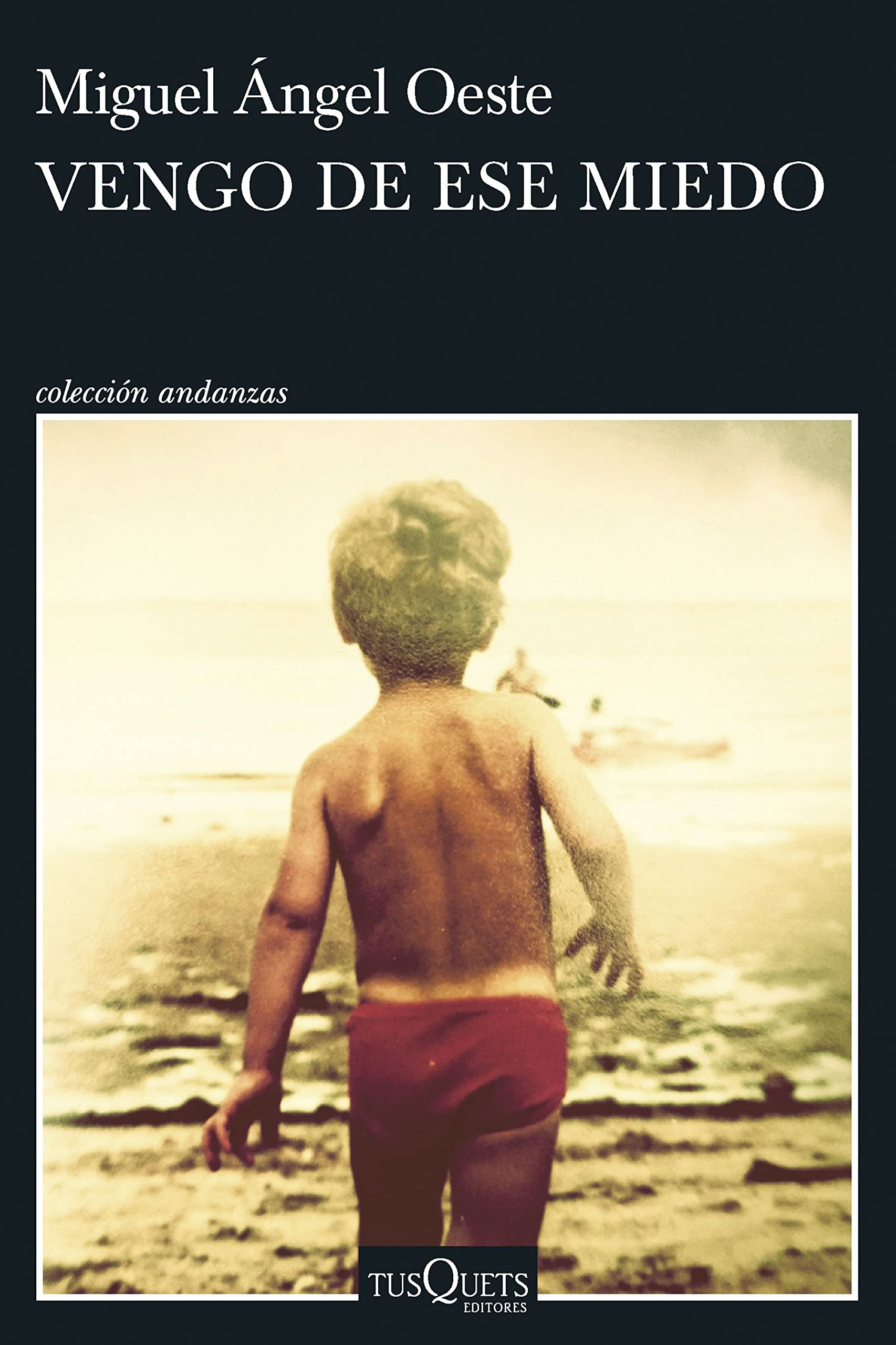



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: