Dado que Netflix empezó como un videoclub por correo (cosa que va a ser el chiste visual típico de cada nueva peli que haya a partir de ahora ambientada en los 90), es lógico que dado su poderío económico actual vuelvan a los orígenes y se pongan a hacer sus propias películas. Pero claro, eso de “estrenarlas” por streaming en la pantalla de tu móvil carece de glamur y prestigio, así que algunos de sus proyectos ahora pasan antes por ese viejo ritual de festivales y salas de cine, de esas antiguas, de pantalla grande y a las que hay que ir en persona, y donde incluso te piden que apagues el teléfono, los muy siesos. Una de esas películas es esta El rey, presentada en el Festival de Venecia en septiembre, estrenada en cines selectos en octubre y colgada en internet el 1 de noviembre. El rey en cuestión es Enrique V de Inglaterra, hijo del “ganador” final de la Guerra de las Dos Rosas en el siglo XV (York contra Lancaster y todo eso), y protagonista de varias obras de William Shakespeare. Protagonizada por Timothée Chalamet, esta historia sobre cómo un jovenzuelo juerguista acaba siendo uno de los monarcas más notables de su tiempo parece a ratos un ejercicio meta sobre cómo de importante va a ser este actor en el futuro, anunciado como estrella de gran porvenir desde hace varios años ya, sobre todo tras su nominación al Oscar por Call Me by Your Name en 2017.
[aviso de destripes con espada medieval en todo el texto]

Lo primero que hay que saber sobre esta película es que a pesar de citar a Shakespeare como su origen, no usa en absoluto las famosas palabras del Bardo de Stratford. El guion está en prosa, en inglés moderno y con frases enteramente comprensibles, lo cual por un lado te libera para contar la historia que quieres contar, pero por otro hace que las comparaciones sean inevitables: desde luego, la arenga antes de la batalla de Agincourt (básicamente “Let’s make France Great (Britain) again”) no le llega a los tobillos al “Once more unto the breach, dear friends” del sitio de Harfleur shakespeareano.
Pero vayamos al principio: Enrique de Monmouth, así llamado por el castillo galés donde nació, para distinguirlo de la ensalada de Enriques, Eduardos y Ricardos de la época, era el hijo mayor del rey Enrique IV, y por lo tanto heredero de la corona de Inglaterra, que en aquel entonces incluía pelear por varias posesiones en Francia. Prefiriendo pasar su tiempo desde joven en las tabernas londinenses, su hermano un año menor, Thomas, es el elegido por el padre de ambos como el serio y valioso de los dos, pero, ay, Thomas no vale mucho para lo militar. Aquí los famosos algoritmos de Netflix nos hacen otro chiste al haber escogido para este papel a Dean-Charles Chapman, más conocido como Tommen Baratheon en Juego de tronos. Sí, aquel que también heredó un trono cuando no debía, tras varias muertes en la familia, y a quien la corona le vino demasiado grande.
Sin embargo, ya aquí, desde tan temprano, se nota una de las principales diferencias entre la Henriada de Shakespeare y esta película: mientras que las obras de teatro isabelinas se regodean en las alegres juergas del casquivano príncipe, en el film Enrique aparece pálido, macilento, con las oscuras greñas por la cara y bebiendo, más que para divertirse, para hundirse más aún en el pozo insondable de la negrura de su alma. Y aún más, el mismo tono se le pega a John Falstaff, una de las mejores creaciones de la literatura universal (así dicho por Orson Welles, que lo encarnó en Campanadas a medianoche), que aquí pasa de ser el caballero gordinflón, cobardica, tramposo, bocazas y alma de toda juerga, a la vez que oculta el terror por algún día perder el favor de los que le pagan los saraos, a presentársenos en esta ocasión como un soldado veterano, valiente, gordisano, irónico, de pocas pero contundentes palabras y con mirada de los mil metros tras sus experiencias bélicas: “Nada mancilla el alma más indeleblemente que el matar. Nunca me he sentido más vil que de pie victorioso sobre un campo de batalla. La emoción de la victoria se desvanece rápido: lo que permanece después siempre es horrible”. Además es él quien idea la estrategia con la que los ingleses ganarían en Agincourt, donde él morirá galantemente: atraer a la pesada caballería francesa al barro del lluvioso campo de batalla y allí irlos masacrando uno a uno cual escarabajos que no podían levantarse una vez volteados. En suma, que de haberse estrenado en 2003, esta película sería considerada una de las principales muestras del rollo emo. En las obras, por contra, Falstaff era a menudo la principal razón para que la gente fuera a verla, partiéndose el eje con sus ocurrencias, e incluso el personaje gozó de sus propios spin-offs. Aquí pasa a ser alguien que conoce a este angustiado y cariacontecido Enrique tan bien que le dice: “Si tu padre está enfermo, no importa lo que sientas: debes ir a verlo. Y no lo digo por el bienestar de tu padre, sino por temor a la borrachera a la que sucumbirás si no escuchas su petición y si él muere sin que hayáis arreglado cuentas”.
La consecuencia de esta decisión en el talante afecta a toda la película, rodada en tonos casi monocromos, gris en los exteriores y marrón en los interiores. No hay casi ni una pizca de humor, ni siquiera del negro, e incluso cuando podría haberlo se rechaza explotarlo, como por ejemplo en ese arzobispo que cecea mientraz intenta azuzar a Enrique para que ze enfrente a loz francecez, uzando la ezcuza de que laz credencialez de zu zoberano para zerlo zimplemente no zon legítimaz, debido a la ley zálica. No hace falta estar en una peli de Monty Python o Rowan Atkinson para ridiculizar la pomposidad de un personaje estilo Pijus Magníficus, pero aquí se permite que ahí quede eso sin que siquiera haya un cortesano en una esquina que intente contener la risa. Lo mismo ocurre cuando el Delfín francés, con la batalla ya perdida, intenta rescatar el día con un torpe intento de batirse en duelo con Enrique: sus continuos resbalones se encuentran con un Enrique superserio aun en la victoria y dos ejércitos que ni siquiera se ríen por no llorar. Y eso que la personalidad del Delfín, ya había sido establecida anteriormente como alguien elitista, desdeñoso, maleducado y digno de desprecio, en otro buen golpe de meta-casting: nada menos que Robert Pattinson, el vampiro de Crepúsculo. Otra vez me imagino a los machacadatos de Netflix preguntando a la maquinita “¿a quién odiaría el público nada más verlo en una peli?”, y fichando al primer nombre que saliera como respuesta, sin más discusiones, incluso haciéndole decir “extraeré toda la sangre de tu cuerpo”, sin que, de nuevo, nadie guiñe un ojo a la cámara ni se parta de la risa.
Pero en fin, volviendo al tema, en las obras Enrique tenía todo esto calculado: sabía que iba a ser juerguista y disoluto de joven (aunque en la realidad esto es casi seguro que era mentira), y que ya maduraría de mayor, incluyendo el apartar de su lado a compañeros inapropiados como Falstaff. Sin embargo, en esta película todo esto parece venírsele encima como un gran shock repentino, entre la enfermedad de su padre, el ser desheredado de la corona y lo inadecuado que resulta su hermano sobre el campo de batalla. Así que, con aún peor cara, Enrique se corta el pelo a lo bacinilla (bowl cut, se llama en inglés, porque parece que te han puesto un bol en la cabeza y han cortado todo lo que sobresale) y empieza su labor de reinado.
Es a partir de aquí cuando emerge el gran tema principal de la película, la razón por la que se ha hecho esta relectura en cine, alumbrando temas paralelos en nuestra actualidad. En la Historia, Enrique es alguien de mandato breve (nueve años de reinado), pero a la vez uno de los mejores reyes-guerrero de su época. El guionista, director y productor, David Michôd, sin embargo, nos lo quiere vender como un pacifista engañado por los perros de la guerra que lo rodean. Uno de ellos, ya lo hemos visto, es el arzobispo de Canterbury, y el otro es su ministro de Justicia, William Gascoigne. Todo esto, por cierto, se toma bastantes libertades con la Historia real, en el asunto de quién quería de verdad qué guerra y cuándo, pero la película lo resume como un máximo mandatario británico que acabó traicionando sus propios ideales al hacerse enemigos en Escocia y Gales, e incluso entre sus propios antiguos partidarios (¿suena familiar?), entre ellos el legendario Harry Hotspur, y cuyo hijo acaba yendo a los campos de batalla para salvar a su reino y a su hermano cuando no queda más remedio, demostrando de paso que se puede ser gran bebedor y gran luchador a la vez (aunque no al mismo tiempo). “Te han reclutado para las locuras de nuestro padre, para luchar en guerras que no hacen falta. Estos hombres no son nuestros enemigos. Es nuestro padre quien los ha convertido en tales”, le dice Enrique a Thomas antes de que este muera en Gales.
Luego, cuando ya es rey, Enrique intenta mantener la paz, decidiendo romperla solo cuando el odiado enemigo se pone demasiado intolerable. Primero está ese regalo de coronación, consistente en una pelota (sugiriendo que pelotas es lo que le faltan al nuevo monarca), y cuando este insulto en plan “cobarde, gallina” falla, y también el anzuelo de la ley “zálica” del arzobispo, Gascoigne lo intenta sibilinamente, hablando al rey del “estado de ánimo del pueblo”. Esto de que hay que seguir la voluntad del pueblo, así, en nebuloso general, es otro motivo que se puede aplicar a todas las épocas de la Historia. Llega luego un sicario capturado y confeso que venía a matag al guei de Inglatega pog ogden de su señog el guei de Fgansia. “Hoy la paz significa algo más que armonía: necesita fortaleza y confianza, cualidades que solo pueden tener su origen en vos, el rey”, le insiste el Chief Justice. Por si alguien no se lo huele (ni siquiera por el hecho de que sea Sean Harris quien encarne al ministro), todo esto del asesino capturado se revelará al final de la película que son fake news, manipuladas por Gascoigne, para obligar a Enrique a declarar la guerra. Y ganarla. Y cepillarse a la hija del vencido. Y traer así la paz (a base de eliminar físicamente al enemigo jurado). Y ser adorado por su pueblo, que era lo que siempre quisiste y te acabo de poner en bandeja. O al menos esta es la defensa que ofrece Gascoigne antes de ser apiolado por su ingrato soberano.
Un apunte interesante es el papel de las mujeres en esta película. Solo hay dos: Philippa, la hermana de Enrique y Thomas, y Catalina de Valois, la princesa de Francia que Enrique se trae como trofeo/esposa de su campaña (interpretada por Lily-Rose Depp, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, que según el algoritmo debe de estar clasificada junto a Chalamet como “actores que hablan inglés y frances”). Ambas aparecen como fuente de consejo valioso y como conocedoras en la corte de lo que el rey guerrero no percibe a simple vista. En la fiesta de la coronación, Philippa avisa a su hermano de que, mirando las caras de los hombres sentados a las mesas, pudo “sentir esa calma de la que hablas. Creo que te desean lo mejor, pero también veo que llevan su propio reino detrás de la mirada (…). He visto, una y otra vez, que nadie dice la verdad, o toda la verdad. Elige tus pasos sabiamente, hermano”. Y luego Catalina, tras la boda, es la que revela a Enrique que no había conspiración francesa para matarlo. Ante la resistencia inicial de Enrique a creerla (o más bien, a aceptar que lo hayan engañado tan descaradamente), este acaba mencionando las alegaciones de ilegitimidad contra el rey de Francia, y ella responde: “Toda monarquía es ilegítima. Tú mismo eres hijo de un usurpador”. Es decir, que son dos mujeres cuyos poderes de observación llegan donde no alcanzan los de los hombres.
Y al final la película acaba con Enrique pidiendo a Catalina que siempre le diga la verdad claramente. Supongo que es buen consejo para un gobernante. Pero más aún para seguirlo que para pedirle eso mismo a otros.
-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona
/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…
-

Una normativa veterinaria criminal
/abril 17, 2025/El nombre del ministro lo he anotado para que no se me olvide: se llama Luis Planas y es titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo tengo por si un día debo ir a agradecerle, a mi manera, que mis perros Sherlock y Rumba mueran antes de tiempo.
-

Narrativas Sherezade de Rebecca West
/abril 17, 2025/En la segunda parte de Cordero negro y halcón gris (1941; Reino de Redonda, 2024; Traducción de Luis Murillo Fort), un viaje de (auto) descubrimiento a través de la desaparecida Yugoslavia se convierte en una búsqueda mágica de la alteridad, plena de personajes memorables e ideas reflexivas contra el racismo, la codicia o la explotación: “[El ciego comenzó a cantar] un himno de adoración que no trataba de obtener la salvación mediante el hecho de adorar (…), se regocijaba porque la muerte había sido burlada y el destruido vivía. Una vez más, el sol parecía formar parte de un resplandor…
-

Te elige: El imposible libro que Miranda July no sabía que estaba escribiendo
/abril 17, 2025/En una estructura anular, el punto de partida es el bloqueo creativo que le impide a Miranda July terminar el guion de lo que posteriormente fue su segunda película, El futuro (2011), cuyo rodaje cierra de manera imprevista el texto. La metacreatividad se erige en el marco narrativo de la obra, debido a que el proceso del making of de esa película hilvana una estructura oscilante entre el documental y la autometaficción, incluyendo un encuentro con el actor Don Johnson. Atrapada entre la rutina y el estancamiento creativo, se adentra, casi por casualidad, en la lectura de los anuncios del…



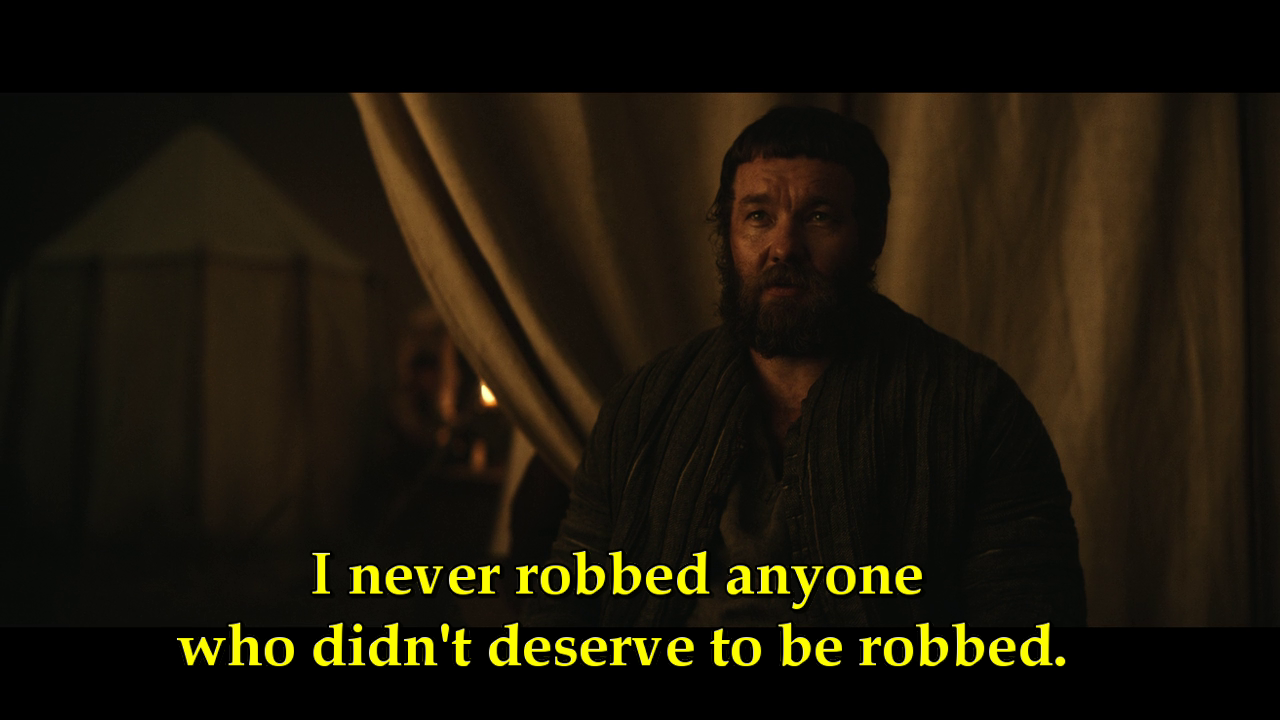


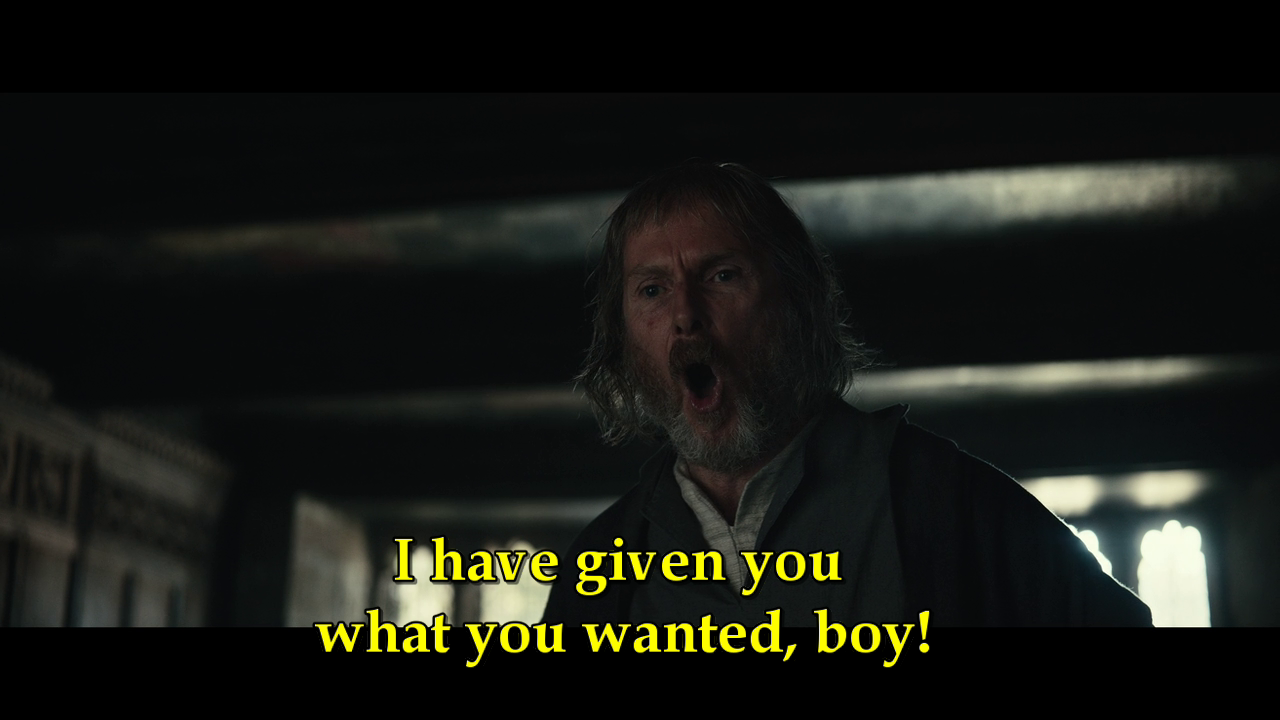
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: