En Zenda publicamos El tatuador de libros, un texto que el editor David Trías escribió como colofón y homenaje a la figura de su padre y que ahora publica Galaxia Gutenberg con el título de La funesta manía de pensar. En él se incluyen textos de Fernando Savater, Jorge Herralde, Victoria Camps, Miguel Morey y Ángel Gabilondo, entre los cuarenta autores que participan en este volumen.
La primera vez que me di cuenta de la importancia que los libros tenían para mi padre fue cuando me enseñó, ya separado de mi madre, su piso de la calle Regàs recién alquilado. Tenía dos dormitorios: el suyo, con una cama de matrimonio, y el mío. Cuando abrimos la puerta de mi supuesta habitación descubrí, con asombro, pilas y pilas de libros amontonados hasta el techo, que dificultaban enormemente el paso. Impresionado, le pregunté si se había leído todos esos títulos y él me contestó que sí, que incluso muchos de ellos varias veces. Pero la pregunta que verdaderamente quería hacerle no era ésa sino otra, la otra: si mi dormitorio estaba ocupado por todos esos libros, yo… ¿dónde dormiría?
«Dormiremos juntos, en mi cama», me dijo antes de que pudiera abrir la boca.
Luego llegaron otras casas y no tuve ya que dormir en el mismo colchón que él, pero, eso sí, seguí compartiendo espacio con aquellos habitantes insidiosos que acababa encontrando siempre en los lugares más insólitos: los libros, esos malditos «intrusos» que me expulsaban de «mi» habitación. Si abría el armario de la ropa y los abrigos, ahí estaban sus libros de juventud. Que quería guardar mis cosas en un cajón, pues nada, había que acomodarlas entre volúmenes sobre estructuralismo, psicoanálisis o literatura universal. Iba a la cocina a desayunar y ahí, en el armario donde hubieran tenido que estar los cornflakes y las galletas Príncipe, me saludaban, solemnes, diccionarios y libros de poesía. Por la noche, mientras mi padre escribía y leía en el salón, con la música de fondo –no precisamente a volumen bajo–, me dedicaba a ojear, casi clandestinamente, aquellos títulos desperdigados por los rincones más recónditos de la casa. Siempre me fascinó su enérgica manera de leer: sus subrayados, sus signos –de exclamación, de interrogación–, sus acotaciones y entusiastas expresiones ante una frase o una idea, sus dibujos (trazaba muchos ojos cuando quería destacar algo), sus anotaciones en las guardas o en los márgenes… Ojear esos libros que tan importantes fueron en algún momento de su vida era una manera de acercarme a él, de conocerle un poco mejor, de adentrarme en su biografía y poder vislumbrar los destellos de esa intimidad que, como a menudo ocurre con los padres, nos está vedada a los hijos.
Su intensidad lectora era equiparable a su pasión creadora. Por muy analítico que pareciera, lo que realmente le caracterizaba era la pasión, esa entrega y dedicación con la que acometía cualquier tarea, desde la férrea voluntad por crear una obra total hasta su desaforada lucha por combatir la enfermedad. Mi padre era una fuerza viva de la naturaleza creadora, y la misma entrega que le dedicó a la escritura de sus cerca de cuarenta libros la consagró a esa actividad complementaria de la creación, al reverso de la trama –parafraseando a su admirado Graham Greene–, es decir, a la lectura. No en vano decía que escribir era inscribir en la carne, tatuar algo al que lee, y eso era también lo que hacía él cuando leía: tatuar los libros.
Todos le recordamos con un libro bajo el brazo. Sentado en el sofá o en la chaise longue del salón, o bien en el jardín de su casa del Ampurdán rehabilitada con tanto amor por su querida Elena. Mientras escribo estas líneas me viene una imagen suya, en una casa alquilada en Pals, leyendo El castillo de Kafka, novela que le fue decisiva para concebir su ya clásica teoría del límite. También, si cierro bien los ojos, le veo sentado a la sombra, junto a cualquier piscina (tengo muchos recuerdos suyos en piscinas), inmerso en la lectura de alguna novela negra de sus admiradas damas británicas maestras del género: desde Agatha Christie a Patricia Highsmith, pasando por Ruth Rendell, Sue Grafton o esa escritora genial que tanto nos gustaba: Margaret Millar. Mi padre fue un apasionado lector que, sin embargo, una vez devoradas en su juventud las obras maestras de los principales narradores, apenas leía ya obras de ficción excepto esas «canitas al aire» que echaba con el género noir. Gracias a su memoria enciclopédica era capaz de rememorar pasajes enteros de algunos de los escritores que tanto admiraba: Albert Camus, Malcolm Lowry, Dostoyevski o, por supuesto, Kafka. O a Shakespeare, un autor que le procuraba siempre una inmensa joie de vivre (et de lire). También le recuerdo, claro, leyendo libros de filosofía, historia, arquitectura, religión, esoterismo –¡I Ching, Nostradamus…!–, en fin, de cualquier disciplina, por muy variada o exótica que fuera. Como dijo un día su querido amigo Ángel Gabilondo, «a Eugenio sólo le importaba todo».
Y así era. En los últimos años no dejó de consultar –subrayando, anotando, tatuando– libros de cine y música, mientras seguía, como gran melómano que era, las partituras de las piezas musicales que escuchaba, o mientras congelaba con el mando a distancia la imagen de la película que, por enésima vez, veía en la gran pantalla que se hizo instalar en casa. En cualquiera de esos momentos irrumpía yo en el salón, tras una jornada maratoniana de reuniones en Barcelona, y me lo encontraba allí, en pijama, viendo El nacimiento de una nación, de Griffith, Blade Runner, de Ridley Scott, o Los contrabandistas de Moonfleet, de Fritz Lang, y de repente, ahí empezaba esa otra vida, la que existe de puertas para adentro, más allá de las prisas y de las reuniones de marketing que solemos tener los editores.
«Sírvete un whisky, que te vendrá bien», me decía.
Y con diligencia me acercaba a la cocina en busca de esa preciada botella de Lagavulin 16 años. Feliz por estar ahí, en ese mundo que compartíamos desde su sofá, charlando de cualquier cosa ajenos a la velocidad del tiempo.
Posiblemente la filosofía sea una de las experiencias más valiosas que el ser humano haya creado para entenderse a sí mismo. A ella consagró su talento y su energía. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría, eso definía justamente a mi padre, el hecho de ser un amante del saber en todas sus inabarcables dimensiones. Pero no sólo era un gran filósofo –no voy a insistir yo en eso– sino, también, un extraordinario, brillante e imaginativo escritor. Sus textos, muy bien escritos (y muy bien titulados, ¡qué bien titulaba!), mostraban siempre creativas y sugerentes imágenes que ilustraban con gran belleza la entidad de su pensamiento. Y, pese a que fue tentado por editores –ay, los editores–, nunca se permitió bajar el nivel de su filosofía y se negó en redondo a ofrecer eso que llamamos libros de divulgación. Y no, tampoco se prestó a escribir novela, una tentación en la que nunca quiso caer.
Trabajaba con dedicación y empeño los siete días de la semana, desde que se levantaba (tarde) hasta que se acostaba (siempre muy tarde). Cuando yo era pequeño, para mí los escritores eran esos seres que trabajaban por la noche. Su trabajo era indisociable de su vida: se pasaba el día creando, ya fuera cuando escuchaba música, veía una película o paseaba por las calles de Barcelona o los caminos del Ampurdán. O en esos momentos en los que, aparentemente, no estaba haciendo nada. Estoy convencido de que cuando, con disciplina luterana, sacaba la basura al contenedor su cabeza no dejaba de bullir. Él podía estar quieto pero su cabeza no. Era un creador total que, sin embargo, sabía relajarse con sus amigos, familia, colegas y alumnos. Pese a tener una adolescencia un poco torturada –aunque ¿quién no la ha tenido?–, aprendió a disfrutar de la vida y tuvo la fortuna de acertar con los amores y las amistades que le allanaron el camino.
Y tenía, eso sí, un grandísimo sentido del humor, en eso coincidimos todos los que le conocimos, algo que llama la atención a aquellos que no tuvieron esa suerte. Quizá el bigote y su timidez ofrecían de él un aspecto algo grave y severo cuando, en realidad, era siempre agradable y de sonrisa fácil. Y cuando sonreía se le iluminaba toda la cara; nunca he visto unos ojos con tanta chispa como los suyos. Si estaba a gusto se le notaba porque se reía bien; le costaba mucho estar con alguien que careciera de sentido del humor: se aburría especialmente con las personas aburridas, algo que me ocurre a mí también. Tenía un humor fino, aunque de vez en cuando soltaba alguna barbaridad, y entonces, orgulloso de su provocación, rompía a reír de manera explosiva. Disfrutaba mucho de la gente, era hospitalario y generoso. Fue un buen hijo y aprendió a ser un buen padre; fue también un marido amoroso y desde el primer día, cuando nacieron Sofía y Sara, un abuelo entregado y feliz. Era el primero en ponerse unas gafas 3D para ir al cine con ellas a ver Las aventuras de Tintín y, en Navidad, se ocupaba con esmero de elegir las mejores películas de Walt Disney para que los Reyes Magos fueran generosos.
Insistía con firmeza en que, desde el poder político, se debía impulsar la educación y la cultura. Que una biblioteca lleve su nombre en pleno Parque del Retiro es coherente, pues, con el sentido que le dio a la filosofía, ya que nos ofrece la oportunidad, además, de acercarnos al conocimiento y no caer, parafraseando uno de sus títulos más elocuentes, en «la memoria perdida de las cosas».
Estoy seguro de que mi padre, que valoraba el reconocimiento pero nunca lo buscó, estaría feliz de estar presente en un parque tan literario. Y que fuera Madrid la ciudad que llevó a cabo esta iniciativa le parecería un guiño significativo del destino. Porque si Barcelona era su mujer, Madrid era su amante. Fue en la capital donde estudió de joven y, en la época de la movida madrileña, trasnochó lo suyo. Nunca dejó de visitar la ciudad, ya que le ofrecía el pulso de la realidad y le ponía al día de las cuestiones políticas, culturales y periodísticas.
Cada primavera, cuando llega la Feria del Libro, paseo por el Retiro con las prisas de los editores. Suelo ir de caseta en caseta, casi sin pararme, pero cuando paso ante la biblioteca, me detengo un instante, la miro de reojo y sonrío. «Ahí está, la biblioteca del abuelo», como dicen mis hijas. Me imagino entonces que entre esas paredes se haya un lector concentrado leyendo un texto cualquiera, suyo o no, anotando, subrayando y, como hacía él, inscribiendo y tatuando en los márgenes –¿en los límites?– de un libro.
Aunque es en esos momentos cuando me gustaría que el tiempo se parara. Que tuviera otra dimensión, que pudiera abarcarla. Que pudiera olvidarme de ferias, libros y bibliotecas. Cambiarlo todo por un instante y poder volver al sofá de su casa de Barcelona. Estar a su lado e ir hacia la cocina para llenar un par de vasos. Bebernos una copa, sólo una, del Lagavulin de siempre. Y hablar de todo y de nada, de las últimas trastadas de sus nietas, de algunos chismes, de política, de la familia, del mundillo cultural, de Madrid, de Barcelona y también, claro, del Madrid y del Barça (él era un periquito poco entregado y yo un sufrido culé):
«¿Y qué? ¿Qué me dices del Barça, eh? ¡Qué desastre!, ¿no? ¡Ja, ja, ja!»
«¡¡¡Papá!!!»
Madrid, 31 de agosto de 2017
—————————————
Autor: Eugenio Trías. Título: La funesta manía de pensar. Editorial: Galaxia Gutenberg. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro
Desde sus primeras colaboraciones en la revista Destino en la segunda mitad de la década de los setenta, Eugenio Trías no abandonó nunca la escritura de artículos en diversos medios de comunicación. Como afirma Francesc Arroyo en el prólogo a esta edición, “Trías estaba convencido de que no podía vivir al margen de sus conciudadanos, de sus cuitas, esperanzas y temores porque eran también los suyos”. Eugenio Trías daba mucha importancia a sus colaboraciones en prensa, como pone de manifiesto cuando afirma, en su libro Pensar en público: “He recogido en forma de antología lo mejor de esas colaboraciones de muchos años. Algunos de estos artículos constituyen páginas equiparables a los mejores pasajes de mis libros.” El presente volumen se titula La funesta manía de pensar por decisión expresa de Eugenio Trías, quien antes de su muerte había previsto titular así un volumen que compilara algunos de sus textos publicados en prensa.


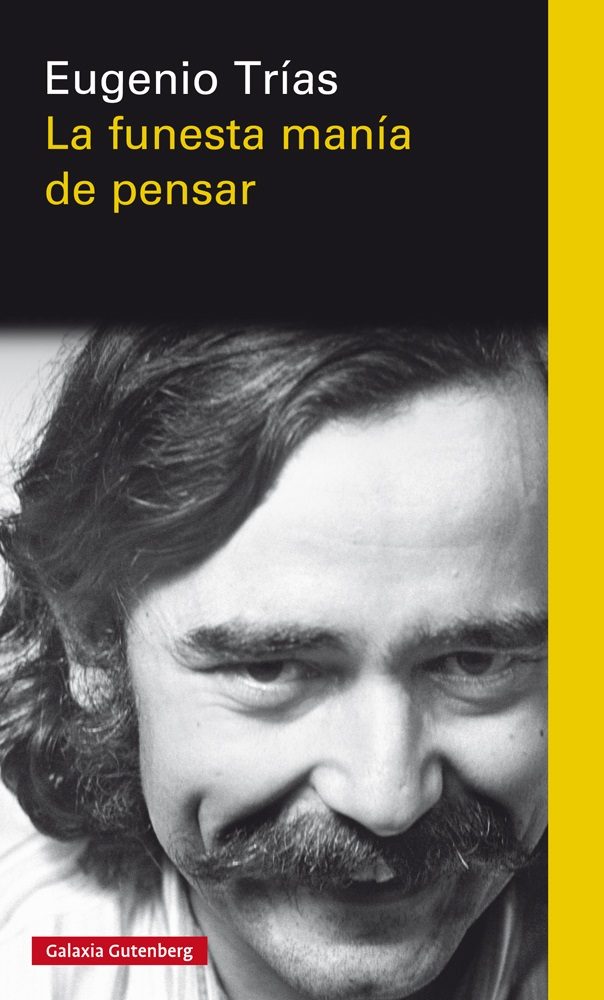



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: